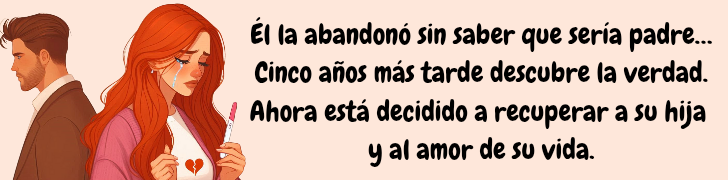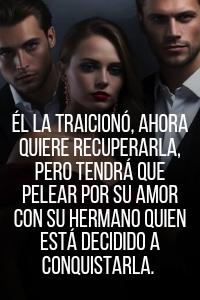Al Otro Lado - Aol 1
18. Lejos, Tan Cerca

Te habías mudado a mi vida, así de simple, y me habías mudado a la tuya.
Después de los sobresaltos infartantes de los primeros días, creo que terminamos por aceptar cómo funcionaban las cosas entre nosotros y lo dejamos correr sin devanarnos los sesos buscándole explicación.
También tuve que aceptar que te negaras rotundamente a mostrar tu cara, y que tú y Ray fueran sólo voces aunque dejaran el video abierto.
Tus hijas sí se mostraban, Liz y Star. Al principio estaban intrigadas con esa desconocida que las saludaba desde el otro lado del mundo, pero no tardaron en rendirse incondicionalmente al encanto de Nahuel. Mi hijo tiene una facilidad innata para relacionarse con chicos muy chicos, y tus hijas no fueron la excepción. Pronto le pedían todo el tiempo que les contara una historia fantástica o compartiera con ellas sus juegos de zombies. Yo me divertía oyéndote rezongar porque ellas preferían quedarse adentro con la computadora (y Nahuel) en vez de ir a la playa con vos.
Y mi hijo se encariñó con ellas enseguida. Alguna vez había dado voz a su reproche de que le hubiera gustado que yo le diera hermanitos y no ser hijo único, así que tus hijas se transformaron en sus hermanitas virtuales por adopción.
Fue Star la que me bautizó “C”, con esa costumbre tan americana de llamar a la gente por la inicial de su nombre. Y tuve que tolerar burlas interminables de mi hijo, que reía hasta las lágrimas de que alguien tan contrera como yo aceptara un sobrenombre que sonaba “sí”.
Y conocí a Ashley, la esposa de Ray, que te adora y solía llegar con las nenas, para que durante las estadías de tus hijas en la isla no faltara el toque femenino maternal.
Entre Ray, Ashley, y los fines de semana que las nenas pasaban con vos cada dos semanas, comenzaste a remontar de forma lenta pero sostenida el pozo depresivo en el que estabas hundido cuando nos conocimos.
Durante los siguientes dos meses me acostumbré a pasar la tarde charlando con vos mientras me ocupaba de mis cosas en casa. Nuestras conversaciones podían ser superficiales y espaciadas, aunque solíamos dedicar al menos media hora por día a hablar más en serio. No era algo planeado, simplemente se daba así. Y nuestro estilo de comunicación nunca cambió: yo hablaba hasta por los codos y vos acotabas con tu precisión quirúrgica.
Mi no-relación con Martín seguía igual, y decidí dejar de verme con Andrés. Era un tipo divino y me mataba la culpa por seguir viéndolo sólo para darle celos al otro tarado. Y gracias a vos, no me importó volver a estar sola. Cómo quejarme por un fin de semana sin más planes que el ensayo, si pasaba las noches en las tardes de Hawai, disfrutando esos paisajes marinos tan hermosos, en mi computadora porque la pantalla del teléfono era demasiado chica para tanta belleza.
Así que dejaba que Martín siguiera pavoneándose con su caniche de ocasión, sin darme por aludida. Si en alguna ocasión me jodía más de la media, sabía que al volver a casa me llevarías a la playa y me ayudarías a desahogarme.
Desde el principio me resultaste fascinante. Reservado, observador, tan inteligente; con una sensibilidad muy especial y un algo de poesía que a veces se te escapaba, sobre todo cuando conversábamos por escrito. Y con tu voz profunda y serena, y ese misterio en el que te empeñabas en rodearte, obviamente no tardé en estar de cabeza por vos.
Para peor, Nahuel agregó la mecha al cocktail molotov.
—Stewart de San Francisco, cuarenta y cinco años, surfer. Tiene casa en Hawai, le gustan The Clash y Led Zeppelin. Sus amigos se llaman Ray y Flynn, y el tal Ray se da maña con la guitarra. Tiene dos hijas de tres y seis años. Escribe, pinta, toca la armónica. ¿De qué vive? ¿Trafica algo, vive de rentas, heredó una fortuna? Lo ignoramos.
Prendí un cigarrillo con una mueca de aburrimiento. —¿Y?
—Para mí… —Nahuel me mostró su teléfono.
Vi la foto de Stewie Masterson y me reí hasta que me dolió el estómago. Porque Nahuel tenía razón, vos tenías mucho en común con mi “futuro marido”. Pero en el fondo fue lo peor que me pudo haber pasado, porque de pronto tenía la mejor cara del mundo para ponerle a mi misterioso amigo virtual.
Había llegado a la conclusión de que el único motivo posible para que te mantuvieras oculto, tras tres meses de contacto casi cotidiano, era alguna característica física de la cual te avergonzabas. ¿Una cicatriz demasiado notoria? ¿Una marca de nacimiento inocultable? ¿Una discapacidad congénita? No lo sabía, pero tenía que tratarse de algo así.
Y desde que Nahuel presentó su Hipótesis Masterson, la idea fue carcomiéndome el subconsciente sin prisa ni pausa, y sin que yo lo advirtiera tampoco.
Lo cual en cierto sentido acabó jugándome a favor.
Mi indiferencia cada vez más amigable alimentó la histeria de Martín, al extremo de invitarme a irnos juntos de un ensayo.
—A tomar algo y charlar como antes —dijo—. Hace meses que no hablamos tranquilos.
Como si no lo conociera.
Eso quería decir que sus caniches no le estaban cumpliendo o que su ego extrañaba pisotear mi autoestima. Pero no iba a caer en su trampa. Acostarme con él otra vez no era volver a cero: era retroceder a menos diez.