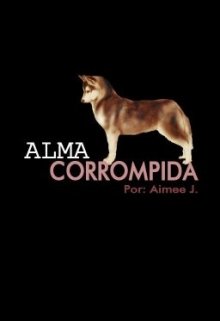Alma Corrompida
...::2::...
Su vestido era de una fina seda color vino italiana. A juzgar por su porte ella era una chica de mundo, no como las demás caza maridos que, aupadas por la confidencialidad que prometían sus máscaras, comenzaban a subirse cada vez más de tono, no. Esa era una chica de porte que sabía codearse en exceso con la clase alta o que estaba rodeada por la elegancia indiferente de una crianza en buena cuna.
Llamó la atención de Johanns desde que puso un pie en la sala. Se paseaba con movimientos suaves y acompasados. Iba sola, acompañada por su alma, un cachorro Golden. Su máscara era carnavalesca pero brutalmente seria, adornada con plumas negras y cremas, haciendo juego con las chorreras de encaje negro que oscilaban en su vestido.
Entonces él se vio irremediablemente fascinado por aquella belleza de cabello largo y porte de reina, la deseó con una poca sana intensidad. Nunca le había sorprendido una mujer, había yacido con bastantes hasta ese momento y ahora había muy poco que le interesara en una. Pero esta lo había paralizado.
Se lo propuso... Ella sería suya, sino esa misma noche cualquier otra.
-Sorah... -murmuró hacia el petirrojo que llevaba en el brazo en una muda alarma.
-Ya vi... la de vinotinto- respondió el ave aludida en actitud solemne.
-¿Sabes quién es?- preguntó él dejando la copa de champaña en una bandeja que llevaba un criado.
-¿Lo sabes tú?- devolvió Sorah.
-No preguntaría si lo supiera.
-Entonces yo tampoco lo sé- declaró el ave.
Los ojos verdes, de un verde entre el jade y el del césped recién sesgado, de Johanns estudiaron a la princesita con un matiz provocativo.
-La quiero- gruñó-.
-Se prudente, casanova, no te le vayas a abalanzar encima -aconsejó Sorah en un siseo de broma.- La sala está llena de gente.
-Ya- concedió él. -Al menos un beso y la dejo.
La petirrojo llamada Sorah se transformó en una salamandra y correteó esquivando pisadas hasta que logró subirse al ruedo del pantalón oscuro de su amo.
Johanns tomó una copa de un vino rosado y se lo ofreció a la chica. Su leve perfume de lirios le alcanzó y, si era posible, sintió aún más deleite cuando oyó su vocecilla.
-Gracias... -dudó al mirar parte de su cara cubierta por un sencillo pero enigmático antifaz de cuero-.
Bebió un leve sorbo del licor dulce y devolvió la copa a una bandeja.
Sus ojos, los de ella, parecían olivas pero tenían entre brillos dorados y jengibres que hicieron que Johanns palpara una inteligencia inusual en una jovencita de Londres.
-¿Debería llamarlo milord? -cuestionó la joven en un cuchicheo repleto de inocencia-.
-Hoy nadie le pondrá importancia a ninguna norma de cortesía, dulzura- murmuró él con picardía-. ¿No sabía usted que Santa Ana es la patrona de las inhibiciones?
La música que ejecutaba el cuarteto de cuerdas no era apacible, era más como una insinuación de baile.
-No suelo ser dada a las inhibiciones, como tampoco al paganismo... Todos saben que no hay santos ni Dioses -alegó Corrine con la seguridad que le proveía su propio antifaz adornado con plumas de avestruz tintadas-.
El hombre era alto de un metro ochenta y seis o poco más, tenía la contextura de un esgrimista o de un buen jinete, fuerte y marcada, lo que daba la impresión de que toda esa virilidad y esa fortaleza se hallaba comprimida en el traje de etiqueta. Vestía de negro, en aquella fiesta todos los caballeros vestían en tonos oscuros para acentuar los vistosos colores de los vestidos de las damas, pero aquel color formal que solía afear, ayudaba a denotar los brillos cobrizos de algunos mechones de su cabello, peinado hacia atrás con estudiada minuciosidad y, si era posible, que acrecentaban su atractivo. Pero lo que hizo que, por tan solo un segundo, su respiración se cortara, fueron sus resplandecientes ojos verdes, del color de las botellas de licor almibarado que estaban enmarcados por el negro de su antifaz.
-Entonces será para mi un honor mostrarle la vía de escape del recato en lo que dure un vals -le dijo él muy cerca del oído y luego le tendió una mano-.
Corrine oyó en un rinconcillo de su mente la protesta que la conexión mental con Cory le soltó pero hizo caso omiso de ella y se abandonó al libertino placer que aquel caballero de hipnotizante voz y de felinas maneras le ofrecía.
Extendió la mano y sintió como, aún entre la capa de tela del guante del hombre y del suyo propio, el calor de éste se filtraba. Sus mejillas se incendiaron cuando los ojos verdes de Johanns se fijaron en los suyos.
Ella posó una trémula mano sobre el hombro del joven y dejó que la guiara hasta el centro del salón donde todas las parejas danzaban en una sincronía meticulosa que Corrine dudó de si podía o no emular. Él le sonrió y la hizo girar justo en el momento en el que todos lo hacían.
Aquel giro resultó tan natural y desconcertante que una burbujeante carcajada asaltó a la joven. Luego esta se vio envuelta en los brazos fuertes y ágiles del hombre.
-¿De dónde es?- preguntó él en un susurro-.