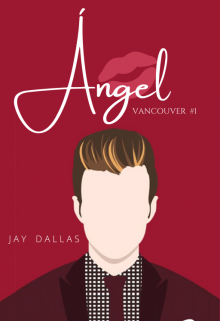Ángel [vancouver #1]
Capítulo 20. Señoritas Van Allen
Elena.
Ángel y Sara están sentados en la mesa del comedor, se miran contentos mientras juegan al dominó. Yo entiendo por qué, es muy poco común que mi hermano se la pase en casa y aún más que se tome el tiempo de convivir con nosotras. En los últimos años lo único que hemos obtenido de él han sido migajas que hemos sabido disfrutar.
Me quedo en el umbral con las manos formando una alianza detrás de mi espalda. He practicado mi discurso frente al espejo tantísimas veces que ya me lo sé de memoria, pero al estar a unos pasos del castaño me resulta imposible avanzar. Quiero disculparme por como lo he tratado, he sido una odiosa 24/7 y todo por un razón tan estúpida que bien podría ganar el premio a la mayor tonta del año. Si es que existieran.
— ¡No pongas mulas! — chilla Ángel, provocando una sonrisa vivaracha en Sara —. Ya no tengo fichas blancas.
— Para eso está esta sección — señala el cúmulo de fichas que descansan a un lado de su juego —. Come. Come.
Ángel carraspea al tiempo que niega con la cabeza.
No es muy dado a saber perder.
— ¡Ya tengo más fichas que con las que empecé! — se queja —. ¡No es justo!
— Por supuesto que lo es — palmea el hombro de mi hermano —. Aprende a perder, Ángel. Eso te ayudará a asimilar que soy mucho mejor que tú en el dominó.
Mi hermano gira los ojos y saca una ficha… y luego otra y otra y otra hasta que se terminan. Río por lo bajo ante su expresión patidifusa, llamando la atención de los presentes que se giran hacía mí como si hubiesen visto un fantasma.
Cierro la boca de inmediato. Los nervios vuelven a corroerme y a no dejarme estar, no estoy segura de qué decirle a Ángel ni tampoco de si mis excusas baratas van a ser suficientes para que me perdone. De verdad que me comportado como una niña malcriada a la que no le compraron una muñeca que vio en el supermercado.
Sara comienza a recoger las fichas de la mesa después de un momento y las deposita en su cajita de madera. Ella es muy dada a cuidar las cosas, siempre ha sido así, desde que tenía un año, recuerdo bien que la pequeña rubiecilla lloraba si Ángel y yo en alguna de nuestras travesuras le perdíamos alguno de sus juguetes.
— Creo que ustedes deben de hablar de algo — murmura más para sí que para nosotros. Ángel no se mueve de su sitio, yo tampoco —. Iré arriba a ensayar un poco. Pronto van a ser las elecciones para nuestro lugar en la orquesta y quiero estar en primera fila — cierra la tapa y nos recorre a ambos con la mirada —. Cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Vendré corriendo si necesitan mi ayuda.
Con ello, Sara desaparece de la escena.
Me aferro al borde de mi camiseta amarilla con la esperanza de esclarecer un poco mi mente. Es tu hermano, él te ama, jamás va a juzgarte. Me repito una y otra vez, pero mis nervios en lugar de disminuir, empeoran.
Ángel, por su parte, no deja de mirarme como si yo no fuera real. Es la primera vez que viste como debería hacerlo, como un veinteañero que apenas está descubriendo lo que es abrirse paso en la vida y el trabajo; lleva puesta una sudadera sin cierre color púrpura y unos vaqueros ligeramente gastados.
— ¿Quieres jugar ajedrez? — pregunta, rompiendo el silencio —. Sara la sacó del almacén, íbamos a echar una partida después del dominó.
— Tú sabes que soy malísima.
Él sonríe con nostalgia y dice: — Es que papá no llegó a enseñarte.
Imito su gesto y mis ojos se humedecen un poco. Hablar de nuestros padre es un tema delicado que estoy segura jamás podremos supera. ¿Cómo hacerlo? Nos fueron arrebatados en un accidente automovilístico cuando más los necesitábamos.
— Tal vez podrías enseñarme.
Ángel duda por unos segundos. Yo lo percibo como una eternidad.
Sus ojos verdes se topan con los míos y en ellos encuentro la calma que no sabía que anhelaba. Ángel tiene un efecto positivo en mí, me hace sentir bien conmigo misma y con todos los que se encuentran a mí alrededor. Podría definirlo como mi ancla a la cruda realidad bañada de una dosis de fantasía, el «todo va a estar bien» que la mayor parte del tiempo consigue convencerme de ello.
— Ven aquí.
Doy un paso hacia él que bien podría definirse como una decisión y después otro, y otro, cada uno siendo más fácil que el anterior. Tomo asiento frente a él, justo donde minutos atrás estaba Sara, y reposo mis brazos sobre la mesa.
Ángel saca las fichas de la caja, que reconozco al instante — era de papá —y convierte ésta en un tablero de casillas de diferentes tonalidades de café. Acomoda las piezas blancas de su lado y a mí me tiende las marrones que coloco en sus respectivos lugares.
Cuando tengo la torre entre mis dedos, me obligo a mí misma a hablar. No puedo simplemente aprovecharme de la nobleza mi hermano y dejar sus sentimientos hechos trizas solo por mi inseguridad.
Debo de redimirme.
— Lo siento — digo en un suspiro. Ángel se detiene a menos de diez centímetros de colocar el alfil en su posición —. No debí tratarte como si me hubieses traicionado, porque no lo has hecho — lo más acercado a una risita sarcástica escapa de mi garganta —. Jamás lo harías… me lo has demostrado en todos estos años. Yo sé que no me lastimarías. Nunca.
Relame sus labios.
Coloca el alfil en su casilla.
— Está bien, Elena.
— No, no lo está — mis puños se aprietan con tanta fuerza que las uñas se me encajan en la piel de mis palmas y los nudillos se me tornan blancos —. No es justo que toleres mis errores y además de ello, los perdones como si no fueran la gran cosa… como si no doliesen.
Ángel busca mi mano con toda la intención del mundo.
Levanto la mirada cuando me aferro a él como lo hice cuando la policía llegó a casa de mi abuela y uno de los oficiales dijo un insípido: lo siento.
— Siempre vamos a tener problemas. No importa que hagamos, no importa cuánto tratemos de evitarlo, siempre los habrá — coloca su mano libre sobre la mía, algunas de las piezas de mi lado ruedan sobre el tablero —. Lo importante es que sepamos superarlas. Además — sonríe, socarrón —, después de hablar con Gwren, debo de reconocer que esta discusión se volvió más amena.