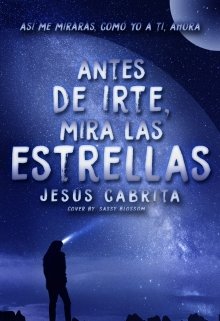Antes de irte, mira las estrellas
CAPÍTULO I.
Abella
En el oscuro espacio que conocía, aún había gente que decía que podíamos vivir cuánto deseáramos, que dependía de nosotros si escogíamos o no el peor de los caminos, que no importaba la barrera que hubiera entre lo que era real o imaginario, que la verdadera oscuridad era distante y que creyendo en el tiempo se sanaría todo. Nunca fui capaz de creerme esas palabras, sin importar que tan fabulosas aparentaban ser, parecía que una tempestad arrasaba dentro de sus mentes.
Esperaba el día que esos cuentos fueran a parar allá afuera, flotando y enfriándose dónde sea que nadie los pudiese oír, y tampoco ver. A veces observaba mi reflejo con todo lo que me cruzaba con el mismo anhelo, pero no veía ningún rostro que lograra reconocer, tan solo una máscara vaga como la cera y me daba por perdida en la sombra, entre las estrellas. Desde hacía semanas que estaba sintiendo una fuerte picazón corriendo por los pelos de mi brazo izquierdo, bajo la tinta azul que manchaba y se entremetía en mi piel, cada vez que le dirigía la mirada, me ayudaba a contar no solo mis días sino también de muchos a quienes miraba.
–Incluso tus amigas de la vieja escuela de Asturión han venido, hija –comentó mi madre, mientras entreveía por la cortina a todos los invitados entrar al patio, me estaba señalando desde la ventana pero permanecí sentada frente al espejo, indiferente. Le vi acariciarse su número sesenta y dos.
–Pensé que tan solo serían familia y amigos, Aldana –dijo mi padre, desaprobando con los labios y sorprendido por la multitud de caras que pudo notar.
Podía hacerme junto a su expresión de sorpresa pero no con la que te atrapaba con enojo o felicidad, sino la que a veces te venía y que estaba llena de tristezas; era uno de los dos últimos cumpleaños antes que los días por venir finalmente llegaran, quizá el último que iba a celebrar formalmente en mi vida. Por ahí decían que muchos no se animaban en afrontar el poco tiempo que quedaba y simplemente nadaban en un profundo desconsuelo. No me imaginaba por qué. Esa idea revoloteaba dentro de mi cabeza y ver muchos rostros durante ello me aterraba, era lo que estaba evitando las últimas semanas, si me cruzaba con un gesto falso de alegría entre ellos a lo mejor me iba a petrificar en mitad del patio, a caer en llanto frente a quienes nunca me habían visto hacerlo.
Ya no hacía falta acercarse a la ventana, podíamos oír un montón de pies estrellarse contra el suelo de metal. El reflejo de papá moviéndose hacia el sillón de una manera tan rígida y lenta me hizo sentir mal, el sonido de sus pisadas se distinguían de las de fuera y se oían más distantes que las demás, más huecas y repetidas y sentí como si estuviera buscando algo, a una persona – no se detenía–.
– ¿Para que termine como siempre? No, no –indicó ella, sin alejarse de la cortina.
Los había invitado a todos, aseguró ella con mucho orgullo entre sus palabras, a mis amigos de la escuela, profesores y doctores a quienes había acudido antes, importantes conocidos de mi padre, antiguos vecinos, los cocineros de un restaurante de no muy lejos, el piloto del transbordador que nos traía a casa. No se le escapó ningún nombre, hasta le escuché mencionar que había un Gideon en una de las invitaciones, me sorprendí del agobiante modo que mi madre me estaba siguiendo los pasos, aun así me ayudó a recordar las caras antes de verlas. Gideon era un chico que conocimos mi madre y yo durante un viaje a Colonia Walloon, cuando ella sin querer estrelló el vehículo al suyo mientras intentábamos aparcar en una estación para comprar unas baterías, no hubo mucha charla desde entonces y permaneció así, ¿Por qué invitaría un desconocido? ¿Sería para mediar cuentas o no le había pagado ya? Ya me había rendido en entender a mi madre, parecía querer hacer una fiesta para el resto, excepto para mí. Si el delirio la había llevado tan lejos ¿Por qué no recibí una invitación?
Continuó concentrándose en las risas de fuera y dijo–: Espero que sonrías, Abella, y que no pongas esa cara que llevas de hace ya un rato –. Finalmente, se había alejado de la ventana y se sentó junto a mí para mirarme a través del espejo. Llevábamos tiempo sin que hiciéramos algo por el estilo, siempre era una mirada distante por aquí y allá, un brazo frío y a veces dudoso, quería decírselo pero no tenía la intención de echarle en cara el intento.
Yo era la única hija de mis padres, jamás supe por qué no se molestaron en adoptar otro niño, quizás todavía eran lo que muchos llamaban suficientemente felices conmigo o no querían cargar con otra persona como yo de nuevo. Cuánto me arrepentía de haber pensado así, no lo hacía por mi padre aunque si por mi madre, ambos eran excelentes pero habían veces que el aire que había entre nosotros se volvía más y más caliente, tanto que te incomodaba más rápido que cuando te aburrías, que te hacía enojar tanto porque venía a tu mente la imagen que otros padres hablaban con sus hijos de vez en cuando sobre lo que sentían y lo que tenían que hacer. Yo los sentía, más bien, como unos cuidadores que atendían a uno del rebaño enfermo.