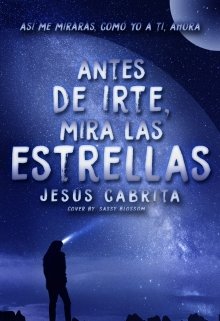Antes de irte, mira las estrellas
CAPÍTULO II.
Anoche, todo se había vuelto turbio después que la Sra. Vallinder se fue, no tenía a nadie con quién a hablar y mi madre había aprovechado en verme sin excusas para cantar mis últimas fiestas, me tomó de la mano y guió frente al pastel de cumpleaños. Estuvo delicioso, Abella, incluso para algo que había salido de la estación dos.
Fue menos agobiante que desde el instante que había salido hacia el patio, con mi madre enganchada a mi lado, ya que la mayoría había decidido irse. Recordé que el reloj nos guiñaba cuando fueron las cinco de la mañana, papá lo había programado para eso y muchos actuábamos con fatiga, menos ella.
No fue un sueño lo que estabas mirando esa mañana, Abella. Sí sentiste que estabas desmoronándote bajo la sábana con la que te arropabas, aún te quemaba la espalda por el sentimiento que las tiras del vestido te sucumbían por lo tímidas que eran para decirte que jamás te iban a complacer esa noche, sí viste un reflejo de varios rostros siendo uno solo entre los invitados, no quisiste hablar y tocar. No fue un recuerdo que tu madre tocó, sin parar la puerta, preguntando sobre si podía pasar. Nosotras la escuchamos, tú. Sabías en el fondo que debías despertar, te quedaste sumergida tan solo para seguir conversando y adentrándote en esa noche, pensando qué pudo haber sido peor. Que hubiera sido si Oliver hubiera asistido, si frente al pastel estuviera él recibiendo los aplausos y coqueteos de gente que parecía desearte, la felicidad que de verdad necesitabas en ese momento de abatimiento.
Yo te desperté, Abella, luego te hice escuchar.
– ¿Qué dijo? –pregunté a mi madre, con el ordenador en mano, era más ligero que cómo lo recordaba. Leía los mensajes de la abuela, unos nuevos que había enviado, con tono decadente para simular su voz. –Ella envía solo expresiones, no sé si está triste o feliz.
–Seguramente está tristemente feliz por no haber podido venir, hija. O por haberte visto con ese hermoso vestido.
En ocasiones, me preguntaba qué tan acechantes la incomodidad hacía a las personas, cuando me fijaba en el veredicto que daban, cómo se movían y la falsa ansía que se aferraba sobre sus sonrisas, que no demostraba nada profundo en realidad que no fuera más que un sentimiento vago de arrepentimiento por someter algo que no les pertenecía. El lazo que ataba mi madre era el de mover y aguardar a que le movieran, ante la gente que a espaldas la desvestían de pie a cabeza de las mentiras que obviaba, pero de vez en cuando solamente jugaba el rol de esperar, quedándose varada en casa conmigo y papá, desesperada entreviendo a las cosas más opacas. Se roía, se desgastaba la lengua al pararse frente de mí, volvía a repetir lo que ya habíamos discutido antes y tan solo me quedaba por mantenerme firme, insistiendo a su mente al decir lo mismo una y otra vez hasta que se diera cuenta que no se me olvidaba.
A sus ojos, la belleza era únicamente lo más llamativo que estaba sobre ti, aunque jamás veía la piel. La tinta. Yo era lo que mi madre exhibía como si fuera ella misma, hablando de mis decisiones como si ella fuera las que las tomó, aunque en realidad lo hizo. Me sentí como parte de un rebaño bien vigilado, igual a una cría a la que podían dominar al crear sombras que la superaran en tamaño y que le hicieran recordar el frío que casi nunca le sacudiría, me temía que algún día bastara con apagar sus voces y que dejaran de observarme, analizarme y fantasearme con los deseos de todos, porque eso implicaría que la soledad me tomaría en los sueños, los momentos de calma al contemplar las estrellas. La lana acogía y ayudaba a detener, por un instante, a aquellas mentiras que cavaban lentamente hacia mí, pero no impedía que finalmente llegaran una vez que las despojara de mí.
Ella me había negado cambiar de atuendo, supuse que iríamos a la casa de la abuela y que viera una buena impresión de mí, que le enseñara décadas de otras mujeres dejando sudor sobre la tela y desgastes en la costura por la talla.
– ¿Tenemos que ir?
–Ella insiste, Abella.
–Yo insisto y aun así hago cosas por los demás. Mi voz no importa –indiqué, desprendiendo las tiras del vestido fuera de mis hombros. Mi madre se acercó enseguida a la cama, se detuvo frente de mí y las colocó de nuevo en su lugar, me levantó con un estirón de palmas y luego acomodó las sábanas.
–Hay ciertas cosas que son y deben ser diferentes, hija. Sigues siendo una chica, mientras que ella es una anciana con un pasado marcado por sus hijos. Tu padre como el único restante y tú como su única nieta, estoy segura que lo que siente es algo que se vale de la ausencia –. Abrió las cortinas y les quitó las fundas a las almohadas.
A lo mejor, la edad se disimulaba con ver el rostro del otro, aun así eso no justificaba para nada por qué mi madre no podía parar de referírseme todo como si todavía estuviera en la adolescencia. Decirme qué hacer, yo lo entendía por un pasa tiempo conmigo. Era difícil ser la única hija hasta entonces, pero la manipulación que dejaba pisotear de ella sobre mí tan solo fue lo que me demostró que yo fui el cielo que jamás habíamos visto para ella. Pero si quería seguir haciéndolo, necesitaba que se fijara que ya tenía veinticuatro y que un momento a solas o una insistencia menos me hubieran hecho feliz, porque el próximo año solamente un pedazo de mí quedaría en aroma y letra; yo no se lo hubiera negado.