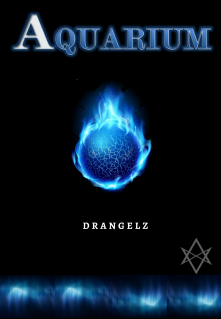Aquarium
Capítulo 3: ENIGMAS
Una de las cosas que más me fastidiaba de vivir en un tercer piso, era la gran distancia que existía entre los apartamentos y el vestíbulo del edificio, parecía como si se recorriera el mismo espacio una y otra vez, tanto así que, casi podría ir en escalón por escalón con los ojos vendados.
Bajé la escalinata marmoleada en forma de zig-zag tan rápido como pude, su desgaste por el paso del tiempo era más que evidente.
Llegando a la explanada del vestíbulo tomé una bocanada de aire para reponerme, y, luego encontré al señor Huffman detrás de su largo escritorio de madera color caoba, su cabello y barba blanquecinos parecían copos de nieve que le daban un aspecto de anciano venerable; recorrí con la mirada las hileras de llaves que se encontraban muy bien colocadas con números grandes en la pared de ladrillos detrás de él, éstas con el objetivo de poder identificar rápidamente a que apartamento pertenecían.
Estaban ahí por una sola razón, las personas tienden a ser muy despistadas con objetos tan pequeños que casi siempre las terminan perdiendo; desde entonces el señor Huffman se encargó de guardar una copia por si las moscas.
Me acerqué tanto como pude solo para darme cuenta de que él se encontraba durmiendo inmóvil como una estatua con la respiración muy calmada, a decir verdad, no recuerdo cuando fue la última vez que lo vi despierto, pareciera como si todo el día durmiera a propósito para desligarse de sus oficios como administrador del edificio. [1]
Traté la manera de hacer ruido entre la suela de mi zapato negro y las pequeñas grietas rusticas del piso para que se despertara, pero pareció no inmutarse en lo absoluto, de pronto una llave dorada del apartamento número siete cayó, realizando el típico estruendo que caracteriza a un metal cuando golpea el suelo; di un sobre salto, pero el señor Huffman ni se hurgó.
El espacio se quedó un momento en silencio, lo único que se podía oír era el aleteo giratorio del viejo ventilador que estaba colgado en el techo al cual le faltaban varios focos de luz.
—Quizás tuvo una mala noche, al igual que yo —dije para mis adentros—. O a lo mejor ya es demasiado viejo para este tipo de trabajo —sonreí alejándome poco a poco de él.
Salí tranquilamente por la puerta de metal del vestíbulo hacia la calle, esperando que Joseph apareciera con sus ya muy conocidos ruidos de bocinas.
En el estado de Arkansas se encuentra una pequeña ciudad llamada Jacksonville, un suburbio de Little Rock, su capital estatal; a esta zona del país se le conoce como el “Estado Natural”, por sus diversas regiones que ofrecen a los residentes y turistas por sus innumerables oportunidades de recreación al aire libre; sus regiones montañosas se pueden divisar desde cualquier punto.
A lo largo de mi vida aquí en Jacksonville siempre han existido mitos y leyendas acerca de esas regiones, desde bosques encantados y desapariciones inexplicables, aunque nunca ha habido nadie para confirmar esos hechos. De solo imaginarme eso hacía que una pequeña corriente eléctrica recorriera mi espalda.
Las hojas de los árboles se agitaban constantemente como una danza armoniosa entre ellas creando una pequeña ventisca; el clima dejaba denotar muy claro que el verano llegaría pronto y, con él las vacaciones. El aíre iba cargado con cierta humedad que hacía refrescante el ambiente aún de primavera. A la lejanía comencé a escuchar el motor del convertible de Joseph, el cual casi al instante se estacionó enfrente de mí dejando a su paso una cola de humo espeso.
Por lo general el auto de color negro brillante con franjas blancas a los costados de las puertas, se había convertido en nuestro bus particular para asistir a la preparatoria; Joseph vivía a unas cuadras de aquí, así que nos acostumbramos a su transporte en lugar de utilizar el de la escuela.
Lentamente el vidrio polarizado fue bajando, su cabello liso, oscuro y acomodado hacia un lado dejaba un contraste al descubierto con su pálida piel.
—¡Hey, Eliott!— pronunció mi nombre con su voz ligera—. Aún sigue durmiendo el señor Huffman —Joseph sonrió entre dientes.
—Ni sé te que ocurra— le advertí.
—Solo por esta vez —comentó, simulando con su mano que tocaría el clakson para hacer todo el ruido posible.
Le hice una cara de pocos amigos.
—Ok, está bien, tú ganas —refunfuñó a regañadientes.
Resoplé con la nariz.
—Sube —me indicó acomodándose sus gafas azules que parecían sacadas de algún festival de música electrónica.