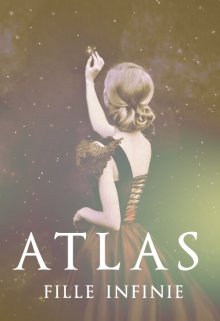Atlas
Queridas voces
Cuando era niño, oía voces.
Queridas voces, no me entierren aún.
Los labios agrietados no volvieron a sonreír desde que el monstruo llegó. Temblaba y se arrastraba, el suelo crepitaba. Dejaba un rastro de lágrimas perdidas y cabello quebradizo a medida que se acercaba a mí. Yo lo contemplaba en silencio. No podía gritar. No podía moverme. El monstruo gemía y se retorcía cada vez que el filo de los aullidos le desgarraba las escamas de papel. Jamás fue tan indestructible como parecía. Y sufría. El monstruo lloraba ríos de sangre viscosa y rechinaba los dientes. Cuando llegó a mí, quizá quiso abrazarme. Tan solo recostarse y descansar. Pero una vez más no logró controlar sus vicios y no se detuvo hasta devorarme por completo.
Lentamente, las voces adquirieron rostros.
Queridas voces, ¿me abandonarán algún día?
Tardé muchos años en abrir los ojos. No fue fácil. Pugnaba por salir, mis dedos sin uñas desmembrando la carne poco a poco. Allí dentro era tóxico; el ácido contra la piel, el aire viciado presionando mis pulmones. Pesaban. Ardían. Los sentía a punto de explotar. Lo sabía, esas no podían ser las paredes de mi hogar. Debía salir de allí, alejarme del aliento fétido del oscuro silencio. No lo soportaba. Tan vacío, tan frío. No era yo. No podía serlo. Quería ver la luz, atravesar los muros podridos de carne y veneno.
Y poco a poco, comencé a entender.
Queridas voces, ¿esta es la verdad?
Dentro del monstruo no estaba solo. Murmullos, gritos, llanto, risa, resuellos, gruñidos, suspiros, gemidos. Las voces se agolpaban en mis oídos, me aturdían, pateaban el suelo, arremolinaban el aire a mi alrededor. ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen tanto ruido? Al principio comprendí el sufrimiento del monstruo, la manera en que su cuerpo se arrastraba y se tambaleaba: pesaba demasiado. Dolía demasiado. No había aire que respirar ni luz a la cual mirar. Sólo caos y absoluta oscuridad. Apenas con el tiempo fui aprendiendo su lenguaje, los colores de las voces. Les fui dando forma en mi mente. “Es el universo”, repetía una. “No, es el fin”, insistía otra. “¿Cómo podemos saberlo? Si jamás hemos salido de aquí”. Entonces con mis labios agrietados hablé por primera vez: “Yo sí he visto el mundo. Provengo de allí”.
Jamás supe perdonarme aquel terrible atrevimiento. Debí haber guardado silencio, permanecer inmóvil, como cuando el monstruo vino a por mí. Dejar de pestañear, no silbar al respirar. Mas las voces ya tenían rostros, y todas eran idénticas a mí.
Pero ya era tarde. No debí verlas a los ojos.
Queridas voces, me están devorando.
Primero se hicieron con mis recuerdos, mis alegrías y mis miedos. Se abrieron paso, desgarraron la carne y conocieron el mundo. Luego, destrozaron mis piernas y comenzaron a andarlo. Me robaron los ojos para apreciarlo, la lengua para saborearlo. Me arrancaron la piel y la usaron como abrigo, para resguardarse del frío y ocultarle al mundo su opulenta inmundicia. Me devoraron y me enterraron mientras gemían y gritaban y reían. El monstruo lloraba lágrimas de mi propia sangre. Lo último que pude ver fue a mí repetido hacia el infinito, mis labios agrietados estirados, presionados, curvados. Aquello no fue ningún delito. Les había pertenecido desde un comienzo, casi tanto como ellos a mí.
“Esto no es el universo, tampoco el fin”, fue lo que pude decir mientras mis pulmones se llenaban de tierra. “Esto soy yo, y tú eres él, y él es yo, y yo soy ella. Ellos son ustedes, ustedes son nosotros y nosotros somos esto”.
Queridas voces: ya tienen rostros, ahora caminan por el mundo, ¿y lo peor de todo? Nadie lo sabe. El mundo sigue viéndome a mí. Aunque yo sea ustedes, y ustedes sean todos y cada uno. ¿Esto soy? ¿Esto somos? ¿El caos condensado tras una sonrisa? ¿Los gritos acumulados bajo el silencio?
Queridas voces, ayúdenme. Por favor, se los ruego. Auxilio. Ya no puedo, ya no quiero. Ya no veo ni siento. ¡Auxilio! ¡Por Dios, auxilio!
Somos todos pecadores. El monstruo lo sabe y no para de llorar: sus vicios lo vuelven a gobernar, y yo me he devorado a mí mismo.
Voces, se los pido: apiádense de nuestra alma.
(&)
Este es uno de mis cuentos favoritos. Lo escribí luego de oír la canción Arsonist's Lullabye, de Hozier, al inspirarme terriblemente con la primera línea ("when i was a child, i heard voices"). Por lo demás, aunque está libre a interpretaciones, claro, mi principal inspiración fue el trastorno de identidad disociativo (anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple, que es como más se lo conoce).
Ojalá haya sido de su agrado. Un saludo.