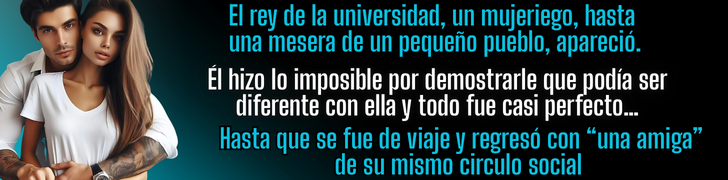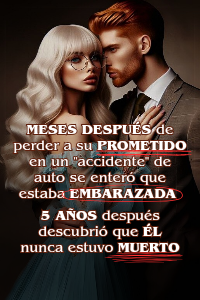Besos de Sangre
Capítulo 40: Rumbo a la noche eterna
Kodael regresó como lo prometió.
No lo escuchamos llegar. Simplemente apareció una noche entre las raíces del árbol sagrado donde solíamos descansar. Su túnica negra ondeaba como humo, su sonrisa seguía intacta.
—¿Pensaron que los olvidaría? —dijo, como si la selva no hubiera intentado devorarlo cada noche.
Desde entonces, comenzó a acompañarnos.
No cazaba con brutalidad como yo imaginé. Cazaba con arte. Elegía presas que, según él, “olían a vanidad o violencia”. Nos hablaba de filosofía africana, de los reyes del oro, de los vampiros que dominaban las rutas comerciales en el desierto. Pero sobre todo, hablaba de Europa.
—Allí los nuestros no se esconden en cuevas —decía—. Tienen mansiones. Sirvientes. Templos bajo tierra. Salones de sangre donde cantan óperas mientras beben de cortesanos dispuestos.
Yo lo escuchaba hipnotizada.
Étienne — no estaba tan convencido. Él venía de Europa. La había abandonado.
—Es decadente —dijo una noche—. Llena de traiciones y poder podrido.
—Y aún así la extrañas —respondí sin pensar.
Él no lo negó.
Tardé semanas, pero lo convencí.
—No puedo quedarme atrapada en ramas y barro toda la eternidad —le dije—. Quiero caminar sobre mármol. Hablar con los nuestros. Conocer lo que fuiste… antes de mí.
Fue Kodael quien nos consiguió el pasaje.
Un barco mercante portugués, cargado con telas, vino… y hombres armados con más oro que fe. Zarpamos desde una costa lejana y oscura, al abrigo de la noche. Tres vampiros en una nave de 60 hombres. Nadie lo sospechó.
Durante el viaje, fuimos prudentes. Bebíamos poco a poco. A veces un marinero desaparecía tras una tormenta. O se caía borracho al mar. Nadie preguntaba demasiado.
Dormíamos entre la carga, protegidos de la luz, envueltos en silencio.
Pasaron meses.
El hambre. La paciencia. El susurro constante de las olas. El sabor metálico de marineros de mala sangre. Y finalmente, un día…
España.
-
Desembarcamos en Cádiz, a principios del año 1600.
El puerto era bullicioso, lleno de vida, de peste, de comercio. España era el centro de un imperio que se creía eterno. Sus calles olían a incienso y herrumbre, a cuero mojado, a orgullo. Hombres con espadas y sombreros de ala ancha caminaban como si cada paso fuera parte de un destino divino. Mujeres con mantos oscuros y ojos vigilantes. Iglesia por cada pecado, mercado por cada deseo.
Nos instalamos en Sevilla primero.
Y ahí comenzó la verdadera vida nocturna.
Kodael tenía contactos. Vampiros de la élite española. Criaturas antiguas que vivían bajo palacios renacentistas, que se reunían en salones de mármol para debatir política y arte mientras bebían de jóvenes poetas.
Nos presentaron como “los viajeros del nuevo mundo”.
Fueron cautivados por nuestra historia. Por mi belleza salvaje de piel bronceada y pelo negro como el azabache. Por el acento extraño de Étienne. Por la gracia peligrosa de Kodael.
Cada noche era una danza. Baile, sangre, palabras veladas.
Y yo…
Yo me sentía viva como nunca.
Vestía sedas. Leía latín en bibliotecas subterráneas. Bebía de nobles que ofrecían su cuello a cambio de eternidad.
Étienne me miraba con nostalgia.
Kodael me miraba con deseo y orgullo.
Y yo… comencé a preguntarme si mi corazón —muerto hacía ya años— podría sentir tantas cosas a la vez.