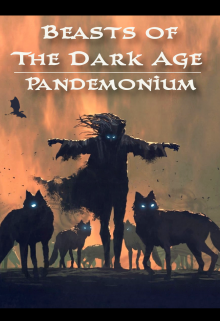Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Vyler I
Estaban llegando al final del Camino del Este, cuando a lomos de su corcel divisó la colina donde se alzaba con grandiosidad el colosal Baluarte del Rey. La fortaleza de la Dinastía Real Liongborth asomaba y sobresalía por encima de las numerosas mansiones de madera de arce, yeso y pizarra de dos o tres plantas de altura que poblaban el corazón de la ciudad.
La escolta de cuarenta hombres resguardaba en formación de cuadro al Intendente Mayor en camino a su audiencia con Su Majestad. Ser Lance Crowley abría la marcha en primera línea, mientras ser Alfred Barmettler la cerraba en la retaguardia. El avance firme de los caballos, sumado al ominoso tañido de las campanas en los costados del carruaje, advertía a los transeúntes de la comitiva.
Los residentes más cercanos al castillo eran en su mayoría de alta alcurnia; sofisticados y poco dispuestos a generar un gran tumulto durante las festividades. Y a pesar del trasiego constante de personas, los adoquines de la carretera se encontraban inmaculados, como si las zapatillas de aquellos individuos y sus carros jamás hubieran conocido la tierra y la mugre de las callejuelas que el grupo había dejado atrás.
— Ser Vyler. Observad — advirtió ser Ronnie Baronnet, consternado. —. Frente a los establos.
El caballero dirigió la mirada hacia la calle. A cien metros de distancia, allí delante del cuartel principal de caballería, se aglomeraban unos cincuenta jinetes con corazas de hierro y atavíos en verde y blanco. Observó cómo los hombres se agrupaban en una triple hilera a la vera de la calzada, dándoles así espacio para continuar con su trayecto. Los portaestandartes enarbolaban el blasón de Dranova en el aire. Y en el otro costado, una docena de caballeros se apiñaba junto a sus escuderos, quienes prestaban su ayuda para equiparlos con pesadas armaduras de placas de cuerpo completo.
Si bien la escolta pasó de largo sin aminorar el trote, ninguno de entre los hombres que cabalgaban a su lado rehuyó a intercambiar una mirada de incertidumbre.
Un par de calles más adelante, a las afueras del cuartel central de infantería, cientos de soldados marchaban agitados en dirección contraria, con escudo en mano y espadas en sus vainas; dispuestos en formación de doble columna.
A las orillas del camino y desde los balcones de sus casas, algunos ciudadanos vitoreaban a los reclutas en preparación, mientras otros se limitaban a observar el panorama con caras largas.
— ¡La ciudad luce como si se estuviese preparando para la guerra! — apuntó ser Ronnie para todos.
« Así es, pero ¿contra quienes? ».
Se respiraban aires de esperanza y tensión en la ciudad.
En seguida, la inquietud se apoderó de ser Vyler, quien hizo caso omiso a lo que sus camaradas tuvieran para decir. Dio rienda suelta a su imaginación, esperando lo peor, dominado por la perspectiva de un vaso que siempre lucía medio vacío.
¿Otra revuelta de la plebe? Pero eso era imposible. Habían pasado muchos años desde la última insurrección y desde entonces las circunstancias del país no habían hecho más que mejorar. Además, el tumulto que se generaba con cada festival nunca había escalado tanto como para necesitar fuerzas ajenas a la Guardia de la Ciudad que atemperasen a la población.
Lord Worthington abrió uno de los postigos del carruaje, y asomó la cabeza con su acostumbrada expresión pusilánime de oreja a oreja.
— ¿Qué está sucediendo?
De lejos, ninguno se mostró más estresado que ser Vyler. Cogía las riendas de Wyke con fuerza descomunal a medida que se mantenía pensando en el posible enemigo, en el lugar de la batalla, y por sobre todas las cosas, en el estado de sus seres queridos. De allí en adelante, el trayecto se tornó insufrible.
Después de un par de azorados minutos, la colina del castillo se extendió ante ellos. Un profundo foso de agua cristalina cercaba al Baluarte del Rey, a su torre del homenaje, a las inexpugnables murallas de piedra y los amplios jardines centrales, dando así, la impresión de convertirse en una pequeña isla de roca maciza sobre la extensa colina. A la cara interna de los muros fortificados, numerosos torreones se alzaban tan altos que en cada invierno la espesa niebla los hacia ascender hasta los cielos. Un enorme puente levadizo de madera de roble daba la única salida y entrada a la impenetrable fortificación, tan generoso en amplitud que unos quince hombres podían cruzarlo a caballo sin problemas.
Soldados de infantería, armados de pies a cabeza con hierro laminado y acero, custodiaban el puente. Rápidamente uno de ellos gritó una orden a todo pulmón, y otros se dispusieron a acatarla, bajando el puente desde los adentros del bastión.
Los nervios de lord Thomas Worthington le afloraban la piel. Aquel supuesto diluvio del cual el capitán les había hablado se manifestaba entonces en sus finos ropajes en forma de una transpiración incontrolable.
La caravana traspasó el puente levadizo, y luego los blindados rastrillos de la isla. Más allá de los muros coronados y la barbacana, el patio principal se reveló ante ellos como una infinidad aparente de esbeltas torres de piedra caliza, almacenes de ladrillo, establos, salones amplios y residencias lujosas de cinco plantas de altura. Entre las edificaciones se extendían, como telarañas, estrechos callejones y también pasarelas techadas conectadas con ingenio a todos los niveles posibles del recinto, que hacían lucir al Baluarte del Rey como una pequeña ciudad de alto prestigio e impenetrable. En medio de toda aquella amalgama de edificios, dominándolo todo, se levantaba, regio y descomunal, el castillo de Leonor II, un palacio fortaleza de piedra labrada grisácea laureado por tejas tan verdes como el pasto.