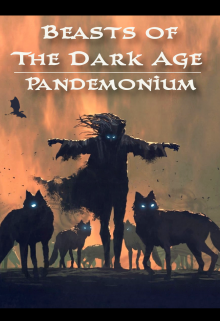Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Atenea I
Por absurdo que fuera, la tercera y última ronda de preliminares había resultado más sencilla que las anteriores. Hubo marchado a paso triunfal hasta la arena de combate con una estrategia ofensiva. Y tras dos minutos o menos, se consolidó con una cómoda victoria. No quedaba más que admitirlo. Qué los dos adversarios más competentes se hubieran abatido el uno al otro había influido a su favor.
Sin embargo, y muy a su pesar, la conquista reflejó un desenlace más agridulce de lo que le hubiese gustado proyectar en primera instancia. En momentos en los que su innata impulsividad se apoderaba de ella, su defensa se vio comprometida y recibió una sarta de briosos espadazos de la mano dos soldados de instruida técnica, que consiguieron despedazar su ya de por sí malogrado escudo de madera. La única protección con la que contaba para el torneo cayó al suelo fragmentada a la mitad antes de que ambos hombres probaran su más absoluta antipatía. Pero al final, Atenea acabó como la última contendiente en pie sin más esfuerzo que un par de pequeñas gotas de sudor.
Poco tiempo después de haberse anunciado su clasificación a octavos de final, un hombre menudo de corte elegante se presentó con una oferta bastante lucrativa como patrocinador de nuevo equipo. Y pese a las tentadoras propuestas, que se iban acrecentando cada vez más, Atenea lo rechazó, puesto que el persistente sujeto llevaba tallado en todo el semblante la palabra embaucador.
Y aunque, a decir verdad, tendía a la imprudencia dentro del campo de batalla, fuera de este, era más cauta y desconfiada de los extraños que un gato.
El resto de la tarde se encontró en el apuro de atender sus obligaciones en la taberna de la familia Pryce. Durante las festividades de otoño, la jornada de trabajo acostumbraba representar poco más que un puñado de platos por hora, debido a que la comida abundaba y los ciudadanos se atiborraban de ella en las calles. Pero en el año que trascurría, disfrutaban de una clientela considerable, y lo cierto era que buena parte no acudía por la comida que pudiesen ofrecer.
No había hecho falta más que un par de días para que las voces recorrieran la ciudad a modo de un torrente que solo sabía hacerse más escandaloso. Por este motivo, más de un indiscreto comensal quiso llamar su atención, para congratularla por lo que denominaban como «un logro sorprendente». Aquel tipo de consideración hubiera calado de honra a casi cualquiera. Pero Atenea se esforzó en retribuir los cumplidos con una sonrisa que ocultaba poco sentimiento y un cínico «muchísimas gracias», en cada ocasión.
De los quinientos participantes que se habían iniciado en las preliminares, únicamente cuatro restaban en competición. Los conocidos como «los neófitos de las finales», quienes tenían que verse las caras en combate singular junto a una docena de caballeros.
Un logro sorprendente lo constituía derrotar a un caballero platinado, o como mínimo a un caballero errante, y no a soldados.
En lo que a ella concernía, llegar lejos significaba poco o nada si no se consolidada con una merecida y trabajada victoria frente a la mejor de las espadas del reino, y con ello se adjudicaba el galardón de trescientos novísmos de oro. Una auténtica barbaridad.
Aunque llegase a la final, si no obtenía la victoria, su vida no cambiaría en nada realmente, y tendría que volver a servir mesas un año más.
No podía evitar mostrarse osada, ambiciosa, competitiva, tenaz, y, por sobre todas las cosas, orgullosa, pero la avaricia no era algo que se encontrara con facilidad en su naturaleza. Perseguía casi con locura una memorable conquista, no para alcanzar reconocimiento, como otros, sino para demostrarse que podía llegar tan lejos como quisiera hacerlo. Por supuesto, ansiaba la justa retribución de sus esfuerzos en oro, aunque no para su propia causa.
— Tan solo digo que es... — Los jadeos de Ross se interrumpieron por la expedita arremetida de Atenea. — una estupidez. — logró terminar cuando se alejó un par de pasos tras bloquear el tajo.
— ¿Por qué lo dices? — inquirió ella cuando cargaba de nuevo contra su amigo.
Aún después de las preliminares, que habían sido casi un juego de niños, y las monótonas horas de trabajo, persistía en Atenea un vigor desmedido. Y los nervios por el enfrentamiento del día siguiente no hacían más insuflarle energías con las que continuar entrenándose en los jardines traseros de la taberna.
Ross se mantuvo firme e intentó cortar nuevamente la ofensiva con un bloqueo cruzado de su pica de latón, pero Atenea intuyó aquello, y cambió el objetivo de su estocada con gran alacridad. Y en cuestión de un pestañeo, la punta reventada del acero yacía sobre el pecho de Ross a modo de pinchazo.
Acto seguido, él apartó la embotada hoja con un manotazo y un chasquido de dientes.
— Porque lo es. Solo piénsalo. ¿Por qué la inmensa mayoría prefiere quedarse sentada a la espera de un hombre que las conquiste en lugar de tomar el asunto por sus propias manos?
— Creo que hablas con la mujer equivocada respecto a un tema que no le interesa. — Atenea se encogió de hombros, fatigada del mismo asunto al que retornaba siempre la conversación desde hacía una semana.
Era un hombre algo lamido, de cabello rojizo ensortijado y una destreza y suerte ridículamente pésimas para todo lo que estuviese relacionado con ganarse el amor de una mujer; siempre dispuesto a enunciar sus problemas personales a cualquiera que tuviese cerca sin miramiento alguno.