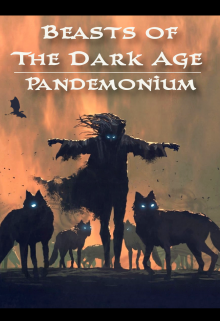Bestias de la Edad Oscura: Pandemónium
Connor III
Era uno de esos hombres a los que el insomnio lo privaba a menudo del dulce beso del letargo. Pero al menos, no le eran necesarias muchas horas de sueño para sobrellevar el día a día.
La lívida luz de luna de medianoche ennegreció de nuevo por una nube pasajera, dificultando a Connor el tiro hacia la diana que estaba a más de treinta pasos de distancia. Su vista se adaptó rápidamente a las sombras. Aguantó la respiración por un instante, y disparó. El proyectil surcó la humedad con un fugaz y débil silbido, y se incrustó justo en el centro del blanco.
El pequeño descampado de hierba era su campo de tiro en medio de una desolada, fría y umbría noche; el mismo impertérrito paraje donde solía adiestrarse en el arte de la arquería cada vez que la tozuda somnolencia se rehusaba a hacerlo prisionero.
Al cabo de un rato, se puso a prueba con un desafío un tanto más soberbio, aburrido de la simplicidad de los tiros a aquella distancia. De tal manera que, se encaminó hacia la diana a un paso que no dejaba lugar al murmuro de sus pisadas, y extrajo cada uno de los proyectiles para depositarlos en su carcaj. Tan pronto como acabó, se posicionó a los límites del campo, mucho más lejos que antes. Cogió una flecha, la acopló al arco compuesto poco antes de tensarlo una vez más, y desató el proyectil con un ligero movimiento de dedos. Se apresuró a elegir otra flecha e hizo lo propio de una forma idéntica, apurando un disparo tras otro, lo más veloz que le fue posible, sin apenas dirigir su puntería al objetivo.
No tardó en concluir.
Solo dos flechas reposaban dentro del cilindro de piel a su espalda y catorce de ellas ensartadas en la diana en disposición de una compacta hilera horizontal. Salvo por la breve desviación de dos de ellas hacia abajo, la formación era milimétricamente perfecta.
— Desfalleceré antes de dejar de repetirlo: Estaba despejado el condenado cielo — musitó con amargura. —. Por supuesto que habría ganado ese torneo. Hasta con los ojos cerrados… Como si unas cuantas gotas de agua fuesen capaces de hundir un puto barco preparado para la guerra.
El rencor fruto de la ingrata remembranza de un sinnúmero de horas malogradas y un deseo abatido, no conseguía más que hervirle la sangre y empeorar con ello su insomnio. Para aquellas alturas, habría partido ya hacia los bosques con el título y premio de vencedor todavía caliente en sus manos. En circunstancias ideales, donde las cosas salieran siempre a pedir de boca. Sin importar cuanto lo quisiese, la ambición viviría solo en su cabeza un año más.
Al aproximarse la apatía del invierno por el follaje de los árboles, las hojas de algunos de estos se embarcaban ya al inminente descenso hacia su gélida agonía. Y de una forma casi pronosticada, el murmullo de una brisa se manifestó de pronto, arrastrando con ella, decenas de hojas teñidas por las sombras de un serbal pernoctado detrás de la diana.
En aquel instante, sus ojos no divisaron otra cosa que una ristra de diminutos blancos que caían hacia el suelo con suma ligereza. Reaccionó de manera inconsciente al cargar el arco, apuntó por medio segundo, y disparó sin siquiera llegar a pensarlo. Acto seguido, el proyectil salió desprendido, expedito, y fragmentó una hoja en dos pequeñas mitades, que cayeron juntas hacia el suelo poco después de que la flecha se hubiera alojado en el punto más céntrico de la diana. Connor no se permitió hacer el más mínimo ademán de asombro o satisfacción. Había sido un tiro extraordinario, sí, pero aquello no enderezaba su situación.
Sin darle más vueltas al asunto, se hizo cargo de la última flecha que le restaba en el carcaj. Divisó el objetivo con atención, y cerró sus ojos pretendiendo acertar con tan solo la imagen que había detallado en su cabeza. Volcó toda su atención en el oído y tacto, para inferir en qué dirección se aproximaba el soplido del viento. Durante un tiempo, no percibió nada que no fuese un susurro suave en su piel. Pero cuando estaba a punto de disparar, un cántico animal consiguió estremecerlo, por lo que la flecha salió despedida en un desliz hasta estrellarse contra la hierba. Connor dirigió, agitado, su mirada hacia el cielo nocturno, donde una bandada de unos veinte pájaros emergía con revuelo por encima del serbal. Bajó su arco, y los siguió con la mirada para ver cómo surcaban el aire hasta perderse en la espesa oscuridad.
« ¿De qué estarán huyendo? » Para cuando consiguió sacudirse la conmoción, los animales se encontraban ya lejos del alcance de su don de Dádiva. Aquellas aves no acostumbraban a volar de madrugada, y menos con semejante alboroto. Y por la razón que fuese, un leve escalofrío lo atravesó de pies a cabeza. ¿Un mal augurio? Desechó la idea tan pronto como llegó. Se consideraba precavido, de una forma un tanto obsesiva, pero la superstición era probablemente lo último que se encontrara en su naturaleza. Y aún con esas, después de tan inusual vivencia, una incomprensible angustia lo acompañó de camino a casa.
Dejó las especulaciones en el campo de tiro, intentado ocupar su mente en otra actividad. En aquella ocasión, la noche se encontraba hasta cierto punto cerrada, de manera que no eran muchas las estrellas que podía contemplar. Caminaba entre las sombras de una calle secundaria jugueteando con sus cuchillos. Con igual destreza en ambas manos, ejecutaba trucos de dedos rápidos y lanzamientos cada vez más altos. Y tan pronto como se aburrió de esto, buscó cualquier otra tarea con la que pasar el rato, pero no había mucho que pudiera hacer en mitad de la noche en una ciudad adormecida. Y muy a su pesar, la esperanza de sueño aún seguía negándose a sus suplicas.