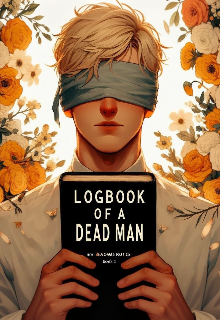Bitácora de un muerto #1
Capítulo 9 (París)
Había encontrado a París, una perrita Husky, recién nacida en una cajita en un callejón. Aunque mamá se rehusó a tener a un perrito cuando le conté lo que había pasado me dejó tenerla.
Cuando lleve a París al veterinario, ver como la revisaba, le hablaba y trataba a los animales hizo que me enamorara de ese oficio, que hizo soñar despierto con querer estudiarla.
París tenía la manía, desde que la traje a casa, que con su patita golpeaba la puerta de mi habitación cuando escuchaba la alarma de la mañana.
París fiel a la hermana de su dueño acompañaba a Aina en la puerta.
Cuando Aina dejó de hacerlo, París siguió haciéndolo.
París todos los días, por cuatro meses, a las cinco estaba sentada viendo a la puerta a mi espera.
Se notaba que París sabía de mi muerte aun cuando nadie le dijo.
París fue la perrita más fiel que había conocido, estando en las buenas y malas.
París siguió tocando con su patita a las 8 de la mañana mi puerta, aun cuando no había alarma y menos alguien que abriera la puerta y acariciara su lomo y orejas.
París nunca dejó de sentarse enfrente de la puerta y nunca dejó de tocar la puerta de mi habitación.
Adair llevó a París al cementerio en una oportunidad.
Verla correr hacia mi tumba como si hubiera venido muchas veces, me rompió el corazón. París se acostó sobre mi tumba y empezó a llorar.
Roma dejó que bajara para abrazarla.
Como si pudiera verme París se calmó cuando la abrace y le acaricie el lomo.
“Gracias, París, por estar para secarme las lágrimas, producir risas, calmarme cuando estaba enojado y gracias por ayudarme con Danea.”