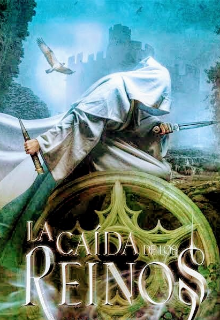Caida de los reinos
Capitulo 5 - Parte 1
Auranos
—Los pájaros me vigilan— comentó Cleo mientras paseaba por el jardín.
—¿En serio? —Emilia contuvo una sonrisa mientras añadía otra pincelada a su
lienzo, que mostraba el palacio de Auranos.
Cleo alzó la vista para observar la fachada de piedra pulida con incrustaciones de
oro. El enorme edificio refulgía como una gema engastada en el paisaje verde y
exuberante que lo rodeaba.
—Hermanita, ¿has empezado a imaginar cosas raras, o es que ahora crees en las
antiguas leyendas? —preguntó Emilia sacándola de sus pensamientos.
—Tal vez las dos cosas —replicó Cleo. Giró bruscamente para señalar una
esquina del jardín y su falda de color amarillo limón aleteó con un murmullo de seda
—. Te juro que la paloma blanca de ese melocotonero no me ha quitado ojo desde
que llegué.
Emilia se echó a reír y cruzó una mirada divertida con Mira, que bordaba no muy
lejos.
—Se dice que los vigías pueden ver a través de los ojos de los halcones, no del
primer pájaro que se les ocurra.
Una ardilla de orejas largas trepó por el tronco del árbol y la paloma levantó el
vuelo.
—Si tú lo dices… Eres la experta en religión y mitología de la familia.
—Porque tú te niegas a estudiar —señaló Mira.
—Hay mil cosas más interesantes que hacer —replicó Cleo sacándole la lengua a
su amiga.
La última semana, aquellas «cosas más interesantes» habían consistido en angustiarse durante el día y sufrir pesadillas por las noches. Aunque hubiera querido
estudiar, no habría sido capaz; tenía los ojos doloridos e inyectados en sangre.
Emilia bajó el pincel y observó a Cleo.
—Deberíamos meternos dentro, donde no haya pájaros que te espíen con sus
ojitos brillantes.
—Ríete si quieres, Emilia, pero no puedo quitarme de encima esa sensación.
—Te creo. Tal vez te sientas así por culpa de lo que ocurrió en Paelsia.
Cleo sintió una náusea y alzó el rostro hacia el sol. Aquella temperatura era tan
distinta a la de Paelsia, donde el frío calaba hasta los huesos… Había pasado todo el
viaje de regreso estremecida, incapaz de entrar en calor. Y aun después de llegar a la
calidez del palacio, había estado varios días destemplada.
—Ah, en absoluto —mintió—. Ya se me ha olvidado.
—¿Sabes que ese es el motivo de que nuestro padre haya reunido hoy al consejo?
—¿A qué te refieres? ¿Cuál es el motivo?
—Bueno, lo que te pasó. Lo que hizo Aron, lo que ocurrió ese día.
Cleo sintió que la sangre abandonaba su rostro.
—¿Y qué están diciendo?
—Nada de lo que debas preocuparte.
—Si no hubiera nada de lo que preocuparme, no habrías mencionado el tema.
Emilia se levantó y se quedó inmóvil por un instante. Mira alzó la vista,
preocupada, y dejó la aguja para acercarse a ella por si necesitaba ayuda; llevaba unas
semanas sufriendo dolores de cabeza y vértigos.
—Cuéntame lo que sabes —instó Cleo, contemplándola con inquietud.
—Al parecer, la muerte del hijo de ese vinatero le ha creado problemas políticos a
nuestro padre. Se ha convertido en una especie de escándalo: todo el mundo habla de
ello, aunque no está claro a quién echarle la culpa. Nuestro padre hace lo que puede
para mitigar el malestar, pero los paelsianos se niegan a vendernos vino hasta que
pase la crisis. No quieren hacer tratos con nosotros; están ofendidos con este reino y
con nuestro padre por permitir que aquello sucediera. La verdad es que están sacando
las cosas de quicio…
—Es espantoso —exclamó Mira—. No sé lo que daría por poder olvidarlo.
Ya somos dos, pensó Cleo retorciéndose las manos.
—¿Cuándo crees que pasará todo esto?
—Sinceramente, no lo sé —contestó Emilia.
Cleo despreciaba los asuntos políticos; no le interesaban ni los entendía. Tampoco
tenía por qué: gracias a la diosa, Emilia era la heredera del trono. Cleo no habría
podido soportar aquellas reuniones interminables del consejo, donde había que
mostrarse cortés y agradable con gente que no lo merecía. Emilia, en cambio, había
sido educada para convertirse en la princesa perfecta, capaz de hacer frente a cualquier problema. Cleo… Bueno, Cleo se dedicaba a hacer excursiones, montar a
caballo por el campo y pasar el rato con sus amigos.
Nunca había protagonizado ningún escándalo; salvo el secreto que solo conocía
Aron, nadie podía contar nada inconveniente de la princesa Cleiona. Hasta ahora,
pensó con ansiedad.
—Tengo que hablar con padre —sentenció—. Necesito saber qué está ocurriendo.
Sin decir una palabra más, echó a andar hacia el palacio y recorrió a buen paso los
corredores soleados hasta llegar a la sala del consejo. Se asomó por el arco de la
puerta; la luz entraba a raudales por las numerosas ventanas de la estancia, y la
chimenea ardía alegremente iluminando aún más el ambiente. Su padre seguía
reunido, de modo que Cleo decidió aguardar en el pasillo paseando de un lado a otro.
La paciencia nunca se había contado entre sus virtudes.
Cuando al fin salieron los miembros del consejo, Cleo entró de sopetón. Su padre
todavía estaba sentado a la cabecera de una larga mesa, lo bastante grande para dar
cabida a un centenar de hombres; el bisabuelo de Cleo había encargado que la
construyeran con madera de los olivos que rodeaban el jardín de palacio. En el muro
más lejano colgaba un tapiz de vistosos colores que narraba la historia de Auranos.
De pequeña, Cleo había dedicado muchas horas a contemplarlo, maravillada ante sus
ricos detalles. Frente a él pendían el escudo de la familia Bellos y un mosaico que
representaba a la diosa Cleiona, de la cual Cleo había recibido el nombre.
—¿Qué sucede, padre? —preguntó.
El rey despegó la vista de los legajos que había esparcidos frente a él. Estaba
vestido de manera informal, con calzas de cuero y una túnica de tejido fino. Su
cuidada barba castaña estaba surcada de gris. Cleo y su padre tenían los ojos del
mismo tono azul verdoso, mientras que los de Emilia mostraban el tono castaño que
habían tenido los de su madre. Sin embargo, las dos hermanas habían heredado el
cabello rubio de su madre, un color poco habitual en Auranos, donde la gente tendía a
ser morena y curtida por el sol. La reina Elena era hija de un rico terrateniente de las
colinas orientales de Auranos; el rey Corvin se había enamorado de ella a primera
vista en su viaje de coronación, más de dos décadas atrás. Según decía la tradición,
los ancestros de Elena procedían del otro lado del mar de Plata.
—¿Te pitaban los oídos, hija mía? —preguntó el rey—. ¿O te ha contado Emilia
lo que ocurre?
—¿Qué más da? Si tiene algo que ver conmigo, deberías informarme. Dime qué
está pasando.
El rey le sostuvo la mirada tranquilamente, sin ceder a sus demandas. Conocía
bien el carácter impetuoso de su hija menor y sabía tratar con ella. En realidad, no era
difícil; de vez en cuando, Cleo se enfadaba, gritaba un poco y despotricaba, pero
enseguida se olvidaba del asunto y se centraba en otra cosa. El rey la había comparado alguna vez con un colibrí que volara de flor en flor, y ella no se lo había
tomado como un cumplido.
—Me temo que tu viaje a Paelsia está siendo objeto de controversia, Cleo. Cada
vez más.
Ella sintió que una oleada de culpa y de miedo la inundaba. Hasta aquel
momento, ni siquiera había sido consciente de que su padre conociera el suceso. De
hecho, desde que embarcara en Paelsia para regresar a casa, no se lo había contado a
nadie salvo a Emilia; esperaba olvidar así la muerte del muchacho, pero su táctica no
había funcionado demasiado bien. La revivía cada noche en cuanto cerraba los ojos, y
tampoco lograba quitarse de la cabeza la mirada asesina del hermano pequeño, Jonas,
cuando la había amenazado antes de que Mira, Aron y ella huyeran del mercado.
—Lo siento —las palabras se le atascaron en la garganta—. No fue mi intención
que pasara todo esto.
—Te creo, pero parece que los problemas te siguen allá donde vas.
—¿Vas a castigarme?
—No exactamente, pero este problema me obliga a pedirte que no salgas de
palacio de ahora en adelante. No puedes volver a usar mi barco hasta nuevo aviso.
A pesar de la vergüenza que sentía por lo sucedido en Paelsia, la idea de quedarse
en tierra hizo que a Cleo le hirviera la sangre.
—¡No puedes esperar que me quede aquí encerrada como una prisionera!
—Lo que ocurrió fue inaceptable, Cleo.
Se le hizo un nudo en la garganta.
—¿Crees que no lo sé? —susurró.
—Estoy seguro de que sí, pero eso no cambia nada.
—No debería haber pasado.
—Pero pasó. No habrías debido ir allí, Cleiona. Paelsia no es lugar para una
princesa; es demasiado peligroso.
—Pero Aron…
—Aron —los ojos de su padre brillaron—. Es el que mató al campesino, ¿me
equivoco?
La violenta reacción del muchacho había sorprendido incluso a Cleo, y aunque no
esperaba mucho de él, la asombraba y disgustaba su falta de remordimientos.
—Sí, fue él —asintió.
Su padre guardó silencio durante unos instantes y Cleo contuvo la respiración,
temiendo su comentario.
—Gracias a la diosa que estaba allí para protegerte —declaró el rey finalmente
con un suspiro—. Nunca he confiado en los paelsianos, y esto me ha decidido a
anular el acuerdo comercial que manteníamos con ellos. Son gente impredecible y
salvaje, inclinada a la violencia. Siempre he tenido en gran consideración a lord Aron
y a su familia, pero este giro de los acontecimientos ha hecho que me reafirme en mi
opinión. Estoy orgulloso de él, y sé que su padre también lo está.
Cleo se mordió la lengua para no contradecirle.
—Aun así —continuó el rey—, me disgusta que ese desafortunado incidente se
produjera ante la vista de una multitud. Cada vez que salgas de palacio o visites otro
reino, debes tener presente que eres una representante de Auranos. Según mis
informantes, los ánimos están revueltos en Paelsia. Nos miran aún con más ojeriza
que antes; han dilapidado sus recursos hasta quedarse sin nada, y ahora envidian los
nuestros. Por supuesto, han interpretado el incidente a su manera, y lo consideran
como un insulto de Auranos a su dignidad.
—¿Un… insulto? —Cleo tragó saliva con dificultad.
—Ya pasará —el rey hizo un gesto desdeñoso con la mano—. De momento, los
auranios debemos tener mucho cuidado al viajar por Paelsia; la pobreza y la
desesperación de esa gente los hacen peligrosos —su expresión se endureció—. Es un
lugar poco recomendable, y no quiero que vuelvas allí bajo ningún concepto.
—No es que me apetezca volver, créeme, pero… ¿nunca?
—Jamás.
Su padre seguía tan exagerado como siempre, y Cleo decidió no discutir con él.
Por mucho que detestara la idea de que Aron apareciera como un héroe por haber
asesinado a Tomas Agallon, sabía cuándo debía guardar silencio para no buscarse
más problemas.
—De acuerdo.
El rey asintió y amontonó algunos documentos.
—He decidido anunciar pronto tu compromiso con lord Aron. De ese modo,
todos comprenderán claramente que mató a aquel muchacho para protegerte a ti, su
futura esposa.
—¿Qué? —exclamó Cleo, helada.
—¿Acaso no te agrada la idea? —algo en la mirada del rey contradecía su tono
desenfadado, y Cleo se tragó la protesta.
Era imposible que su padre estuviera al corriente de su secreto… ¿o no? Forzó
una sonrisa.
—Por supuesto que sí, padre. Haré lo que tú me digas.
Ya encontraría la forma de hacerle cambiar de opinión cuando el escándalo se
hubiera disipado. Además, debía cerciorarse de que su padre no sabía nada de lo
ocurrido aquella noche; si llegaba a enterarse de su secreto, Cleo no podría soportar
mirarle a la cara.
—Estamos de acuerdo, entonces —sentenció el rey.
La princesa se volvió hacia la puerta; no veía el momento de salir de aquella sala.
—Ah, una cosa más, Cleo.