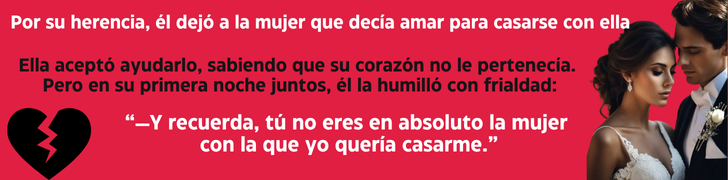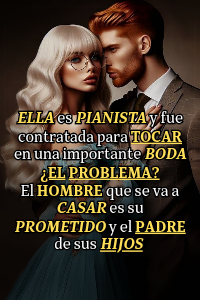Camino al Sol
El Husky
Había pasado un tiempo desde que la Luna se estrelló con la Tierra, por lo que la única iluminación eran las estrellas, como pequeñas luces LED a la distancia, que permitían distinguir siluetas a unos cuantos metros. Nadie sabía cuánto tiempo llevaban viviendo en oscuridad. Podrían ser días, semanas, meses... la noche se hacía eterna y no existía ninguna referencia ante la ausencia de relojes o del astro rey anunciando el comienzo y el final del día. Sólo había una noche fría, desde que la oscuridad invadió el planeta se había vuelto «La Noche», la que se quedaría para siempre, llevándose la alegría del amanecer, la belleza de una puesta de sol, el calor de las risas en verano y la separación entre un día y otro.
Cuando la Luna se interpuso en la nueva trayectoria de la Tierra, cayó sobre la parte occidental de Australia, lo que causó que el mar se recogiera a ese lugar, hundiendo casi la totalidad del país, dejando sólo una pequeña parte de tierra seca, con forma similar a una luna creciente, quedando sólo unos cuantos sobrevivientes en lo que fue la gran isla. Indonesia, gran parte de Papúa Nueva Guinea y parte de Singapur también quedaron sumergidos bajo el mar, hundidos como si fueran una nueva Atlántida. Debido al recogimiento del océano, se abrieron algunos caminos entre continentes, lo que daría paso a grandes emigraciones con el tiempo.
Las islas orientales cercanas a Australia, tales como Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Fiji, entre otras, no sufrieron por el océano, pero sí por el frío, ya que no estaban preparados para hacerle frente, y una gripe pasó rápidamente a convertirse en neumonía o en bronconeumonia, enfermedades creídas extintas para la fecha, para las cuales no habían medicamentos disponibles. Tampoco quedaban hospitales abiertos, algunos fueron saqueados a los pocos días de oscuridad, otros colapsaron y en otros no quedó suficiente personal como para seguir atendiendo, por lo que terminaban siendo apedreados por la chusma desesperada.
Precisamente en Nueva Caledonia, después de haber pasado probablemente un mes desde el deceso del Sol, un solitario perro, un Husky siberiano, recorría las calles vacías. El perro había sufrido mucho con la tormenta solar, pero ahora que hacía frío, estaba a gusto. Las calles estaban frías como hielo y el Husky se revolcaba juguetón. La ciudad estaba muerta y oscura. Las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas, en el interior sus ocupantes habían muerto hace semanas.
Encontraba comida en los basureros que quedaron destapados, a veces encontraba una puerta abierta y se paseaba por la casa hasta encontrar algo de comida a su alcance. Nunca le faltaba de qué alimentarse.
El perro constantemente miraba al cielo, posiblemente se preguntaba cuándo llegaría el amanecer. Desde hace un par de años había tomado la costumbre de saltar a la cama de su amo para despertarlo en la mañana, pero el cielo se mantenía en oscuridad. A veces aullaba, cuando se sentía triste, pero nadie acudía a su llamado.
Entró a un supermercado que estaba casi vacío. La gente vació el local en un intento de guardar la mayor cantidad posible de comida. Había sido un verdadero caos. Al principio los militares intentaron poner orden, pero con el paso de unos días y al ver que la situación no tenía vuelta atrás, dejaron sus puestos para volver a sus familias. El perro orinó en la estantería marcando el lugar.
Siguió su camino por la ciudad fantasma, pasó por lugares con árboles dañados por el frío, donde habían automóviles abandonados y restos de un ave muerta que el Husky se había comido días atrás. La ciudad era completamente suya, la había marcado por todo lugar que pasaba.
Un viento fuerte pasó y derribó un árbol, haciéndolo caer sobre la vidriera de una tienda de alimentos para mascotas. Una débil y desafinada alarma sonó por un largo rato, mientras el perro entró y comió de lo que había en los estantes. Tomó un hueso de una caja sin tapa y se lo llevó, moviendo la cola. Llegó al patio de una casa donde había un grifo que goteaba y, abajo, habían dejado un plato para perros. Como todos los días el plato estaba lleno de agua cuando volvía y el Husky bebía cansado. Volvió a tomar el hueso en el hocico y entró en la casa. Subió las escaleras con familiaridad y entró en una habitación de color amarillo suave, con toques celestes. Estaba adornada con calcomanías infantiles, de niño. El perro dejó el hueso al lado de una alfombra junto a la cama y se sentó. Miró al cielo por la ventana y gimió con la mirada triste. Se echó sobre la alfombra moviendo la cola, esperando el amanecer para despertar a su amo.
Sobre la cama, acurrucado y en posición fetal, con ropa que no servía para aquel clima tan frío, estaba el cuerpo de un niño de unos ocho años, en estado de descomposición. Mientras, su leal amigo, el único sobreviviente en toda la isla, esperaba acostado bajo la cama a que amaneciera para poder jugar otra vez.
Editado: 17.02.2022