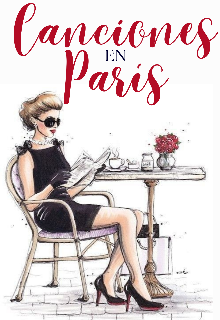Canciones en Paris
Uno
Mi boca apestaba a Carbenet Sauvignon, no había dormido nada desde hacía dos días y un pequeño demonio de mejillas sonrojadas arremetia contra mí asiento una y otra vez. Nada personal. Nos encontrábamos sobrevolando los cielos del continente europeo y no había nada más que hacer. Dos horas de viaje, sin redes sociales, sin videojuegos; cualquiera lo tomaría como una penitencia, pero aún así, de un manotazo lo hubiera devuelto con gusto a su asiento. Suspiré y cerré los ojos, aún podía oler la fragancia de Leandro sobre mi cuerpo, ese último abrazo parecía haberse congelado entre nosotros: si llevaba mis manos a mi rostro, juraría que aún seguían tibias las partes que había tocado antes de marcharme.
Me llevé el pulgar a la boca. El infante continuaba propinando patadas a mi asientp y su madre no parecía entender mi fluido español, y ni hablar de mi machado francés, que estaba tan oxidado que apenas y habrá conseguido dilucidar el "bonjour, excusez moi" antes de perderse en mi locución parapetada.
No tenía remedio. No podía ganarle a mi enemigo de aerolínea. Me vi en la obligación de relajarme y saqué de la cartera los audífonos que había traído desde Barcelona. Había dejado muchas cosas importantes en aquella mansion, entre ellas mi título universitario y la coleccion de fotografías en las que había estado trabajando durante los últimos veinte años, pero los audifonos los senti como algo personal, algo que debía llevar conmigo sí o sí, incluso más que la plancha de pelo. Enseguida, los conecté en el celular, busqué una canción cualquiera y en segundos, Blue Moon de Billie Holiday empezó a sonar. No era de mis canciones preferidas, pero bastaba para hacerme olvidar las arremetidas del pequeño demonio.
Cuando la canción llegó al estribillo, recordé que Blue Moon era el himno de Leandro. Esa y todas las de Frank Sinatra, hice amago de quitarla, pero no lo hice. No podía, pues aun sentía su voz hablarme detrás de mis espaldas, suave y aterciopelada, pidiéndome en su habitual serenidad que no me fuera, que me quedara en su mansión de estilo victoriano para continuar siendo su duquesa de alhajas y diademas.
Estuve a punto de quedarme, estuve a nada de hacerle caso, pero luego pensé que nada perdía si me ausentaba un rato de su mundo y, haciendo acopio de todas mis fuerzas para no ceder a su juego de persuasión, cogí mis escasas pertenencias y me marché.
Lejos, bien lejos, bueno, no tan lejos: a París.
No comprendo aún que me habrá impulsado a regresar a la ciudad donde Leandro y yo celebranos nuestra luna de miel, pero fue una de esas escasas opciones que se me cruzaron por la mente en cuanto pisé el aeropuerto.
Era París o Las Bahamas. Y aunque las bellezas del caribe me habían seducido durante un instante, pensé en las explicaciones que debía dar a mi madre, que se encontraba de luna de miel y felizmente casada en su segundo matrimonio. No le hubiera gustado. Carolina adoraba tanto a Leandro que no me habría perdonado jamás semejante acto de rebeldía.
No me cabe duda de que se habría puesto de su parte.
En cambio, en París nadie me conocía, a excepción de Colín, un antiguo compañero de la universidad a quien amablemente le había pedido que me fuese a recoger del aeropuerto. Colín no era amigo de mi esposo, pese a que ambos compartían el mismo gusto por las fiestas, los carros y las mujeres. Colín era amigo mío, y todo el tiempo que durase mi estadía en la Ciudad del Amor, él se encargaría de velar por mí, él y su prometida Sandra, una cubana de La Habana.
Cuando la canción se detuvo, una dama se me acercó.
—¿Quiere la señora algo para picar? —me ofreció la azafata, con una frente tan amplia como el mismísimo avión. Tanta era la verdad de mis conclusiones, que si al piloto así se le antojase, habría podido aterrizar allí sin ningún inconveniente, y habría quedado espacio.
—Tal vez algo para tomar... —aventuré, mostrándole mi mejor sonrisa.
—¿Champaña, Chadornnay, Merlot? —sugirió en un español entrechocado.
—Merlot —no me gustaba la champaña, y el Chadornnay lo prefería para las carnes blancas. La azafata partió por el espacio entre los puestos y regresó al cabo de unos minutos con la bebida prometida.
—Si necesita más... —dijo con amabilidad, entregándome una copa de cristal.
Yo aproveché y le observé las cutículas de las uñas: todas mordisqueadas y con un esmalte rosa guateado, tal vez en los 90s esa grosería hubiera sido aceptable, pero estábamos en pleno 2023. Y había formas y formas para arreglarse las uñas. Imperdonable.
Sonreí forzosamente, reservándome mis ganas de arrugar la cara.
—Gracias —yo solía dar las gracias a cada rato—: por usted.
Alcé la copa hasta su busto y después paladeé el Merlot con verdadera fruición; a diferencia del Carbenet, el Merlot resultaba más agradable al paladar, por lo tanto mucho más dulce. El líquido bajó hasta mi garganta mientras separaba con la lengua los distintos sabores que me brindaba: un poco amaderado, frutal e incluso encontré uno que otro tinte achocolatado. La última gota me supo a cereza negra. No es que fuera yo catadora de vinos, de hecho poco o nada sabía de cepas pese a que de eso trataba la empresa de mi marido, ubicada en el norte de Chile, más allá de eso me gustaba brindar por todo, era una de esas manías y placeres que había adquirido como propias en el estrafalario caserón de Las Ramblas.