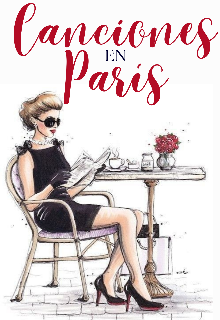Canciones en Paris
Cinco
No pegué el ojo esa noche, permanecí hasta pasada las doce deshaciendo con mi lengua la pregunta que Joyce me había hecho: esa que sugería si yo había perdido los estribos alguna vez.
Cabe aclarar que jamás le puse una mano encima a mi esposo, pero, ahora que me encuentro escarbando en el pasado, he llegado a una especie de conclusión que me dice que no es necesario herir a alguien de forma física para infringirle daño.
Existen las heridas emocionales.
No es intención de nadie, desde luego, comportarse con maldad ante los suyos, pero, como es usual en las discusiones, no siempre medimos la forma en que impartimos nuestro parecer. Y yo me di cuenta demasiado tarde de este detalle como para remediarlo a tiempo. Incluso ahora, que no tengo nada que perder, una parte de mí se rehúsa a atribuirse enteramente el fracaso de mi matrimonio.
Quiero pensar que no todo esta perdido.
Que aún queda algo por salvar...
He mencionado ya que Leandro acudía con frecuencia a los servicios de señoritas de paga, criaturas de la noche que, rebosantes de alegría, satisfacían el deseo carnal de mi marido que yo, indispuesta, me negaba a dar.
Fue un acuerdo que establecimos tácitamente. Nunca lo discutimos, pero ahí estaba, flotando sobre nuestras cabezas como una espesa bruma venenosa que nos pudría por dentro.
Yo era incapaz de reprocharle esos placeres a Leandro, y él, dócil por naturaleza, no tenía el carácter necesario para recriminarme en mis propias narices mi falta de disposición sexual.
Eran tiempos en que, distraídos cada quien en sus actividades lúdicas, poco nos importaba lo que el otro hacía a nuestras espaldas, o, así lo quise entender en su momento: impaciente por sacarme a Leandro de encima, le dejé obrar a sus anchas. Siendo la única regla de sus infidelidades que, una vez consumada, tenía prohibido dormirse en la misma cama en donde yo descansaba, cuestiones de respeto más que todo.
Así nos mantuvimos siete años de convivencia extrañamente conyugal, hasta que una tarde de verano, día que prometía acabar como cualquier otro, el remordimiento acabó por doblegar mi egoísmo.
No había verano en Las Ramblas si la dinastía Fernández no nos agobiaba con su visita.
Había aprendido a no quejarme por la visita de mis suegros, ¿por qué discutir con un par de fósiles que solo salían de su mansión en Chicago para recordarme lo insignificante de mi existencia? Sabía que no valía la pena mencionar el caso a Leandro. No comprendería lo cansada que estaba de sus padres, y aunque mi esposo siempre fue un hombre servicial, vetar a sus padres de nuestra casa no era tema a discutir. Es más, la mera mención de esto, por más ingeniosa que pudiera ser, podría ocasionarnos una titánica disputa, porque él sí que permitía que mi familia nos visitara en diciembre, que Gabrielito hiciera lo que quisiera, y que mi madre prendiera velas durante toda la Novena hasta llegar a incendiar el patio de la casa. Lo mínimo que él podía esperar de mi parte era que mantuviera la misma paciencia cuando se trataba de su familia.
Pero no era lo mismo.
Paula Isabel Fernández, dominatriz por excelencia, me profesaba un odio natural que yo correspondía con la misma intensidad.
Nunca pudimos hacer migas en trece años de obligatoria convivencia. Sé que algún día me divorciaré de Leandro y ésa mujer continuara aborreciéndome incluso en su testamento. No sé qué hice para disgustarla. Intenté todo para complacerle, me vestía y actuaba como una muchachita de la alta sociedad, pero al parecer eso solo agraviaba aun más nuestra relación.
Leandro me decía, cuando cuchicheábamos a las espaldas de su madre, que era que yo le parecía poca cosa para su hijo, su único hijo, sí, poca cosa. Imaginara el lector lo triste que me sentí al oír tan horrorosa confesión. No comí por dos días. Y no por culpa de mi suegra, que yo consideraba una bruja incluso antes de conocer su verdadera opinión sobre mí, sino porque en lo más hondo de mi corazón yo sabía que era verdad.
Como en tantos veranos anteriores, Isabel y Rodrigo se instalaron en el caserón de Las Ramblas.
Esperé a mis invitados peripuesta con la vestimenta más sofisticada que le sonsaque a mi armario: todavía con el afán de querer parecer una muchachita casta. Ese verano comimos pato horneado con especias, y como en cualquier íntima algarabía, no podía faltarnos el champaña y un brindis.
Hubo tintineos de copas, risas joviales, y un choque impetuoso de tenedores con la vajilla. Leandro y sus amigos albergaban intenciones de ir a un bar en cuanto la cena culminará. Y así me lo hizo saber con solo sonreír en mi dirección, para ese tiempo, no nos hacía falta las palabras para comunicarnos, nos bastaba con unas cuantas señas y gesticulaciones sugerentes.
Le permití la salida devolviéndole la sonrisa, ¿es qué también iba a negarle que disfrutara su juventud? Leandro, aliviado de repente, pareció quitarse un peso de encima.
Nunca me pareció más devoto a mí que aquella noche plagada de estrellas. Y no era mío.
Le concedí la salida y tiempo después me quedé a solas con sus padres. La conversación fue corta.
Rodrigo, que se portaba como un caballero taciturno la mayoría del tiempo, me preguntó, en un tono que carecía de amabilidad, que para cuando me quedaba yo encinta.