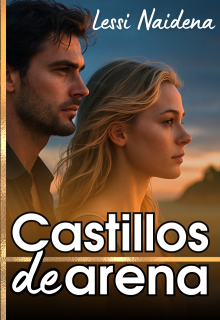Castillos de arena
22.1
Estaba dispuesta a aceptar que el sexo entre una ladrona y una policía era, en teoría, inmoral. Pero lo que pasaba entre David y yo no tenía nada de inmoral. Tenía otro nombre. Se llamaba amor.
Nuestro universo se redujo al tamaño de una diminuta isla. Durante un tiempo dejamos incluso de pensar en ser rescatados. ¿Para qué salvar a quienes ya son felices? La civilización podía esperar. Todo podía esperar, porque lo único realmente importante era el placer que nos dábamos el uno al otro.
Adoraba esa sensación de lava ardiente recorriéndome las venas cada vez que David me tocaba. Podía quedarme horas tumbada sobre su pecho, dejándome envolver por el ritmo de sus latidos. Qué irónico es el destino… Ese hombre que juré atrapar se convirtió en la fuente de mi felicidad.
—¡El último en llegar a la casa hace el desayuno! —gritó David, corriendo hacia la orilla.
Intenté alcanzarlo, pero enseguida me rendí. Me dejé llevar por las olas, flotando de espaldas como en una cuna. El baño matutino en el océano se había vuelto nuestra tradición. David me enseñaba a vencer el miedo al agua, y pronto ya no solo nadaba, también buceaba.
En la casa encontramos una máscara de snorkel. Con un chaleco salvavidas por si acaso, nadamos hasta el arrecife y, uno a uno, nos sumergimos para observar la vida marina. Los peces de colores que nadaban en grupos a nuestro alrededor parecían loritos tropicales. ¡Era tan increíblemente hermoso! Resulta que el océano no siempre es enemigo. Todo depende de cómo lo mires.
Cuando el estómago empezó a protestar, salí del agua. Escurrí el pelo y me lo recogí en un moño. Bajo el sol, se secaría en minutos.
—¿Qué quieres para desayunar? —le pregunté a David, mientras me ponía una bata de seda que encontramos en el armario.
—El mejor desayuno del mundo son las varenyky de patata que sobraron de la cena, bien doradas en la sartén —entrecerró los ojos con nostalgia.
—Jamás habría imaginado que un tipo tan cool como tú preferiría algo tan sencillo.
—¿Tipo cool? —rió.
—Eso pensé la primera vez que te vi. Yate, champán caro, mujeres… desprendías puro lujo. Y la gente como tú no desayuna sobras de varenyky.
—¿Y qué desayunan?
Me encogí de hombros.
—Croissants, aguacate y huevos pochados.
—Eso es comida de postureo. Pero la que alimenta el alma... son los varenyky.
—Totalmente de acuerdo. Lamentablemente no tengo varenyky, pero sí tengo... —redoble de tambores…
—¿Pescado?
—¡Exacto!
—¡Qué sorpresa! —rió.
Seguíamos cocinando al fuego, pero ahora usábamos platos de verdad. Comer en plato era otro nivel, incluso si era la misma receta una y otra vez. Asado, a la plancha, al vapor, seco, curado… Cincuenta tonos de pescado. Nuestra fuente de energía número uno.
Cada ciertos días añadíamos variedad con alguna conserva. No queríamos acabarlas todas de golpe, así que las dosificábamos con cuidado. En cambio, el alcohol de lujo del bar de los malditos rusos lo aprovechábamos sin culpa: una buena copa de vino alegraba cualquier cena.
En la jungla también había jabalíes salvajes y algunos roedores. A veces a David se le metía en la cabeza que tenía que cazar. Reunía un montón de porquerías y se ponía a construir trampas. Luego me explicaba cómo funcionaban y se iba al bosque a colocarlas. Normalmente se desmontaban solas antes de terminar de armarlas, pero una vez… ¡funcionó! Capturó una enorme rata.
—¿Vamos a comérnosla? —pregunté, inclinándome sobre el animalito que nos miraba con sus ojos negros y aterrados.
—¿Y por qué no? No es una rata de cloaca. Vive en la naturaleza, come limpio… carne orgánica.
—Sí, pero… es tan mona.
—¿Una rata?
—Sí. Mira esas patitas, esa colita… No puedo comérmela.
—Pero comes cerdo y ternera, ¿no? Y esos animales son aún más adorables.
—Sí, pero ellos nacen para ser carne. A esta la pillamos viviendo su vida. Tenía su casa, sus crías… y ahora venimos nosotros a comérnosla.
—Es supervivencia. Ley de la naturaleza…
—Bueno… tampoco es que nos estemos muriendo de hambre.
—¿Y la serpiente que le reventaste con una piedra? No recuerdo haber visto piedad en tus ojos.
—A las serpientes no las siento monas.
—O sea, solo sientes pena por los lindos.
—Pues… sí —miré de nuevo a la rata. Si estuviéramos famélicos, tal vez… Pero no era el caso. —Por favor, David, suéltala. Ya demostraste que eres todo un cazador.
—No sé… —sus ojos brillaron con picardía. —¿Qué me das a cambio?
—¿Ya empezamos? ¿Qué quieres?
—A ti.
No tenía ganas de negociar. El precio me parecía justo.
—Está bien —suspiré dramáticamente, llevándome una mano a la frente—. Entrego mi honor por la vida de esta inocente criatura. Oh, gran cazador, demuestra tu palabra y libérala.
—Lo haré —David volteó la trampa y la rata huyó despavorida al primer árbol que vio. —Ahora me toca cobrar.
Me levantó en brazos, me echó al hombro y echó a andar por el bosque rumbo a la casa.
—¡Auxilio! ¡Auxilio! —grité entre risas.
David me dio una nalgada.
—Nadie vendrá a salvarte. Resistirse es inútil.
—Ay… bueno, ni modo.
No salimos de la cama en lo que quedaba de día. El cazador se aseguró, una vez más, de convencerme de que había hecho la mejor elección.