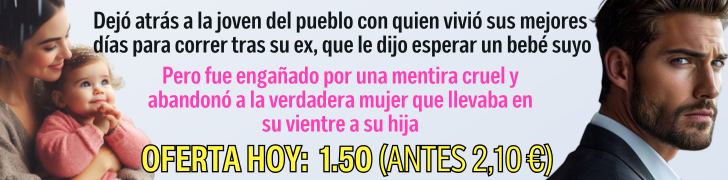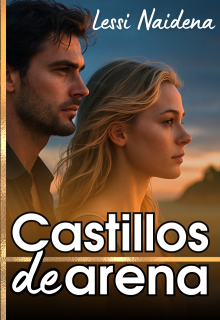Castillos de arena
Capítulo 29
Cerraba los ojos y cada vez veía la misma escena: Ania subiendo al bote de rescate. Miraba hacia atrás, buscándome con la mirada. Lloraba. Probablemente esperaba que cambiara de opinión y me uniera a ella. Luego se alejaba. Más lejos. Más lejos. Hasta convertirse en un pequeño punto en el horizonte. Una gran parte de mi alma se iba con ella.
Sin ella, me convertí en un inválido. Durante varios días, quizás semanas, no pude hacer nada. Todo se me caía de las manos, y si me obligaba a trabajar, pronto lo dejaba. Había pasado por muchos periodos difíciles en mi vida, pero nunca había sentido tal apatía. Estaba moralmente destrozado.
Lo único que realmente podía hacer era acostarme y mirar al cielo. El cielo siempre me calmaba. Quería creer que en algún lugar allá arriba existía el Altísimo. Que me veía y me escuchaba, y por eso me tendería una mano. Después de todo, alguna fuerza desconocida siempre me había ayudado a salir incluso de situaciones desesperadas. Que esta vez también me mostrara el camino correcto.
El único que seguía alegrando mi soledad era el Pelirrojo. Venía a visitarme aún más a menudo, como si sintiera que necesitaba apoyo. Me avergüenza admitirlo, pero a veces realmente me alegraba ver a ese apestoso. Sin saberlo, se convirtió en una especie de psicólogo para mí. Compartía con él mis preocupaciones, le contaba mis planes y miedos, lloraba junto a él y reía recordando episodios divertidos de mi vida. Tener a un orangután como psicoterapeuta no está tan mal: no cobra por sus servicios, no interrumpe, no juzga y, lo más importante, guardará lo que escucha en secreto hasta el fin de sus días. La única desventaja es que se distrae para comerse algún insecto o orinar un árbol.
Me quité del cuello la cuerda con el talismán que Ania me había regalado. Lo levanté, dejando que la luz del sol pasara a través del agujero en la piedra. Había sostenido joyas por millones en mis manos, pero solo esta piedra tenía un valor real. Era la prueba de que Ania realmente había estado en mi vida. Exacto. Debo luchar por ella. Debo seguir viviendo, buscar formas de regresar a Ucrania y comenzar una nueva vida desde cero.
Me armé de valor.
Finalmente dejé de compadecerme.
Comencé a idear una forma de salir de la isla por mi cuenta. Vi en qué dirección se dirigían los rescatistas, así que tenía una idea aproximada de hacia dónde debía ir. Dado que esa distancia la cubrió un bote patrullero común, el continente no estaba tan lejos.
Tenía una embarcación. También un chaleco salvavidas y una reserva de agua. Fabriqué remos y un toldo para protegerme del sol.
— Necesitaría una brújula... — reflexionaba en voz alta. — Así tendría la certeza de no desviarme del rumbo.
El plan era poco fiable y surgido únicamente de la desesperación. Quería remar hasta ver el continente. Luego atracar, preferiblemente en un lugar poco concurrido, y mezclarse con los locales. Robar dinero a alguien. Encontrar mi escondite con tarjetas de crédito y documentos falsos, y luego comprar un boleto de regreso a casa.
Todo tan simple.
Tuve que regresar a la villa. Después de la partida de Ania, solo había estado allí una vez, para eliminar las pruebas de mi existencia: limpiar la mesa, lavar los platos, guardar toda la ropa masculina que había usado y borrar las huellas de mis pies en el hollín. Esta vez, me interesaba la brújula. Sería una gran suerte si los antiguos propietarios la tuvieran.
Revisé todos los cajones. Todos los compartimentos del tocador y las mesitas de la cocina. Nada remotamente parecido. Ya estaba a punto de regresar a mi escondite en la jungla cuando noté que el Pelirrojo se agitaba cerca de la ventana. Si no fuera por él, ni siquiera habría notado que una gran lancha motora se acercaba a la isla.
Me paralizó el miedo. El primer pensamiento: Ania le contó a las autoridades sobre mí. Podría haberlo hecho con buenas intenciones. Por ejemplo, preocupada de que yo muriera aquí solo, y que sería más seguro para mí estar en prisión.
No. Tonterías. Ella es inteligente. Habría aceptado mi decisión y no iría en contra de mi voluntad.
¿O tal vez Ania está en esa lancha? Pero, ¿por qué habría regresado?
Decidí no tentar a la suerte y salí apresuradamente de la casa por la puerta trasera. Me subí a un árbol, ocultándome entre las ramas. Difícilmente alguien me habría notado. El color de mi piel se mezclaba completamente con el tronco. Contuve la respiración y esperé.
Seis personas desembarcaron. Otros dos — el capitán y alguien del personal — se quedaron en la cubierta. Me pegué al árbol, temiendo incluso respirar. Aunque, difícilmente a alguno de ellos se le ocurriría mirar hacia arriba. Todas las miradas estaban fijas en la villa quemada.
Los invitados no deseados de la isla, que ya había bautizado como mía, primero inspeccionaron cada rincón, fotografiaron todo a su alrededor y luego sacaron videocámaras y trípodes. Dos mujeres, arreglándose rápidamente, se colocaron en lados opuestos de la costa y comenzaron a hablar sobre lo que veían.
Escuchaba mal su conversación. Solo necesité oír el nombre Anna para entender que estaban haciendo un reportaje sobre mi Ania. Parece que nadie me mencionó. Al menos, no se escucharon palabras como “ladrón”, “contrabandista” o el apellido Markiv, lo cual ya era una buena señal. Significa que Ania hizo todo bien. Nadie sospecha de mi existencia, piensan que estoy muerto. ¡Qué bueno es estar muerto!