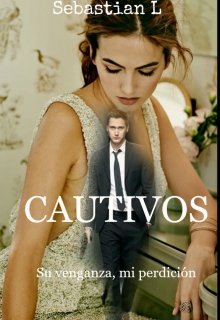Cautivos (borrador)
Capítulo IV. Un amigo insospechado.
Luego de un largo viaje llegó a La Granja, provincia de Córdoba, y se detuvo frente a un antiguo parador, que hacía las veces de taberna, para pedir al cantinero, meseras o clientes una guía precisa sobre la ubicación de aquella casa. Ni bien entró, el sonido inconfundible de la guitarra de Malakian retumbando en los parlantes, rompió con los prejuicios que traía. No es que tuviera nada en contra del cuarteto, la música típica de aquellos pagos; de hecho todo lo contrario, pero aquel hecho, casi intrascendente, le mostró que nada era predecible como creía.
―¿Qué le puedo ofrecer? ―preguntó el envejecido barman, cuyas marcas del tiempo se evidenciaban en su rostro en forma de arrugas.
―Un whisky ―dijo Martín mientras podía oír los murmullos de los pocos habitués que a menudo pernoctaban en el lugar.
―Acá servimos Fernet ―dijo el cantinero llenando su vaso con un 80% de licor, dos hielos y 20% de bebida cola ―. Nunca lo he visto por aquí y pinta de turista no tiene ¿Qué anda haciendo? ―preguntó sirviéndose un trago para sí mismo.
―Estoy buscando una casa. Tal vez pueda ayudarme ―dijo sacando del bolsillo de su pantalón la nota con la dirección―. Se trata de la residencia McGregor; me dijeron que estaba por acá.
―Acá no hay ninguna casa llamada de ese modo ―dijo mientras se alejaba de Martín y aceleraba la limpieza de la barra; como si aquel comentario hubiera generado en el hombre un malestar ―¡Lautaro! ¿Qué pavadas estás haciendo? Llena los vasos de los clientes o barre el piso que para eso te estoy pagando, maldición ―le gritó a su joven empleado sin dejar de repasar el mostrador.
―¿Está seguro? ―insistió Martin― me dijeron que era por aquí.
―Ya le dije que no existe esa casa. Lo han engañado ―dijo el cantinero retirándose al depósito en la parte de atrás ante la mirada incrédula del recién llegado.
―¿A quién busca? ―preguntó un hombre mechudo encendiendo un cigarrillo en una de las mesas laterales.
―Estoy intentando llegar a la residencia McGregor ―dijo Martín bajando del banco; quedando de pie al lado de la barra cuando de pronto los clientes comenzaron a cruzar miradas y reír mientras lo medían de reojo.
―¿Para qué quiere ir a esa casa maldita? ―dijo el hombre parándose de su mesa y acercándose a la barra.
―Necesito ir a buscar algo ―respondió Martin antes de beber de una vez su bebida.
―Acá estamos algo cansados de los forasteros que vienen a nuestro pueblo para apropiarse de lo que es nuestro ―dijo el hombre golpeando su mesa.
―No vine a robarles nada. Solo necesito buscar algo que me pertenece ―respondió sin ponerse colorado; frío, sereno, como si aquel amedrentamiento no fuese problema para él.
―¿Qué podría ser tuyo de ese lugar? A nosotros cantanos la justa o vas a terminar muy mal ―dijo un joven con los brazos totalmente tatuados; apagando su cigarrillo contra el mantel de una mesa.
―Bueno culeaos, esa no es forma de tratar a un visitante ―irrumpió el joven Lautaro con la escoba en las manos forzando ridículamente el acento autóctono―, tomémonos otro Fernet y convercémoslo civilizadamente ―dijo ante la mirada fulminante de todos los clientes.
―Tú cállate que ni siquiera eres cordobés, eres una rata mendocina o de donde quiera que seas. Manten el pico cerrado o serás el próximo ― dijo el líder de los agitadores provocando una risa generalizada.
―¿Eres muy malo no? ―retrucó Martín apoyando sus codos en la barra y soltando una mueca disfrazada de sonrisa.
―¿Perdón? ―dijo el mechudo frunciendo el ceño y cerrando sus puños.
―Te haces el vivo con un nene de 15 años. Todo un matón ―dijo Martin tomando una botella de vodka, olvidada en la barra, y bebiendo un sorbo del pico.
―Tengo 18 en realidad ―dijo Lautaro retrocediendo, escoba en mano, intuyendo la batahola por venir.
― ¿Además de pretender robarnos vienes a insultarnos? ―preguntó el mechudo ofuscado, avanzando hacia Martín a la vez que el cantinero regresaba alertado por la rizpidez palpable a kilómetros de distancia.
― ¡Ponlo en su lugar! ―gritó un viejo semi borracho; entretanto los seis tipos más sobrios copaban la parada.
Apenas treinta segundos le bastaron a Martín para terminar el altercado; enterrando, a su vez, la necesidad y el deseo de una estadía tranquila en aquel bonito pueblo. Sus rivales desmayados en el suelo, víctimas de golpes repentinos y contundentes, con su sangre esparcida y entremezclada con los vidrios de lo que supieron ser vasos y botellas, eran la evidencia inequívoca de que su aventura recién comenzaba.
Entretanto el viejo borracho, reciente arengador de los derrotados, salió de aquella taberna tambaleándose, como pudo, buscando escapar a cualquier sitio; justo en el instante en que Martín volteaba bruscamente en dirección a la barra y apuntaba su arma, recién desenfundada, directo a la cabeza del barman que no alcanzó a empuñar su rifle para salir en defensa de su habitual, y única, clientela.
―Creo que nadie quiere más problemas ―dijo Martín obligando al cantinero a arrojar su arma del otro lado del mostrador.
Editado: 28.07.2018