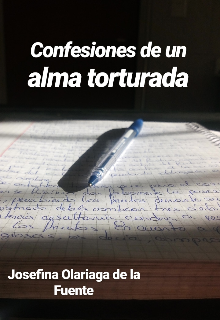Confesiones de un alma torturada
Confesión N°16: Miguitas de pan.
Todas las noches a la misma hora, siempre a la misma hora, mi hijo, se escabullía desde el pasillo hasta la cocina a comer un poco de pan.
Al principio, aunque sospechaba que era él, le restaba importancia. Creía que era solo un bocadillo nocturno luego o mientras leía. Pero luego de un mes de ver el caminito de migas que dejaba por el pasillo, decidí que ya era tiempo de hablar con él. Si seguía comiendo así y siendo tan propenso a la obesidad, las consecuencias podían ser terribles.
Calculé que agarrarlo en el momento del crimen era la mejor opción, era un chiquito muy listo como para dejarse atrapar así nada más. Si yo iba y lo confrontaba, el negaría todo, como un experto criminal.
Esa noche, dejé una bolsa repleta de pan recién horneado. Nadie puede resistirse a algo como eso, el aroma que desprendía invadía cada ambiente de la casa, incluso el más alejado.
Casi podía ver la estela de las caricaturas llamando a mi hijo a comer.
Solíamos acostarnos temprano, él tenía colegio por la mañana y yo trabajaba como secretaria en un firma prestigiosa para pagar la cuota de la escuela, ninguno de los dos podía darse el lujo de quedarse dormido. Si yo faltaba me descontaban el día, una cantidad considerable de dinero menos y, si él se quedaba dormido, los directivos me invitaban a una charla amistosa para recordarme que es mi obligación llevar al crío.
No teníamos ese lujo de ser humanos.
Cualquiera podría pensar que de esas cosas los padres también podían hacerse cargo, pero ahí estaba el tema, yo enviudé al mismo tiempo en el que daba a luz. Mi marido iba rumbo al hospital desde el trabajo, cuando una camioneta se le cruzó. Salió disparado por el parabrisas y su cabeza se destrozó.
Nunca más me volví a casar.
En fin.
Como todas las noches, el pequeño gran hombre se acostó a las nueve y media. Ni un minuto más, ni uno menos. Yo me acosté a las diez. Calculé que una hora más tarde vería su puerta abrirse y salir en busca de ese bocadillo nocturno que tanto le gustaba.
Me quedé dormida antes de poder averiguar nada. Al otro día, la bolsa de pan estaba completa, no le faltaba ni un pedacito. Supuse que de tanto comer, ya se había asqueado o que simplemente, se había quedado tan dormido que ni siquiera recordó que había pan.
Me resultó extraño, aunque no mencioné el tema. No quería que comenzara mal la mañana. Nadie merece comenzar mal la mañana.
Como todos los días, se levantó, se vistió y bajó a desayunar. Note que estaba ojeroso y pálido, siempre le pasa cuando se está por enfermar, pero cuando le pregunté si se quería quedar negó con tal énfasis que me preocupó. Aun así, no le di mayor importancia.
De camino al colegio fue callado, más que de costumbre.
Estuvo así durante unos días hasta que le pregunté qué era lo que le estaba pasando. Entre evasivo y distraído, le restó importancia al tema y, al llegar a casa subió a su habitación.
Ahora entiendo por qué no me decía nada…
Luego de un mes de evasivas y monosilábicas respuestas, comenzó a escabullirse para robarme pan. Comenzó nuevamente a dejar el caminito de migas como esos chiquitos del cuento, no me acuerdo como se llamaban. Me surgió la suposición de que quizás estuviera diciéndome algo, como ya dije, era un niño muy inteligente.
Una noche, luego de atiborrarme de café para no dormirme, decidí esperar. Como todas las noches él se acostó a las nueve y yo a las diez así es que supuse que saldría aproximadamente a las once. Pasaron las once, las doce y recién a las tres de la mañana vi que su puerta, con un chillido casi imperceptible, comenzó a abrirse.
Como si me hubieran golpeado con un guante de limpieza, todo rastro de somnolencia quedó atrás. Todo mi cuerpo estaba despierto con expectante impaciencia. Porque aunque no me gustaba llamarle la atención, esto ya era demasiado.
Como había supuesto, mi pequeño ladrón, iba por el pasillo dejando un caminito de migas y, cuando cerró la puerta, sus ojos se encontraron con los míos que despojada de todo disimulo estaba con la mirada fija en la puerta.
Lo que vi me sorprendió, sus ojos demostraban un terror demasiado grande para un niño de su edad y antes de cerrar la puerta, sus labios articularon una palabra que no pude entender. Salté de la cama y corrí hasta su puerta que, aunque estaba sólo a unos metros de mi cuarto se volvieron kilómetros.
Abrí la puerta y lo que encontré, nunca voy a poder borrarlo de mi mente.
Era el.
Mi marido.
Mi difunto marido.
Su cara estaba destrozada pero sabía que era él. La cara de horror de mi hijo me quedó grabada a fuego hasta el día de hoy. Es comprensible, su padre muerto lo estaba visitando.
Por él robaba pan. Lo intentaba alimentar.
Por él no dormía. Lo visitaba todas las noches.
Sus hermosas facciones de antaño, ya no existían, ahora solo quedaba carne putrefacta, dientes expuestos y dientes faltantes, rotos, le faltaba uno de sus ojos, en su lugar solo quedaba un agujero negro y horroroso. El otro ojo le colgaba en una morbosa semejanza de un péndulo. Su cabello ya no existía, solo quedaban un par de lamparones de pelo pegoteado con sangre y tierra.