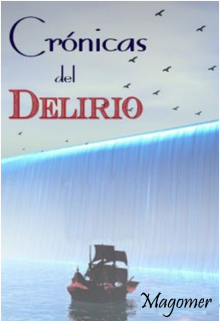Crónicas del delirio
Talión

La mañana se ha presentado más fría que de costumbre. A pesar de mi doble capa de ropa interior, de mi abrigo, ya bastante ajado, y de mi pasamontañas cubriéndome las orejas, el relente de la noche ha afectado a mis articulaciones y tengo que realizar algunos estiramientos para recobrar la circulación. Desde luego, sin abandonar la posición de acecho. Si mis manos no estuviesen enguantadas, me sería imposible mover los dedos.
Mi posición no es cómoda pero estoy a cubierto y con una amplia visión del objetivo. Miro hacia el cielo nublado. Empieza a clarear débilmente. Hace mucho tiempo que el sol no traspasa la sempiterna cubierta de nubes y no derrama directamente sus rayos sobre los escuálidos árboles sin hojas. Paso un dedo enguantado sobre la superficie de las rocas tras las cuales estoy a resguardo y compruebo que la capa de ceniza sigue ahí, depositándose insensiblemente, minuto a minuto.
Con el pañuelo de mi cuello limpio el vaho acumulado en las lentes de la mira telescópica. Enfoco luego la visión y compruebo satisfecho, apoyando la culata en mi hombro, que el objetivo queda centrado perfectamente. El walky talky espera, en el suelo. No queda mucho. Ferdinand, el especialista en radioelectrónica, hace bien las cosas.
Esto no es agradable para mí. Nunca fui una persona violenta. Incluso ahora, después de todo lo que ha pasado, necesito darme valor, necesito renovar mi odio. Por eso extraigo la foto de mi cartera, como otras veces. Cada día está más deteriorada y desteñida, pero aún son bien visibles las adoradas caras de Elsa y mi niñito de rizos castaños. Se fueron hace tres años y me parecen una eternidad. Me resulta difícil verles a través de las lágrimas que nublan mis ojos. Finalmente, tras unos momentos recordando todo con nitidez, vuelvo a guardar la fotografía.
En estos tres años mi salud se ha resentido notablemente, como la de la mayoría de quienes sobreviven. El cáncer está corroyendo mis huesos y no tengo mucho tiempo pero no se podrá decir que mi labor ha sido inefectiva. He cerrado multitud de casos. Sin embargo, esta vez es especial, esta vez se trata de Él. Lo hemos buscado incansablemente y al fin lo tenemos. Ahora todo depende de mí, nadie me lo perdonará si fallo.
La mañana avanza y la luz, aunque desvaída, se extiende un poco más. Mis nervios se tensan y me coloco en la posición adecuada, vigilante y atento. Un chirrido herrumbroso se deja oír en el silencio total donde no canta ni una sola ave. Mi dedo índice se curva sobre el gatillo.
La puerta comienza a abrirse y se aprecia un brazo cauteloso embutido en una chaqueta negra. A continuación dos figuras salen y avizoran todo el espacio de alrededor. Se apartan dejándome ver el espacio rectangular de la puerta abierta. Uno de los guardaespaldas, con un aparato en las manos cuya luz titila intermitentemente, exclama con una voz que llega claramente a mis oídos:
-¡Puede salir, señor presidente, los niveles de radiactividad han remitido! ¡No hay peligro!
Un personaje atildado, de semblante duro y crispado abandona entonces el búnker y saliendo al aire libre eleva un poco el rostro, como si quisiera olisquear el aire. No le dejo inclinar la cabeza de nuevo. La bala le entra por el centro de la frente, salpicando de sesos y sangre a los que debían protegerle, los cuales se quedan paralizados de asombro. Recargo y envío al infierno al que porta el contador Geiger al tiempo que el otro empieza a hacer silbar las balas sobre mi cabeza. Pobre lacayo idiota. No conoce mi habilidad como francotirador y termina con el corazón atravesado.
Hay más gente agolpada en la puerta, pero visto lo sucedido optan por volver a la protección del refugio. Yo contacto a través del walky talky con el control del grupo y confirmo la eliminación. Luego pido las siguientes coordenadas y, recogiendo mi equipo y mi fusil, desciendo la montaña. La mañana se puede decir que está en su gloria sobre la tierra estéril y a mí me queda todavía mucho trabajo por hacer.