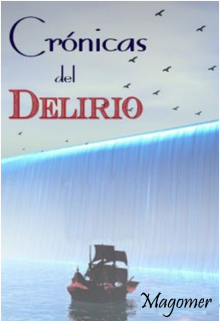Crónicas del delirio
El guardián
Louis Cloutier era un arqueólogo considerado por muchos de sus colegas como estrafalario. Buscador incansable de reliquias, desprendido, idealista, estaba especializado en las civilizaciones antiguas de Oriente Medio. Últimamente, su labor se había visto entorpecida por las atroces guerras que asolaban la zona. Sin embargo, no había retrocedido ante el peligro y varias veces puso en riesgo su vida para conseguir valiosos objetos arqueológicos.
Ahora se encontraba en el apartamento parisino de Jean Dubois, el promotor de varias de sus expediciones. Este personaje era el reverso de la personalidad del arqueólogo. Merchante codicioso, cubría los gastos del arqueólogo y buscaba comprador a las joyas encontradas. Eso sí, Louis había exigido que sus hallazgos fuesen a parar, siempre, a algún museo. Ya llevaban un tiempo colaborando juntos y esta vez, Louis, presa de gran excitación, le mostraba a su compañero la adquisición extraordinaria realizada en su último viaje.
Sobre la mesa, Louis hizo rodar un puñado de las gemas más deslumbrantes que Jean había visto jamás: rubíes, esmeraldas, diamantes y otras piedras preciosas desprendieron destellos, heridos por el sol que penetraba por la ventana.
—¿Qué te parece, Jean? Según parece las hay a miles en el sitio de donde proceden...
Los ojos del tratante se abrieron al máximo, llenos de avaricia.
—Tuve que desprenderme de todo mi dinero para adquirirlas. Estoy sin un céntimo— continuó Louis con voz plañidera, como solicitando socorro financiero.
Jean hizo caso omiso y preguntó con avidez:
—¿Pero cómo las has conseguido? ¿Dónde?
—Será mejor sentarse. Es una historia un poco larga y además tengo la garganta reseca —contestó Louis, señalando el mueble bar de su amigo.
Este sirvió whiskey en dos vasos y ofreció uno a su compañero. Después de beber un largo trago, Louis comenzó:
—Yo estaba en el este de Turquía, en el Kurdistán turco. La zona está bastante revuelta, pues los kurdos hace tiempo que luchan por su independencia. A la dirigencia kurda llegaron rumores de que en cierto lugar abundaban las piedras preciosas en superficie. Esos dirigentes imaginaron que podía tratarse de una buena fuente de ingresos para financiar sus actividades revolucionarias, por tanto enviaron a un grupo con el fin de indagar qué había de cierto en todo eso.
—¿Y por qué te encontrabas tú allí? –le interrumpió Jean.
—Tengo la impresión de que todos buscábamos el mismo lugar. Yo por otras razones, pero estoy seguro de que era el mismo. Llegué a esta conclusión por un antiguo pergamino con un dibujo, el cual me llevó a esa parte de Turquía. El pergamino es este –dijo Louis, sacando de su cartera un viejo trozo de fina piel desgastada, con el siguiente gráfico:

—No entiendo –se extrañó Jean—. ¿Qué significa esto?
—Después de muchas cábalas y diversas comprobaciones por otros conductos, se me hizo evidente algo: el dibujo señalaba un lugar, el río que se abre en cuatro brazos, el ojo que mira desde el centro. Los cuatro brazos serían: las dos fuentes del Eúfrates, es decir, el Murat y el Karasu, el Aras, que hace frontera con Armenia, y el Tigris.
—¿Hay textos antiguos que hablen de un lugar con tantas riquezas? –quiso saber Jean.
Louis dudó un tanto como pensando bien lo que debía decir. Esta reserva hizo desconfiar a Jean, pero no dijo nada y esperó la respuesta de su amigo.
—Emm...Hay ciertos relatos antiguos, sí...aunque no merece la pena detenerse ahora en ello. Voy a decirte como conseguí las piedras –confirmó Louis con una mirada evasiva, disponiéndose a seguir con su historia.
—Estaban en poder del único kurdo del grupo que sobrevivió, por poco tiempo, a aquella expedición maldita. Yo llegué a una aldea, presuntamente cercana al lugar buscado, y pude hablar con dos miembros de la partida. Habían quedado en el poblado como resguardo de sus compañeros, vigilando las patrullas turcas. Me contaron que vieron llegar al superviviente, arrastrando su alma, agonizante. Cuando fueron corriendo a socorrerlo vieron que no tenía rostro. Prácticamente le había desaparecido, carbonizado. La mayor parte de su cuerpo presentaba horribles quemaduras, pero aún mantenía aferradas en su puño, esas joyas que ves sobre la mesa. Murió en brazos de sus compañeros sin poder decir una sola palabra. Del resto del grupo no se volvió a saber nada.
—Quizá toparon con algunos soldados del ejército turco...—sugirió Jean.
—Es posible –siguió Louis—. En todo caso, he decidido volver a ese lugar...
Jean se levantó y volvió a examinar durante un rato las brillantes joyas, meditabundo. Por fin se volvió hacia su compañero y exclamó:
—Está bien. Estoy dispuesto a financiar el viaje, pero esta vez iré yo también contigo.
***
Los dos compañeros salieron del aeropuerto Charles de Gaulle en un vuelo de Air France hasta Estambul. Habían facturado un equipaje atiborrado de elementos propios para la expedición planeada: tiendas de campaña, material de escalada, ropa de abrigo y diversos utensilios de supervivencia. Jean había contactado con diversos conocidos en Turquía para que les facilitasen, a la llegada, algunas armas de fuego. En Oriente Próximo eso no era problema.
Luego de unas tres horas y media de vuelo aterrizaron en el aeropuerto internacional de Ataturk y tomaron un taxi hasta Uskudar, uno de los barrios más antiguos de Estambul. Ya cerca de él se podía ver la cinta plateada del Bósforo. Mientras cruzaban el puente colgante Bogazici, pudieron admirar el animado transitar de las embarcaciones por las aguas del estrecho. El taxista los dejó en uno de los hoteles del barrio, previamente concertado desde París, económico pero limpio.