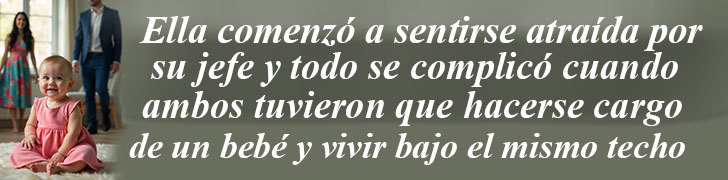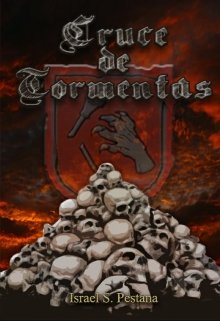Cruce de tormentas
Ilidiel
El aire se contrajo por momentos, los animales salvajes que por allí se encontraban no tuvieron tiempo de predecir lo que estaba a punto de suceder, la explosión arcana los cogió por sorpresa y salieron por los aires en cuanto el portal se abrió y se cerró en cuestión de milésimas de segundo.
Una mujer apareció tras la explosión. Acto seguido se llevó las manos al costado para después echarles un ojo, estaban llenas de sangre, su sangre. Como pudo intentó andar, pero su cabeza le dio vueltas y se agarró a un árbol antes de que las corvas le fallaran. Respiraba agitadamente y el sudor caía por su frente a causa del esfuerzo que había realizado para llegar hasta allí. Dáriel alumbraba en lo alto, pero sus rayos no conseguían llegar a ella debido a la foresta. La habían encontrado, y si no hubiera sido por el espontáneo hechizo de su hijo no podría haberlo contado. Conocedora como era de los misterios arcanos no se preocupó por el estado de salud del chico, sabía que aquel impulso fue a razón del miedo, y antes de desaparecer pudo ver que el conjuro era más una invocación protectora que destructora.
Consiguió huir de sus perseguidores aprovechando el efecto de despiste que sufrieron, pero no ilesa. No era una herida mortal, pero había perdido mucha sangre. Sabía muy bien dónde estaba, su destino no andaba muy lejos, pero se encontraba sin fuerzas para dar un paso adelante. Aun así, debía intentarlo, sabía que aquellas tierras pertenecían ahora al Imperio Gwidhin y por consiguiente su hechizo de tele transportación no habría pasado inadvertido para los costelares, ya se habrían puesto en camino y calculaba que tendría unos tres días antes de que dieran con ella. Su prioridad ahora era llegar a la cabaña del bosque cuanto antes y pedir ayuda para que la sanaran, si no, sería el fin.
En cuanto a su hijo… lo había educado bien, sabía defenderse. Era cuestión de días de que su amigo Rhaidifax apareciera en la isla, sí, acudiría a la llamada, se había preocupado personalmente de que aquel espasmo mágico llegara hasta él allá donde estuviera, no le cabía la menor duda, él llegaría para ayudarlo.
No podía esperar más, sentía como su cuerpo comenzaba a temblar a causa de los calofríos que le estaba causando la fiebre que empezaba a adueñarse de ella. Era una corta distancia hasta la cabaña, debía avanzar y dejarse ver, solo así podría sobrevivir. Sacando fuerzas de donde no las tenía estiró uno de sus delgados brazos para sujetarse con fuerza a la rama de un árbol y consiguió ponerse en pie. Volvió a sentir nauseas, pero logró erguirse y serenarse. «No puedo fallar ahora» se dijo a sí misma, y comenzó a avanzar poco a poco, alejándose del lugar en el que había aparecido.
Con cada paso que daba la agonía de su herida y el mal estar de su cuerpo se iban acrecentando más y más, llegó a pensar incluso que no lo conseguiría, que aquella desdichada apuñalada acabaría con ella, en un lugar donde quizá la encontrarían pasados días enteros. Secándose el sudor con el dorso de la mano y apartando las ramas de un arbusto con la otra vislumbró al fin el porche de la cabaña de madera que tanto estaba buscando. Aquel sitio había sido su hogar cuando era niña, un santuario para su alma.
Salió a descubierto atravesando la linde del bosque, acercándose con pasos cada vez más cortos, pues el dolor se hacía más insoportable. Tuvo que encorvarse sujetándose con ambas manos el abdomen, allí donde el cuchillo del soldado imperial la había herido, ahí donde sus ropas más rojas estaban.
Una mujer, que estaba agachada cortando hierbas en un huerto junto a la casa se aupó y se quedó petrificada al verla acercarse. Salió de la verja de madera que separaba el camino del huerto y se quedó mirando hacia ella, entonces la reconoció.
—¿Ilidiel? –preguntó en voz alta desde la lejanía sin soltar la cesta de hierbas que sujetaba junto a su cintura.
Con gran esfuerzo alzó la cabeza, lo había conseguido, pero ya no tenía más fuerzas. Sonrió desde la distancia para acto seguido caer de bruces al suelo boca abajo y perdiendo el conocimiento.
Abrió los ojos a causa de la luz que pasaba a través de sus párpados, Dáriel le daba los buenos días. Su frente estaba fría y húmeda a causa de la gasa que la cubría. Giró la cabeza de un lado a otro intentando reconocer el lugar en el que se encontraba. Muchos años había pasado ya desde que abandonara aquella cabaña, pero su cuarto seguía tal cual lo dejó, incluso la muñeca de trapo que su padre había fabricado para ella seguía sentada en una repisa de madera cerca de la ventana.
Intentó sentarse, pero enseguida notó como su cuerpo se movía torpemente a causa del vendaje que le cubría desde la cintura hasta el pecho. No había rastro de sangre, las telas que se habían usado para curarla estaban impolutas. Con gran esfuerzo logró sentarse en el lecho y se acomodó como pudo para apoyar su espalda en el cabecero, cosa que le hizo sentir un pinchazo agudo de dolor en el costado. El cuarto comenzaba a calentarse, aunque ella no pudo evitar sentir frío, quizá por el estado en el que se encontraba. Así pues, agarró la manta de lana y se tapó casi hasta el cuello, agarrando con fuerza el borde de la misma.
La puerta de la humilde habitación se abrió de pronto, dejando ver en el umbral un rostro que conocía bastante bien. Después de tantos años, no pudo evitar dedicarle una sonrisa.
—¡Has despertado! –gritó de alegría una mujer de cabellos rojos como el fuego. —¡Rommina, a prisa! ¡Ha despertado!
Editado: 20.09.2021