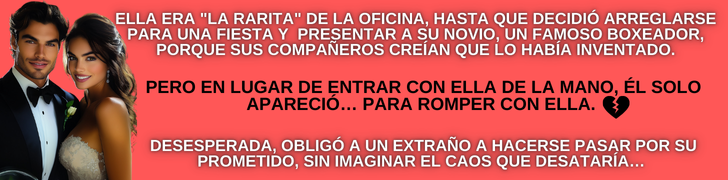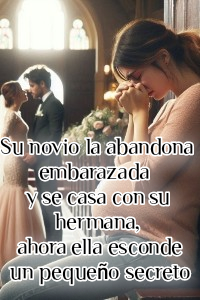Cuando El Poder Ama
Capítulo 4: Bajo el Mismo Sol
Camila despertó antes de que el sol asomara su luz por la ventana, con el corazón latiendo fuerte, como si hubiese corrido kilómetros en sueños. Las sábanas estaban enredadas entre sus piernas y su cabello caía desordenado sobre su rostro. Por un instante pensó que todo había sido una ilusión: el foro, el mensaje de Elías, la atención inesperada. Pero su celular, aún sobre la mesa de noche, parpadeaba con notificaciones pendientes. Lo tomó con manos temblorosas.
Allí estaba el mensaje. No lo había borrado. No lo había contestado. Solo lo había leído al menos diez veces la noche anterior:
"Gracias por hacerme una pregunta real. Sigo esperando ese café. A veces, las mejores batallas empiezan con una buena conversación. —Elías"
Lo leyó de nuevo, esta vez en voz baja. Y mientras lo pronunciaba, se odiaba un poco por cómo su voz tembló en la palabra "esperando". Era absurdo, se dijo. ¿Cómo podía un simple mensaje tener tanto peso emocional? ¿Cómo podía esa pequeña pantalla contener una invitación tan cargada de subtexto, de peligro, de posibilidad?
Intentó ignorarlo. Se obligó a levantarse, a ducharse con agua fría, a peinarse el cabello con esmero. Eligió unos jeans cómodos y una camiseta blanca ajustada. Bajó a la cocina con la esperanza de que la rutina le devolviera el control de su mente. Su madre estaba allí, preparando arepas con queso mientras tarareaba una canción de Juan Luis Guerra. La miró de reojo cuando la oyó entrar.
—Dormiste mal —comentó sin dejar de mover la espátula.
—¿Se nota mucho? —Camila se sirvió una taza de café.
—Tienes ojeras de estudiante en finales... o de enamorada confundida —bromeó con media sonrisa.
Camila soltó una risa apagada.
—Ninguna de las dos. Solo insomnio.
Su hermana menor entró como un torbellino, buscando su lonchera. Camila la observó con ternura. En medio del caos universitario, de la política, de los dilemas morales, ese pedacito de inocencia seguía siendo su ancla. Se agachó, le amarró un zapato, le dio un beso en la frente.
—¿Vas a estar bien hoy, Cami? —le preguntó la niña con una seriedad que no esperaba.
—Siempre. —respondió con una sonrisa triste.
El día avanzó con lentitud. En la universidad, Camila no pudo concentrarse. Las palabras en las diapositivas del profesor se desdibujaban, y sus dedos no dejaban de acariciar el celular en su bolsillo como si esperara una señal divina. A la hora del almuerzo, se sentó sola , tratando de convencerse de que no responder ese mensaje era lo más racional.
Pero la razón no tiene voz cuando el corazón insiste.
A las 2:12 p. m., escribió:
"Una conversación no cambia el mundo. Pero supongo que no hace daño. Tengo una hora libre a las 4:00. En el café frente a la biblioteca."
Lo envió. Casi de inmediato quiso arrepentirse. Pero era tarde. Y dentro de ella, algo también se aligeró.
A las 4:05, Camila llegó al café con el estómago revuelto. Vestía jeans oscuros, una blusa blanca sin pretensiones y el cabello suelto. El café estaba medio lleno, con estudiantes en mesas dispersas y una música suave de bolero moderno flotando en el ambiente. Elías ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, con dos cafés humeantes delante. Se levantó al verla, como si fueran viejos conocidos.
—Puntual —comentó ella, sin sonreír.
—Siempre lo soy para lo que importa —respondió él, invitándola a sentarse.
Durante varios minutos solo hablaron del clima, del tráfico, del precio del café. Era una danza de cortesía, de prudencia. Ambos medían cada palabra, cada gesto. Finalmente, fue Camila quien rompió el silencio.
—¿Por qué me escribiste?
Elías la miró fijamente. Sus ojos no tenían el brillo ensayado de los discursos, sino algo más... real. Vulnerable.
—Porque vi en ti algo que no veo todos los días. Valentía. Coherencia. Y también porque me hiciste una pregunta que ningún periodista se ha atrevido a hacerme.
—¿Y esperabas qué? ¿Que me dejara seducir por tus palabras bonitas?
—No. Esperaba que no dejaras de ser tú. Y aquí estás. Eso me basta.
Camila bebió un sorbo de café.
—Mi lucha no es una excusa para tu campaña.
—Lo sé. Y no quiero usarla. Quiero entenderla.
Hablaron de libros: ella adoraba a Galeano, él prefería a Saramago. Discutieron sobre el peso de la política en la vida cotidiana, sobre la utopía y el pragmatismo. En algún momento, rieron sin darse cuenta. Y ese instante los sorprendió: una burbuja de complicidad inesperada.
Cuando salieron del café, la luz del atardecer pintaba las fachadas de los edificios de tonos dorados.
Ella se detuvo frente a un mural pintado por estudiantes: una mujer de ojos vendados con la palabra justicia en la frente.
—A veces siento que ese ideal solo existe en las paredes —dijo ella.
—Entonces hay que volverlo carne. Empezar por la gente. Por lo cotidiano.
—¿Y crees que tú puedes hacer eso?
—No lo sé. Pero no me basta con no intentarlo.
Cuando se despidieron, no hubo contacto físico. Solo una mirada larga, una respiración sostenida. Pero en esa mirada, ambos supieron que algo había cambiado. Algo había empezado.
Esa noche, Camila no podía dormir. En lugar de contar ovejas, contaba ideas, momentos, gestos. Su madre entró a dejarle una taza de leche caliente.
—¿Todo bien, hija?
Camila asintió, pero luego se corrigió.
—No. Siento que estoy entrando en una zona peligrosa. Como si algo importante estuviera a punto de pasar, y no sé si estoy lista.
—Entonces prepárate. Porque cuando algo grande llega a tu vida, no espera a que tengas todo en orden.
Después de que su madre salió, Camila abrió su cuaderno. No para tomar apuntes de clase, sino para escribir sin filtros: lo que había sentido cuando Elías la miró con atención sincera, la mezcla de recelo y deseo, el fuego interno que no era deseo físico, sino algo más confuso. Escribir era su forma de comprender lo que sus emociones aún no podían ordenar.