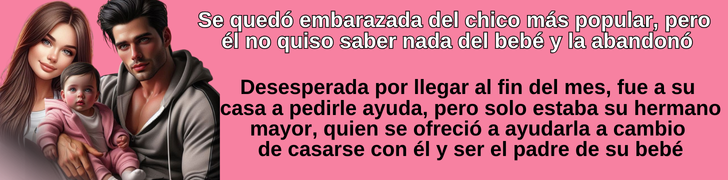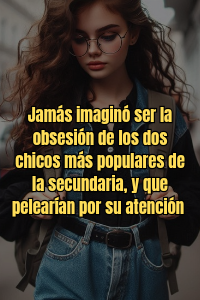Cuando las sombras corren
Capítulo 1
Los Muros del Rosenveil
La bruma se deslizaba por las calles adoquinadas de Praga como si danzara al ritmo de un violín lejano. El aire tenía ese aroma a historia antigua y misterio, como si cada rincón de la ciudad esperara contar un secreto al oído adecuado. Laura Leclerc sostenía su abrigo con una mano mientras la otra presionaba contra su bolso donde llevaba una copia de su invitación al Museo Rosenveil. Sus pasos eran lentos pero decididos. No estaba segura de por qué había aceptado venir, pero una fuerza extraña la había impulsado a hacerlo.
El Rosenveil se alzaba entre callejones estrechos, oculto como si se escondiera del tiempo. Su fachada de piedra negra contrastaba con las luces tenues de los faroles y las sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. La puerta principal era de madera envejecida, tallada con intrincados motivos florales y rostros humanos entrelazados con ramas. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura mientras se acercaba. Empujó la puerta y entró.
El interior era un santuario de arte y penumbra. Los muros altos estaban cubiertos por tapices antiguos, y las vitrinas mostraban objetos que parecían venir de otro tiempo. Había un olor tenue a cera y madera, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón.
—Señorita Leclerc —dijo una voz suave a su lado.
Laura giró y vio a una mujer alta, de piel pálida y cabello recogido en un moño perfecto. Vestía de negro y llevaba un broche en forma de ojo en el pecho.
—Soy Eliska, la curadora del museo. Es un honor tenerla aquí. Sus obras... tienen una presencia singular.
Laura asintió, algo desconcertada por la elección de palabras.
—Gracias. Nunca imaginé que una de mis piezas colgaría en un museo como este.
—El Rosenveil elige a quienes deben estar en él. No al revés.
Aquella frase le causó un cosquilleo en el estómago, como si no fuera del todo una metáfora. Eliska la guió por una escalera en espiral hasta la sala central, donde ya se congregaban varios invitados. La sala estaba iluminada con lámparas suspendidas que parecían flotar en el aire, y los cuadros colgaban en disposición circular, como si observaran a los visitantes desde una reunión secreta.
Laura reconoció sus tres obras: Silencio de invierno, La casa de las miradas y Reflejo oculto. Esta última, una pintura que había realizado casi en trance, era la que más le inquietaba. Siempre había sentido que algo no del todo suyo se había colado en el trazo.
Mientras los invitados admiraban las obras, alguien se detuvo frente a Reflejo oculto. Era un hombre alto, de traje negro, con una postura elegante y los ojos más grises que Laura había visto jamás. No parecía mirar la pintura; parecía recordarla.
—Es un trabajo extraordinario —dijo sin apartar la vista—. Como si el espejo no estuviera en la pintura, sino al revés. Como si estuviéramos del lado equivocado del reflejo.
Laura sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies por un instante. Se aclaró la garganta.
—Gracias. Fue... un trabajo distinto. Soñé con él antes de pintarlo.
El hombre sonrió como si hubiese esperado esa respuesta.
—Soy Alexander Wexford. Estoy aquí por usted, señorita Leclerc.
Laura frunció el ceño, confusa.
—¿Nos conocemos?
—Aún no. Pero me gustaría cambiar eso. Dirijo una empresa en Londres llamada Eidolon Corp. Trabajamos con percepción, arte y tecnología. Hemos seguido su obra en silencio durante un tiempo. Me gustaría hacerle una propuesta.
Laura se sintió entre halagada e intrigada. ¿Una empresa que trabajaba con arte y tecnología? Nunca había imaginado algo así.
—¿Por qué yo?
Alexander se acercó un poco más. Tenía la voz baja, pero firme.
—Porque su arte no solo expresa. Invoca.
Ella no supo qué decir. Una parte de ella quería reír, otra parte quería salir corriendo. Pero algo, algo profundo y oscuro dentro de ella, quería saber más.
La velada continuó entre brindis, preguntas y susurros. Pero Laura ya no podía dejar de pensar en aquel hombre y su misteriosa empresa. Al salir del museo, notó que el aire había cambiado. El cielo, antes nublado, mostraba una luna roja entre las nubes, y por un momento, tuvo la sensación de que alguien caminaba justo detrás de ella.
Volteó. Nadie.
Y sin embargo, el sonido de pasos continuó unos segundos más.
Laura llegó al hotel pasada la medianoche. El vestíbulo estaba vacío y el reloj marcaba las doce y trece. Siempre le parecieron inquietantes los números impares, especialmente en la madrugada. Subió al ascensor sin cruzarse con nadie. Ya en su habitación, dejó el abrigo sobre la cama y se dirigió al pequeño escritorio junto a la ventana. Desde allí, Praga parecía dormida bajo un manto de sombras, con sólo algunas luces dispersas marcando la existencia de otras almas despiertas.
Encendió la lámpara de escritorio y sacó una libreta de bocetos. Comenzó a dibujar sin pensar, algo que hacía a menudo cuando sentía ansiedad. Su mano se movía sola, como si siguiera instrucciones dictadas desde un rincón oculto de su mente. Lo que apareció en el papel la hizo detenerse: era una puerta antigua, con un ojo grabado en el centro. Muy parecida a la del museo.
Sintió una opresión en el pecho y dejó el lápiz. Cerró la libreta con fuerza y fue al baño a lavarse la cara. El reflejo en el espejo le devolvió una imagen conocida, pero por un segundo, juraría que su expresión no la acompañó del todo. Como si su rostro hubiera parpadeado.
Volvió a la cama, incapaz de conciliar el sueño. A las tres de la madrugada, su teléfono vibró. Un mensaje sin remitente:
"No abras la puerta, Laura. Todavía no."
Se le heló la sangre. Revisó el número. Inexistente. Trató de convencerse de que era una broma. Un error. Pero el nombre, su nombre, estaba ahí. Exactamente como lo había escrito en la invitación al Rosenveil.
Editado: 13.05.2025