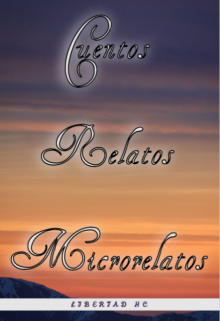Cuentos Relatos y Microrelatos
Eterno (Cuento corto del antiguo Egipto)
La luz de la luna llena, hacia brillar la piedra caliza de los templos de Menfis a la orilla del río Nilo. Transcurría la II dinastía y el imperio se erigía en todo su esplendor.
En las afueras de la capital había una pequeña y vieja aldea rodeaba de palmeras que aliviaban el calor sofocante del desierto. En aquella aldea, un joven huérfano de cabellos negros y desaliñados, que no dejaban ver del todo su rostro ennegrecido. Respondía al nombre de Adom. Ganaba su pan mediante actos condenados por la ley. Un viejo alquimista, que llevaba observando varias semanas como aquel joven necesitado, hurtaba pequeñas porciones de pan o alguna pieza de fruta, de forma astuta, decidió acogerle en su humilde hogar, ya que no tenía descendientes y deseaba enseñar sus conocimientos a algún digno heredero. El joven agradecido, acepto aquello de buena gana.
El anciano le instruyó en el magnífico arte de la alquimia, consiguiendo con el tiempo muy buenos resultados, pues Heka, la Diosa egipcia de la magia y el universo, proveía en la excelente capacidad y destreza del joven Adom para aprender las habilidades de ese misterioso oficio.
El viejo alquimista, disponía en su humilde hogar de un seco y tenue sótano con decenas de artefactos que le ayudaban a llevar a cabo experimentos muy variados. Los olores del ambiente eran mezcla de muchos de los materiales y ungüentos que utilizaba. En uno de los estantes, guardaba con recelo, tablillas cinceladas meticulosamente con jeroglíficos que explicaban muchos de sus exitosos experimentos.
Pasado un lustro, Adom se instruyó en los secretos alquimistas. Había nacido para ello, así pues, el alumno superó al maestro.
La subida del Nilo dio sus frutos, haciendo exitosa las cosechas de ese propicio año. Adom paseaba por el puerto, observaba las diversas mercancías importadas de otros lugares en busca de nuevo instrumental y algunas sustancias.
Absorto en sus quehaceres, tuvo un traspié con una joven muchacha de cabellos negros y rizados, con la piel color canela tostada por el sol y profundos ojos azabache. Las adquisiciones de la joven cayeron esparramadas por el suelo. Adom apurado, se aligeró en ayudar a recoger aquel estropicio. Sus manos accidentalmente coincidieron sobre un pedazo de lino, sus miradas se cruzaron y en ese preciso instante quedó prendado.
Poco tiempo después, unieron sus vidas en matrimonio, bajo la mirada de Isis en su templo. Dejando a un lado la alquimia, con un último experimento.
Adom quiso regalar a su esposa una creación que simbolizara el intenso amor que sentía por ella, recordando las polvorientas tablillas con las fórmulas de los novedosos experimentos que el viejo alquimista ocultaba con ahínco. Por ello, hizo uso por última vez, de su astuta picaresca para sustraer propiedades ajenas. La composición elegida por el joven, fue una combinación entre cobre y estaño obteniendo así un nuevo metal color rojizo. Con aquel nuevo material, diseñó y fabricó un precioso anillo que le entregó como presente, símbolo de su amor por ella. El solo quería cuidar de su esposa y fundar una familia, pues la prematura orfandad de Adom hizo que ese fuera su gran anhelo.
Un tiempo después, el cruel destino causó una peligrosa enfermedad a su amada esposa. Adom desesperado, desempolvo viejos artilugios de su pasado como alquimista, en busca de un remedio milagroso para mitigar los dolorosos síntomas de la fatal enfermedad.
Pasaban las horas y los días pero el desesperado hombre no conseguía hallar una cura, desprendiéndose con ella de la vida, poco a poco en su agonía.
Una mañana recorriendo el mercado en busca de plantas medicinales, los aldeanos murmuraban un nuevo comunicado del gran Faraón.
El soberano embriagado por su ambición, quería una escultura de su persona que con el paso de los milenios jamás se derrumbara, sobreviviendo así en la eternidad. Bajo una recompensa para aquel capaz de cumplir con sus expectativas. Con ello, Adom encontró la ocasión de que su moribunda esposa fuera atendida por los mejores sacerdotes médicos de palacio, viendo una esperanza para salvar su vida.
Emocionado por la noticia, apostó todo lo que tenía a esa oportunidad, gastando todos sus ahorros en material para llevar a cabo la escultura del Faraón.
El tiempo corría en su contra, pues por cada día que pasaba, la vida de su esposa se apagaba como una vela bajo la presión del viento. Sabiendo que de un momento a otro, ese fuego se apagaría para siempre.
Trabajó sobre la escultura de bronce con desasosiego, pues apenas comía ni descansaba, ya que el tiempo escaseaba como en un reloj del que caen los últimos granos de arena.
Tras siete largos y duros días, la escultura de bronce color rojiza estaba terminada. Contento con el resultado que había obtenido, se dirigió hacia el camastro donde su esposa descansaba. Con cariño, la arropó y beso su frente, prometiéndole una pronta mejoría. Dispuso un carro del que tiraba un par de caballos. Cargó con ayuda de tres hombres la pesada escultura, a cambio de un pago justo y se encaminó hacia la búsqueda del gran Faraón.
El palacio, a las afueras del núcleo urbano de la ciudad de Menfis, estaba rodeado de grandes y cuidados jardines. Los muros relataban la historia egipcia con delicadas pinturas sobre la piedra caliza, junto a dos formidables estatuas. Una representaba a Ra, Dios del sol y del origen de la vida, la otra, al Dios Horus, considerado el iniciador de la civilización egipcia.
Dos jóvenes guardias que bloqueaban el acceso al interior, le dejaron pasar tras desvelar la pesada escultura perfectamente detallada del Faraón. Con ayuda de los sirvientes, la instalaron frente al trono, a la espera de que el soberano hiciera acto de presencia, en aquel salón de exquisitos decorados con olores a inciensos impregnados en el ambiente, donde le instaron a que esperara.
Pasado un intenso tiempo, el ambicioso Faraón entró en la sala con semblante poderoso y los ojos perfectamente pintados con khol, acompañado de su leal guardia real. Con un gesto apresurado de su mano, ordenó destapar con prisa, lo que escondía el esperanzado Adom bajo las telas.