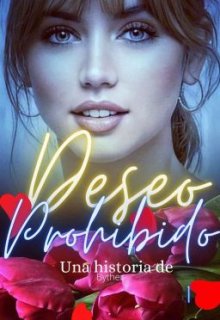Deseo prohibido
4
Ramiro estaba sentado hablando por su celular, con uno de sus hombres, para pedirle que le pasen información cada vez que alguien pregunte por él. Para el señor García, era sumamente importante saber en quién podía confiar y, para saberlo, la única forma que se le ocurrió fue avisarles a todos los socios y conocidos. Por supuesto, siempre hay altibajos en lo que respecta al poder y confianza, así que él sabría muy bien si alguien le ocurriría mentirle en la cara.
El señor estaba en Lomas del Mirador, en un bar, cerca del estacionamiento donde tenía su vehículo. Él sabía, según sus informantes, que Tony Rossi y Emanuel Fernández lo estaban buscando para matar. Claro, no era muy difícil de adivinar que ellos estaban en la mano de Daniel Ferraioli, mejor conocido como el Señor.
Los pasos de Ramiro eran lentos, concisos, y nunca sacó las manos del bolsillo de su saco. Dentro de este estaba con su dedo en el gatillo, listo para disparar cuando fuera el momento preciso. Su idea principal fue salir del barrio para llevar a los matones a un lugar neutro y allí librarse de ellos, ¿su plan funcionaría? Nadie lo sabía.
Cuando llegó al auto, se detuvo, observó con detenimiento todo en su alrededor. Si veía una sombra, movimiento u algo llamativo, se haría cargo de los malditos tipos y podría volver a casa a preparar la cena para su hija. También, pensaba cómo le iba a contar a Camille que su madre había muerto, se le ocurrieron muchas formas, pero no se podía decidir por ninguna de ellas, puesto que le resultaron demasiado frías para la ocasión. Se trató de imaginar la reacción de su hija al enterarse, pero eso le pareció imposible; su hija no iba a creer que su madre se suicidó y, mucho menos, que alguien la haya querido matar. Estaba tan concentrado en lo que iba a suceder cuando se fuera de allí que no escuchó el sonido de los otros dos, esperando que Ramiro entrara en el vehículo.
Rossi y su hijo habían ido más temprano para poner una bomba debajo del auto de Ramiro, mientras que ellos se escondían en la azotea del edificio de enfrente. Ellos tenían la vista perfecta para saber cuándo hacer explotar todo, pero el plan fue arruinado cuando, un hombre misterioso, apareció y caminó hacia Ramiro para decirle algo. El hombre se giró para escuchar lo que el aparecido tenía que decirle y, en el momento, en que le comentó de los sujetos en la azotea del edificio de enfrente Ramiro supo que debía dejar el auto e irse de ahí con ese hombre.
Ambos comenzaron a caminar hasta el auto del hombre misterioso, Ramiro subió y allí, cuando nadie los oía, le dijo: “Todo salió a la perfección. Después le diré a los otros que desconecten las bombas y se encarguen de llevarlas a la policía”. García no estaba muy contento de implicar a la policía en todo este juego sin sentido, a lo que solo decidió responder lo siguiente: “No es necesario que le avises a la poli. Lo más probable es que Ferraioli acabe con ellos dos. Supongo que todo este es un estúpido juego de él, quiere eliminar competencia y ¿qué mejor que dejar que todos se maten entre sí para obtener lo que quieres sin ni siquiera mover un dedo? Él juega sucio”. El hombre, cuyo nombre era Roberto, entendió fácil todo el plan que Ferraioli tenía contra todos los mafiosos.
Roberto, un hombre de unos cuarenta y dos años, rubio; de ojos azules; flaco como un queso y vestido informal, siempre se mantenía presente cuando requerían de su ayuda. Ese día, Ramiro fue el necesitado, pero él nunca iba a aceptar tal cosa. Cuando Roberto comenzó a manejar hacia la casa de García, ni si quiera se pusieron a hablar solo se escuchaba el viento, golpeando los vidrios. La lluvia ya estaba llegando para quedarse y eso ambos lo sabían.
Luego de cinco minutos, después de llegar, el señor García caminó hacia la sala y buscó entre los papeles del bolso de su esposa, allí encontró la carta que ella había escrito: era una carta suicida. Todo apuntaba que su esposa se iba a suicidar, pero que no lo había hecho, ya que los chicos de él sabían que Ferraioli la había matado o, al menos, la había enviado a matar. Se dirigió a su oficina y allí destrozó el papel en la trituradora.
La oficina era pequeña, amueblada con solo lo necesario: una computadora, unos libros y algunos cuadros. También, detrás de un dibujo de su hija se encontraba la caja fuerte.
Mientras tanto, en la casa de Raquel, Camille no pudo evitar reírse a carcajadas por los comentarios de los hermanos.
—¿Vos de que te reís, cabeza de mandril? —le preguntó Juan a Cami.
—Raquel, te habló a vos —murmuró ella, de inmediato, con un tono socarrón.
El hermano no contuvo las risas, pero cuando se calmó, preguntó:
—¿Para dónde iban?
—Íbamos a conocer el barrio —respondió Lucía.
—Ahh, bueno, tengan cuidado, eh. —Él dijo eso para luego sonreírles.
Las chicas asintieron y salieron de la casa con la frente en alto. Decididas a conquistar el mundo, mejor dicho, el barrio.
Recorrieron casi todo y eran las siete de la tarde, ya estaba oscureciendo, así que ellas decidieron que lo mejor era regresar. Se dieron cuenta de que no había mucho para recorrer, al menos, no había muchas tiendas abiertas a esa hora. Todo les pareció aburrido, menos las cafeterías y los bares que se encontraban abiertos, pero había algunas cafeterías que ya estaban por cerrar.
Las chicas se fueron para sus casas con pasos lentos, seguros y hasta pretenciosos, mientras movían sus caderas de un lado al otro. Una de ellas parecía ser una paloma por como movía el cuello, otra de ellas meneaba la cintura como un pavo real y la otra solo mantenía la mirada al frente y agarraba fuerte su bolso, como si lo que llevara ahí dentro fuera más importante que su propia vida.
El viento azotaba tan fuerte que faltaba poco para que el mundo se viniera a los pies, la lluvia todavía no comenzó, pero había olor a tierra mojada. Ellas sabían muy bien que solo faltaban unos minutos para que las primeras gotas cayeran del gran cielo. Las nubes eran tan grises como si se tratase de humo tóxico, mientras que el cielo se iluminaba con colores azul y verde, era un espectáculo, digno de película dramática.