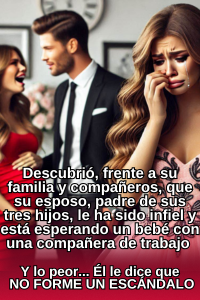Disputa de Amor
Capítulo 2: La pregunta que cambió todo
El bar Vendôme zumbaba con la melodía discreta de conversaciones en voz baja, el tintineo cristalino de copas repletas de licores ámbar y la risa contenida de figuras influyentes. Empresarios de traje impecable y políticos de semblante serio se movían con la soltura de quienes dictaban el curso del mundo, tejiendo alianzas y cerrando tratos entre sorbos de champán y whisky añejo. Octavio Kallistos, con su elegancia natural realzada por un traje de corte impecable, hacía girar lentamente el líquido dorado en su vaso de cristal tallado. Frente a él, Leandro Moretti, un viejo amigo cuyo imperio de bienes raíces se extendía por toda la ciudad, divagaba con su habitual entusiasmo sobre las últimas inversiones y anécdotas compartidas de juventud.
La conversación fluía con la familiaridad de años de camaradería, alternando entre cifras astronómicas y recuerdos nostálgicos. Pero entonces, en un intervalo entre un comentario sobre una nueva adquisición y una mención a un viejo socio en común, Leandro dejó caer la pregunta con una ligereza aparentemente casual.
—Por cierto, Octavio… ¿cómo está tu hijo? —Una pausa mínima, casi imperceptible, añadió un matiz inesperado a la pregunta—. El que tuviste con Esmeralda Montenegro.
El movimiento pausado del vaso en la mano de Octavio se detuvo abruptamente, el cristal suspendido en el aire como una escultura congelada en el tiempo.
Por un instante fugaz, el bullicio constante del bar pareció desvanecerse, como si el propio universo contuviera la respiración ante la trascendencia de esas palabras. El tintineo de las copas cesó, las risas se apagaron y el murmullo de las conversaciones se convirtió en un silencio expectante en el oído de Octavio.
Su expresión, hasta entonces relajada y ligeramente divertida, se endureció de repente. Los suaves matices del azul en sus ojos se intensificaron, transformándose en un gélido reflejo del invierno más crudo. Una tensión palpable crispó los músculos de su mandíbula.
—¿Perdón? —La pregunta salió como un susurro helado, cargado de incredulidad y una incipiente amenaza.
Leandro exhaló suavemente, sus ojos oscuros reflejando una sombra de arrepentimiento tardío, como si las palabras hubieran escapado de sus labios sin la debida consideración.
—Olvídalo, Octavio. Un lapsus. No debí decir nada.
Pero las palabras ya estaban en el aire, pesadas e irrevocables. Octavio no iba a dejar que se desvanecieran sin explicación. No podía dejarlo pasar. La mención de Esmeralda, un nombre enterrado bajo capas de tiempo y olvido, había resonado en lo más profundo de su ser.
—No, Leandro. —Su tono, aunque bajo, era ahora firme e inquebrantable, desprovisto de cualquier vestigio de ligereza—. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sabes tú de eso?
El magnate bebió un largo trago de su whisky, sus ojos evitando brevemente el contacto visual antes de enfrentarse a la intensidad de la mirada de Octavio.
—Hace veinte años… mi hermano, que es ginecólogo, atendió el parto de una joven en una clínica privada a las afueras de la ciudad. La muchacha estaba sola… visiblemente desesperada. Lloraba desconsoladamente, diciendo que el padre la había abandonado al enterarse de su embarazo. Y mencionó tu nombre, Octavio. Su nombre era Esmeralda Montenegro.
Octavio sintió un golpe seco en el pecho, como si un puño invisible lo hubiera alcanzado. Veinte años. Su devastador accidente automovilístico, aquel que había marcado un antes y un después en su vida, había ocurrido hace dieciocho.
Las fechas, frías e implacables, comenzaban a encajar de una manera perturbadora. Era posible. Una punzada de incredulidad y una punzante esperanza se abrieron paso en su mente.
Exhaló lentamente, un intento vano de sofocar el torbellino de pensamientos que amenazaba con desbordarlo. Se pasó una mano temblorosa por el cabello canoso de las sienes, con el gesto de alguien que intenta desesperadamente ordenar un caos interno.
—Leandro… —Su voz era ahora áspera, cargada de una emoción contenida—. Hace dieciocho años sufrí un accidente terrible, un choque que casi me arrebata la vida. La gravedad de las heridas… me dejó estéril. Los médicos fueron categóricos.
Leandro lo miró en silencio, su expresión ahora seria y compasiva, absorbiendo cada palabra con atención.
—Yo quería hijos, Leandro. Siempre quise hijos. Era uno de mis mayores anhelos. Pero después del accidente… me resigné a esa realidad. Crié a la hija de mi esposa con todo el amor de un padre… pero siempre hubo un vacío, la añoranza de tener un hijo propio, mi propia sangre.
El vaso de cristal en su mano se tensó peligrosamente entre sus dedos, la presión amenazando con hacerlo añicos.
—¿Y ahora me dices que sí lo tuve? ¿Que durante todo este tiempo…?
Leandro le sostuvo la mirada, sin vacilar.
—Eso parece, Octavio. Demasiadas coincidencias. El nombre, la época…
El peso de la revelación cayó sobre Octavio con una fuerza inesperada, aplastante. Había pasado veinte años en la ignorancia. Veinte años sin saber de la existencia de su propio hijo. Veinte años sin buscarlo, sin amarlo, sin siquiera imaginar su rostro.
¿Dónde estaría ahora? ¿Qué clase de vida habría tenido? ¿Habría crecido con carencias, con necesidades? La idea lo punzó con una intensidad dolorosa.