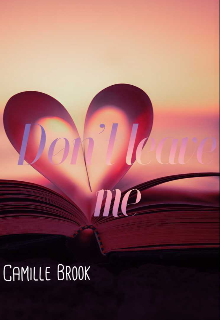Don't leave me
Prólogo
Cuando él entró, fue imposible no voltear a verle.
Alto, de cabello oscuro, ojos marrones como el chocolate, y una sonrisa para morirse. Ese era Nathan Palacio.
Maya bufó al escuchar los suspiros poco disimulados que dieron sus compañeras, y amigas incluídas, al verle.
¿Qué tenía él de especial? ¿Atractivo? Cualquiera podría ser atractivo, si se esfuerza. ¿Confianza? Poseía demasiada, en su humilde opinión. ¿Inteligencia? ¡Já! Lo que él tenía, era una jodida buena suerte del infierno; todos los días podía observarlo holgazaneando en los pasillos de la escuela, se saltaba las clases, jamás había habido una sola alma viviente dichosa de verle entregar una tarea, y, aún así, el idiota sacaba las mejores calificaciones del lugar. ¡¿Cómo era eso posible?!
Maya se mataba el día entero y la noche estudiando, tratando de memorizar los temas y comprender los endemoniados procesos de matemáticas y álgebra, ¿para qué? Para un mísero seis. Apostaba su mesada entera (la cual era nula, por cierto) a que ese imbécil jamás en su vida había tocado un libro. Idiota.
¿Es demasiado evidente que Maya lo odia? ¿No? Pues lo aclararé: ella lo odia a muerte.
Y odia aún más que el idiota se atreva a guiñarle un ojo y sonreírle cuando la sorprende viéndole. ¡Es tan frustrante!