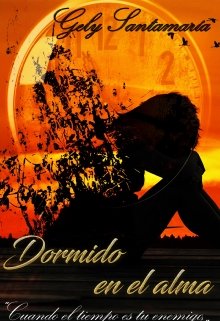Dormido en el alma
CAPÍTULO XV
2ª PARTE:
RUMBO A AMÉRICA
CAPÍTULO XV
Me quedé mirando cómo el coche me alejaba de mi vida, llevándome a un futuro incierto. No tenía miedo. Ya todo me daba igual, sólo pensaba en lo desamparados que se quedaban mis hermanos, mi hermano hundido y abatido por no haber podido ayudarme y mi hermana viviendo en una casa extraña, sola y sin su familia. No podía pensar en otra cosa que no fueran ellos. Ricardo había pasado a un segundo plano en mis pensamientos. La decepción que me había llevado al ver que no había movido un dedo para ayudarme y evitar que su padre me echara de mi casa estaba luchando para cambiar el amor que albergaba en mi corazón para él por resentimiento y odio, ante la falta de agallas y cobardía de la que había hecho gala ante su actuación de su padre en mi contra, pero la tristeza por la pérdida de mis hermanos, me hacía no pensar en ello e intentaba olvidarlo, para no llegar a odiarlo.
El automóvil de un negro fúnebre, se movía zigzagueante por una carretera estrecha, llena de curvas. Estábamos ascendiendo, adentrándonos en la montaña, pasábamos por prados en los que las vacas estaban pastando, al lado de riachuelos, apenas levantaban la mirada al oír el ruido del motor y volvían a agachar el hocico para seguir rumiando la hierba, ajenas a mi desgracia. El mundo seguía su ritmo de vida, mientras yo me moría por dentro.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegamos a un pueblo, pequeñito que me recordó el mío. Debía de ser el mediodía porque las campanas de la iglesia estaban repiqueteaban incesantes. En la plaza, sentados alrededor de la fuente había un grupo de ancianos, todos con sus boinas y sus bastones, charlando amigablemente y cerca de ellos, un grupo de niños jugando a perseguirse unos a otros, gritando y correteando alegremente. Me acordé cuando al salir del colegio, nos quedábamos a jugar a la pita, me acordé de Sofía, de cuando nos íbamos al baile los domingos, me acordé mi hermana Martina, de cuando era pequeñita y me tiraba del vestido para que fuera a jugar con ella, me acordé del día que nos encontramos a nuestra madre muerta. Todas esas escenas se sucedían en mi cabeza como si se tratara de una película. Se me formaba un nudo en la garganta, pero era incapaz de llorar; ya no podía, la pena que me invadía había superado al llanto porque había tenido que aceptar con rabia e impotencia que mi destino estaba en manos de la crueldad del padre de Ricardo. Seguí inmóvil, mirando, sin ver, a través de la luna trasera del vehículo, con la mirada fija en el infinito.
El coche continuó su marcha y salió del pueblo. Giró, adentrándose por un camino que no estaba asfaltado, con bastantes baches. Estaba flanqueado por una chopera a cada lado. Noté como el coche aminoraba la marcha, hasta que se paró. Yo seguía en la misma postura, no me había movido, así que no me di cuenta de la inmensa mansión a la que habíamos llegado hasta que no me apeé del vehículo.
Tenía un aspecto tenebroso y misterioso, las paredes estaban cubiertas por hiedras de hojas de color verde parduzco que habían trepado libremente por la fachada cubriendo toda la superficie hasta el tejado, apenas dejaban ver las ventanas y la balconada. Alrededor de la casa había arbustos y árboles frutales con el mismo aspecto de no haber sido cuidados en mucho tiempo. Los rosales y los jazmines crecían enredados a los troncos de los árboles y el perfume que emanaba de sus flores le daba un toque de encanto ante el semblante tan sombrío y sórdido de la mansión.
Había que subir unas pequeñas escaleras, ennegrecidas y desconchados por el abandono, hasta llegar al enorme portón de la entrada. Un portón de madera al que se le había ido cayendo la pintura por algunos sitios. En la mitad de la puerta había un pomo de latón envejecido y un poco más arriba, casi pegado al marco, un aldabón de latón también envejecido, como el pomo. Uno de los guardias civiles se adelantó y de dos zancadas se plantó delante de la puerta; se disponía a usar el aldabón para llamar, cuando de repente el enorme portón comenzó a abrirse, provocando un chirrido tan estridente que me hizo estremecer.
Cuando la puerta terminó de abrirse, se creó un agujero negro que me recordó a la entrada de una caverna. En el centro de ese agujero, apareció una señora de edad indefinida, con el pelo blanco, recogido en un moño a la altura de la nuca, vistiendo el típico uniforme de sirvienta, cofia y delantal almidonados de un blanco impoluto, en contraste con una falda y blusita de color negro, adornada en los puños con unos volantes y puntillas de color blanco.