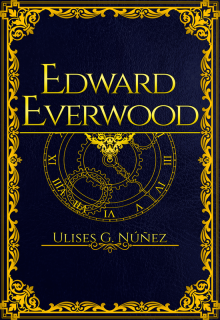Edward Everwood
EPÍLOGO
Aquella soleada mañana del día vigésimo noveno en el cuarto mes del año de 1872, la habitación del joven Edward Everwood se convirtió en un retrato amargo de duelo y miseria. Una vez más, la residencia Everwood era visitada por la amarga presencia del dolor que provocaba la muerte.
El silencio que momentos atrás cubría todo el lugar fue ahogado por los lamentos de amigos, padres, hermanos e incluso sirvientes que lloraban la despedida del joven; y de entre ellos, quien más parecía que necesitaba recibir consuelo en su tribulación era Arthur Everwood.
Una vez que hizo conocer la noticia, el hijo mayor de los Everwood abandonó la habitación a toda prisa. Se detuvo en una sección del corredor y se apoyó con las manos sobre la pared. A solas, procedió a dejar salir angustiosas lágrimas y lánguidos lamentos seguidos de un imprevisible arrebato de frustración en el que golpeó con toda su fuerza el muro en el que se sostenía. Acto seguido, se colocó sobre el suelo de rodillas con su puño sobre el piso y allí dejó salir su dolor.
—Arthur —le llamó una voz que él reconoció. Volvió su mirada para encontrarse con su padre, de pie junto a él con los brazos abiertos.
—Padre —respondió; entonces se puso de pie y le abrazó con gran fuerza.
—Tranquilo, hijo —lo consoló.
—¡Lo lamento, padre! —sollozó—. Ustedes confiaron en mí, y los decepcioné. Hice todo cuanto estuvo en mis manos, y no pude… ¡No logré curar a mi hermano! —gimió Arthur desconsolado—. Soy una deshonra como médico, como hermano y como descendiente de nuestra estirpe.
—No digas eso, Arthur. En verdad te digo que hiciste mucho más que cualquiera de nosotros —lo confortó el señor Everwood—. Le diste una esperanza a su vida y calma a sus días angustiosos, le mostraste amor y aprecio desde el día en que llegó al mundo hasta el momento en que lo dejó. Deja de lado la amargura y el pesar; por el contrario, lleva paz a tu alma y el orgullo de que hiciste todo cuanto estuvo en tus manos por hacer su vida mejor —concluyó.
Era difícil que los ojos de Arthur permanecieran secos después de las palabras tan animadoras de su padre. Con este mensaje alentador, Arthur asintió, agradeció a su padre sus atenciones e ingresó a la habitación para ofrecer un poco de consuelo a su madre, sus hermanos y también los amigos de Edward.
Por su parte, el señor Everwood se dirigió a la parte inferior de la casa para dar a conocer la noticia al resto de sus sirvientes, y luego buscó su telephon para llamar a la empresa funeraria además de llevar a cabo otros avisos pertinentes y relacionados al oscuro suceso.
Mientras tanto, dentro de la habitación, el joven Tyler contemplaba el cuerpo sin vida de quien fuera como su otra mitad. Su rostro se mostraba serio, un tanto desencajado, y sus ojos se veían fríos y sin vida. Parecía que, en su interior, trataba de reprimir todas sus emociones como si no deseara que lo viesen débil.
Rachel se acercó a él por un costado y colocó su mano sobre su hombro.
—Joven Tyler —le llamó, y él volvió su mirada hacia ella—, ¿te encuentras bien? —indagó.
—Estoy bien —respondió, y añadió—. Es sólo que… No sé cómo explicarlo.
—¿Qué ocurre? —quiso saber la doncella.
—Hubo ocasiones en las que me angustiaba la idea de saber que el señor Edward podría perecer; pero ahora que el señor Edward ha muerto, me siento... —habló, e hizo una breve pausa para exhalar un poco de aire—… En paz. Es extraño e inexplicable. No me embarga la angustia, sino una calma absoluta porque sé que descansa —su voz comenzaba a quebrarse conforme hablaba—, y que ese mal que le aquejaba ya no es más un problema para su vida… —Tobias no pudo continuar lo que decía y se quedó en silencio un momento. Su semblante evidenciaba completa aflicción y sintió como un gran un nudo se había formado en su garganta.
—¿Joven Tyler? —inquirió la joven Raudebaugh con cierta aflicción.
Tobias no pudo continuar. Su ser entero se quebró por completo y rompió a llorar sobre los hombros de Rachel.
—¡Perdí a mi mejor amigo! —hipó el muchacho con dolor.
—Era más que tu amigo; era tu complemento —añadió Rachel a la par que frotaba la amplia espalda de su compañero.
—¡Lo sé! ¡Y se ha marchado para siempre! —gimoteó el chico, y prorrumpió en un llanto mucho mayor.