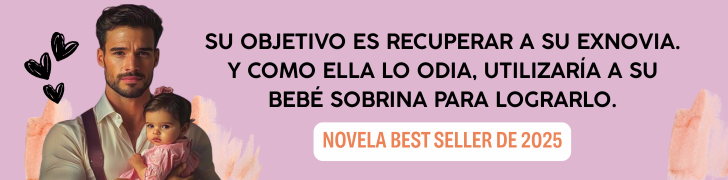El Alfa supremo y la Omega
Capítulo 22: El Precio del Rechazo.
El corazón de Milagro martilleaba contra sus costillas, un ritmo frenético que competía con el torbellino de confusión que nublaba sus pensamientos.
—¿Por qué esta punzada de tristeza tan intensa? —se preguntó, una y otra vez, mientras sus pies descendían los escalones con pesadez—. ¿Es acaso un eco de la vileza de ese imbécil? ¿Una reacción tardía a su manipulación?
No, no es eso. Siento un asco profundo por ese hombre… por todos. Una resolución amarga se instaló en su pecho: No quiero saber nada más de ningún hombre. Necesito distancia, un respiro.
Mientras vagaba por los pasillos del colegio, las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas, borrando cualquier rastro de la compostura que intentaba mantener. Con el dorso de la mano, las secaba con un gesto mecánico, casi inconsciente.
Un silbido lascivo y un guiño descarado de un chico que pasaba rozaron su burbuja de dolor, pero ella lo atravesó como si fuera un fantasma, su mirada fija en un punto invisible más allá de su presencia.
¿Por qué me molesté en cambiar mi forma de vestir mi físico? El pensamiento la asaltó con la fuerza de un golpe, clavándose en su pecho como una astilla helada. ¿Para quién o para qué fue este intento de mostrar una fachada diferente? ¿Acaso era una vana ilusión de borrar el dolor que la carcomía por dentro? ¿Un escudo frágil para demostrarle al mundo –y a sí misma– que no estaba hecha pedazos?
Al cruzar el umbral de la puerta principal, una voz familiar, cálida y llena de afecto, la detuvo en seco, arrancándola de su ensimismamiento.
—¡Amiga! ¿Dónde te habías metido? Llevo un buen rato buscándote, ¡me tenías preocupada! —exclamó Adela, surgiendo por detrás y envolviéndola en un abrazo sorpresa que la apretó con fuerza.
Milagro se giró, el rostro aún húmedo y brillante por las lágrimas recientes. Su voz tembló ligeramente al pronunciar las palabras, a pesar del tono firme que intentaba imponer.
—Aléjate de Manuel, Adela. Mantente lo más lejos posible de él. Él, su amiguito Ángel y toda esa calaña de mujeriegos no valen la pena. Te lo juro por lo que más quieras, Adela… ese tipo solo va a destrozarte el corazón —dijo, mientras nuevas lágrimas resbalaban por sus mejillas, ahora cargadas de una mezcla amarga de rabia impotente, una tristeza profunda y la punzante desilusión de una verdad dolorosa.
Adela, al presenciar la angustia palpable de su amiga, la estrechó con más fuerza, aferrándola contra su pecho como si quisiera absorber todo el dolor que la consumía.
—¡Ey, ey! Tranquila, mi Mili, respira hondo… inhala y exhala suavemente —le susurró con una ternura protectora—. Pareces un búfalo salvaje saliendo enfurecido de la selva, con los ojos inyectados en sangre.
Una pequeña risa quebrada escapó de los labios de Milagro, un sonido ahogado entre los sollozos que aún la sacudían.
—Escúchame bien, Mili —continuó Adela, acariciando suavemente su cabello con una mano reconfortante—, a mí nadie me va a romper el corazón. Ya sé perfectamente la clase de alimaña con la que me estoy metiendo, y si se le ocurriera siquiera intentar hacerme daño…
Adela se separó ligeramente de ella y alzó un puño amenazante, una sonrisa traviesa y desafiante iluminaba su rostro.
—Le rompo la pierna o la mano, dependiendo de lo que él haga para lastimarme. Que no se atreva.
Milagro no pudo evitar una carcajada genuina, a pesar de las lágrimas que aún empañaban sus ojos. Esa era Adela en esencia: su roca en medio de la tormenta, su dosis de locura tierna, su hermana del alma, capaz de arrancar una sonrisa incluso en los momentos más oscuros.
—Eres un caso perdido, Adela —murmuró Milagro, devolviéndole el abrazo con una gratitud profunda.
Adela la soltó con suavidad y le acarició la mejilla con una ternura maternal.
—Mili, debes secarte esas lágrimas rebeldes y entrar a clase. Yo tengo un trabajo importante que entregar y el tiempo apremia, no puedo quedarme más tiempo aquí afuera…
Milagro asintió con comprensión.
—Está bien… pero hoy no entraré a clases, tu si debes ir, antes de que te vayas, necesito contarte algo rápido, algo importante.
—¿Qué sucede? —preguntó Adela, su rostro mostrando una preocupación genuina.
—Mi loba… respondió, Adela. Aulló dentro de mí, la sentí con claridad, cuando Ángel me acorraló entre sus brazos en esa aula. —Los ojos de Adela se abrieron con una sorpresa palpable—. Voy al hospital, Adela… necesito hablar con la doctora Lirio. Tengo que contarle todo lo que pasó.
—¡Voy contigo! —exclamó Adela sin dudarlo un instante, su lealtad inquebrantable.
—No, no puedes, Adela. Recuerda el trabajo que tienes que entregar —le dijo Milagro con una pequeña sonrisa, intentando aligerar la tensión—. No quiero que te metas en problemas por mi culpa.
—¿Estás segura de que estarás bien sola?
—Sí, Adela. Estaré bien. Necesito hacer esto por mí.
Milagro se alejó de su amiga, caminando con una determinación renovada hacia la salida del colegio. Tomó un taxi que esperaba cerca y se recostó contra la fría ventana, observando el cielo plomizo que amenazaba con descargar su furia. Mientras el vehículo avanzaba por las calles, se llevó una mano al cuello, al punto exacto donde el aliento de Ángel había rozado su piel. Un escalofrío la recorrió ella apretó los dientes con molestia.
—¿Qué se cree ese idiota? —murmuró para sí misma, su voz cargada de desdén—. ¿Piensa que soy una más de esas chicas fáciles con las que se acuesta? Está completamente loco si cree que voy a caer rendida ante sus encantos baratos…
El taxi frenó bruscamente, sacándola de sus pensamientos turbulentos.
—Señorita, hemos llegado al hospital —anunció el conductor con cortesía.
Milagro respiró hondo, inflando sus pulmones con una determinación recién adquirida. Se bajó del auto con un paso firme y caminó directamente hacia la imponente entrada del hospital.
Sabía, en lo más profundo de su ser, que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, y necesitaba desesperadamente respuestas para entender el camino que se abría ante ella.