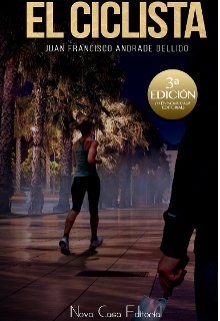El Ciclista
3
El semáforo se cerró obligando a Natalia Blanes a frenar con brusquedad. Desde el retrovisor interior controló preocupada la trayectoria del vehículo que la seguía, con un temor instintivo a resultar embestida. Había observado, unos momentos antes, que circulaba imprudentemente próximo a la zaga del suyo. Las luces amarillearon en el espejo y los neumáticos aullaron en el asfalto. Cuando al fin se detuvo el coche —un modelo que no fue capaz de identificar en la coctelera de identidades y perfiles que es la noche, aunque le pareció un utilitario, un vehículo de tamaño equivalente al suyo—, unos tres metros detrás de su Honda Civic, respiró aliviada.
Natalia sabía que la parada duraría dos minutos. Para hacer tiempo, entresacó un cedé de la bolsa que había depositado sobre el asiento del copiloto y dedicó unos segundos a mirar los créditos de la contraportada. Ninguno de los títulos de las canciones le resultaba familiar. En letra casi microscópica pudo leer al pie que había sido grabado en dos mil uno.
Lo volvió a colocar dentro de la bolsa y metió primera. El avisador de peatones pasó a rojo. Antes de comenzar a pisar el acelerador, miró hacia atrás, esta vez girando la cabeza. Natalia tenía la vaga noción de que había visto esa misma calandra y esas mismas luces tras de sí en otras ocasiones. Sin que tal idea se viese seguida por ninguna deducción concreta, reinició la marcha.
Era difícil no pensar en lo que se encontraría el lunes a las ocho en punto. El taller en el que Natalia Blanes trabajaba desde hacía ya catorce meses y nueve días era un hervidero en vísperas de las vacaciones. Todo prácticamente se gestionaba y canalizaba desde la recepción. Se trataba de un trabajo muy exigente puesto que León Azpitarte, su jefe, el dueño del negocio, no toleraba los fallos, fuese cual fuese su naturaleza y la causa que los originara. Para Azpitarte, los fallos eran sin excepción el resultado de una conducta negligente. Y lo que Azpitarte entendía por fallos era cualquier incidencia: retrasos en la entrega, citas mal gestionadas, una comunicación deficiente y quejas injustificadas de la clientela. Todo, en fin, lo que sugiriese un «desajuste» en la máquina perfectamente engrasada que quería que fuese su negocio. En ese sentido, Natalia estaba bien posicionada. Dentro de una empresa que aplicaba tales criterios, ella era un modelo de eficiencia.
Algo le preocupaba y no era capaz de averiguar qué era. Harta de intentar descifrarlo, dejó de pensar en ello. Podía ser un sinfín de cosas. Lo que sí sabía a ciencia cierta es que estaba cansada, por decenas de motivos que escapaban a su control. La semana había sido una completa locura. Quizá por ello no podía dejar de pensar en la desagradable perspectiva de volver a enfrentarse a lo mismo al día siguiente. Visitar a su madre tampoco le había servido para fortalecer su ánimo, sino todo lo contrario; tarde o temprano siempre acababan discutiendo a cuenta de Álvaro. Ya que su madre no iba a cambiar nunca de opinión, necesitaba al menos que comprendiese que no podía seguir controlándole la vida al milímetro, como cuando era una niña. Pero no había hallado aún la forma.
Cuánto odiaba tener que volver a casa con ese pellizco en el estómago. En lugar de haberle servido para recargar las baterías, el saldo de su estancia en Coín era un espíritu agotado y unos músculos tensos. En especial, su cuello. Supuso que no mejoraría precisamente con su vuelta al trabajo; más bien todo lo contrario. Sin embargo, no era la exigencia de atender sus obligaciones desde el pequeño mostrador lo que más le cansaba, sino conducir durante aquellos doce kilómetros. En los días lluviosos, podía convertirse en un suplicio. La sacaba de sus casillas. Los embotellamientos en los accesos al polígono eran la tónica esos días. Como aquél, precisamente.
Al entrar en el aparcamiento subterráneo del edificio, Natalia se dio cuenta de que podía servirse de aquel enojoso cúmulo de adversidades para quemar muchas más calorías. Inmediatamente le cambió el humor. Volvió a recrearse en la música que había comprado, ciertamente a ciegas. Era el tipo de riesgos que le gustaba correr. Sin embargo, estaba segura de haber acertado y de que los discos de LeAnn Rimes y Faith Hill, en especial, no le defraudarían. Era el tipo de música que más le apetecía escuchar en las horas de penumbra. Había decidido parar en El Corte Inglés, de vuelta a casa, y aprovechar la oferta de descuento progresivo en la sección de música. Pero su ánimo volvió a cambiar nada más entrar en el salón. Un cosquilleo desagradable recorrió las intrincadas callejuelas y esquinas de su cavidad torácica. Álvaro había incumplido nuevamente su promesa. Álvaro era menos responsable de lo que había creído en un principio. Seguía creyéndose un niño que deja en manos de su madre todo lo relacionado con la intendencia. El cinturón estaba sobre el respaldo de uno de los sillones y los mocasines en mitad del comedor. Ni siquiera había sido capaz de dejarlos alineados, debajo de una de las sillas.
…Qué estúpidamente infantil había sido al tomar esa decisión. La convivencia sacaba a relucir otro yo distinto en las personas, era evidente. Eso lo había aprendido muy rápido. Ahora se reconocía a sí misma que no había sido capaz de preverlo, que todos sus planes inmediatos habían estado infectados por el germen de la superficialidad, de la ligereza de miras. Pensar que las cosas ruedan por sí solas era muy propio de la juventud. Pero la realidad la abofeteaba casi todos los días. Debía despertar de una vez.
Estaba harta, joder. A ver con qué humor venía de Cádiz. Estaba desilusionada. Sí, ésa era la palabra exacta: desilusionada. Ya no estaba segura de querer a Álvaro. En ciertos momentos añoraba su anterior independencia y en otros momentos quería que Álvaro la follase. ¿Era ése el amor con el que había soñado desde la niñez? ¿Era el amor al que tenía derecho a aspirar sólo un buen polvo, o debía incluir algún ingrediente más? De niña se había imaginado que cada hombre poseía una despensa de ternura dispuesta a ser vaciada sobre una sola mujer, sobre la mujer que pulsase el resorte adecuado. Natalia había puesto todo de su parte para encontrar el resorte de Álvaro. Pero no había tenido éxito hasta el momento. Álvaro no le había prodigado caricias, fuera del sexo; ni detalles románticos; ni una de esas palabras que aúnan comprensión y dulzura, y que hacen que una mujer se sienta mágicamente frágil e invulnerable a la vez, aislada de la infelicidad por un cristal que quizá podría romperse o quizá durar toda una vida. Se había consolado pensando que Álvaro era una excepción, un autista emocional que la adoraba su manera. Y ahora todo aquel equilibrio ilusorio entre el deseo de convivencia y un amor que era como un fantasma que crees ver y nunca tocas, estaba a punto de desmoronarse ¿Había llegado el momento de hablarlo? Tenía miedo a decírselo a sí misma, pero el ensayo parecía estar fracasando.