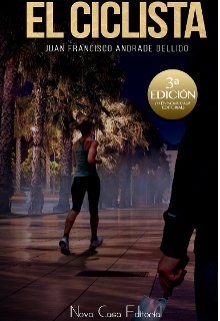El Ciclista
9
La fuente del recinto exterior del tanatorio apareció ante sus ojos cuando el reloj marcaba las doce y tres minutos. Despidió al taxista al pie de la iglesia y se encaminó hacia las escaleras muy despacio. Tenía que deshacerse de la maleta durante un rato y no estaba seguro además de en qué parte del templo se estaría oficiando la ceremonia. Optó, después de dudarlo un instante, por dirigirse a la oficina de atención al público, donde le dieron la información que buscaba y se hicieron cargo muy amablemente de su equipaje.
El sacerdote desbrozaba la homilía cuando entró. Decía algo sobre el reencuentro de las almas, en un reino de amor y paz. ¡Una vida mejor!... ¡Qué ilusión tan vana y tan estúpida! Bernal carecía de esa clase de esperanzas.
Había un par de cámaras de televisión, grabando. Sus ojos se clavaron sobrecogidos en el féretro de aluminio gris. ¡Qué sola estaba su niña, al marcharse!, gimió desde lo más hondo del corazón, al ver el escaso centenar de personas que la acompañaban en su adiós. Dora nunca había sido una persona sociable. Quizá en Coín la iglesia se hubiese visto desbordada de gente, pero hasta Teatinos sólo se habían desplazado los más allegados y algunos curiosos. De espaldas, reconoció a Miguelito en un tipo delgado, de indumentaria calculadamente bohemia y rala coleta gris. Supuso que Dora era la señora de cabello corto y mechas casi doradas, sentada en el primer banco de la derecha del altar, y su hermana Fuensanta debía de ser quien estaba a su lado, una mujer alta y corpulenta (si lo era, había cambiado poco; él la recordaba así). No había cerca de ellas ningún hombre.
Y esperó en pie, junto a la puerta.
No se había equivocado. Era Dora. Se escandalizó de su aspecto. Toda aquella vitalidad… sintió nostalgia de la Dora anterior, del cuerpo que había recorrido centímetro a centímetro con todos sus sentidos. Pero ahora… ¿Cuántos años tendría? Él era, desde luego, algo más joven cuando se conocieron. ¿Cincuenta y seis?... No se había parado realmente a pensarlo. Un vértigo deprimente aplastó su escaso ánimo. Los estragos del tiempo se reflejaban en Dora, como si ella fuese, de pronto, un simple espejo de sí mismo. Todo lo que le era ajeno pasó a un segundo plano; ahora Bernal se compadecía de su propio aspecto; pensaba en lo mal que había gastado el tiempo y en lo poco que podría resarcirle de los años perdidos su incierto futuro. Dora parecía una anciana. Los hombros cargados bajo aquel vulgarísimo abrigo negro; la carne y la piel de los carrillos, descolgándose… Quizá estuviese enferma, se dijo.
Sentía como si también él hubiese envejecido veinte años de repente.
La gente comenzó a salir y Dora permaneció sentada en su banco, mientras la besaban al despedirse. Los cámaras se apresuraron para apostarse en el exterior. Miguel se le acercó entretanto y le dio un callado abrazo. Los pequeños cráteres que le salpicaban el rostro se habían hecho más profundos con los años, a base de experiencias de todo tipo, supuso Bernal. Pero seguía irradiando aquel carisma singular, que le resultaba imposible explicarse.
Luego, el locutor, le empujó con un gesto hacia ella.
Los gemidos de Dora y Fuensanta subieron de tono cuando se llevaron el ataúd en dirección al crematorio. Bernal suspiró hondo.
Dora no se quitó las gafas de sol al verle. Le dio la impresión de que no le reconocía en los primeros instantes. Debía de haber cambiado mucho más de lo que suponía. Aquello servía de confirmación a sus peores temores, así que la tragedia que le había llevado hasta allí huyó de su pensamiento, empujada por su propio ego. El yo de Bernal había expulsado a Natalia, igual que hace el pollo del cuco invasor con los huevos del carricero común.
Bernal quiso salir corriendo.
Entonces ella bajó la cabeza y balbució algo, apenas susurrado, que fue incapaz de entender. Sintió que le rechazaba y por un instante dudó sobre qué hacer. Pero mientras lo sopesaba, Dora alargó el brazo, ofreciéndole tímidamente su mano. Fuensanta lloraba desconsolada, tras reconocerle. Parecían habérsele refrescado muchos de sus recuerdos. Fuensanta conocía perfectamente la devoción que sentía Lita por él.
—¿Qué ha sido?—lloriqueó Dora, atrayéndole hacía su pecho.
Bernal la abrazó un momento, con cierto pudor, como si temiese ofenderla.
—No lo sé —dijo con voz quebrada—. Acabo de llegar… Pero me enteraré —añadió.
Dora se soltó de su mano y se encaminó, tambaleante, a la salida, cogida del brazo de su hermana.
—Lleva tres días sin pegar ojo —observó ceñudo el locutor, mientras la discreta luz del mediodía y los destellos de los flash bañaban a ambas en el umbral de la capilla.
Bernal asintió sin encontrar palabras. Miguel lo arrastró hacia el exterior.
—¿Qué vas a hacer?
—No sé —dijo Bernal, sacando al mismo tiempo las gafas de sol del bolsillo interior de la chaqueta.
—¿No sabes?
Bernal se incomodó por el tono exigente de Miguel.
—A ver de lo que me entero en comisaría —dijo ligeramente irritado—. Sólo sé lo que me contaste por teléfono.
—Degollada mientras paseaba —dijo con aire abstraído Miguel—. Según la prensa, sin testigos. Cuesta creerlo, Luisito. —Acto seguido pronunció entre dientes aunque con cierta entonación cavernosa la palabra «abominable», una de sus preferidas en sus alocuciones radiadas. Sonó perfectamente profesional.
Bernal dejó escapar un suspiro.
—¿Sobre qué hora fue? ¿Lo dicen?—preguntó.
—Parece que cerca de las diez de la noche.
El ex inspector de Homicidios, Luis Bernal, pareció sorprenderse un tanto.
—No es probable que a esa hora el paseo marítimo estuviese desierto —observó, pensativo—. Cuando menos, el tráfico debía de ser considerable.
El locutor lo miró como si esa deducción estuviese reservada a los policías, aun tratándose de algo elemental. Desde luego que él no se había parado a pensarlo.