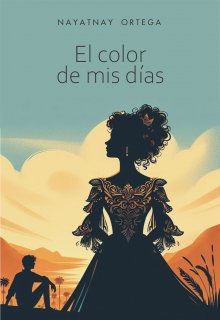El color de mis días
El entusiasmo de Sofía
Sencillamente debe ser contado. La naturaleza de lo que ocurrió esa mañana veraniega no me ha permitido otra cosa, salvo narrarlo.
Una pesadez pegajosa en el ambiente anticipaba un día sofocante. El grupo de caminantes se desplazaba lentamente por las calles cubiertas de polvo y con el sol ardiendo sobre sus cabezas. Yo los acompañaba. Nuestras sombrillas apenas lograban crear pequeños refugios de sombra sobre nosotros.
Mientras nos separábamos del grupo en una de las calles, mi amiga y yo nos detuvimos ante una pequeña casa construida con la rústica sencillez de paletas de madera ensambladas, y techada con largos trozos de latón. Allí residían dos jóvenes hermanas, cuyo origen oriental se manifestaba en su gentilicio.
Tras el sonido seco del golpe sobre la madera de la puerta y el grito de llamada de mi compañera, escuchamos desde adentro de la casa una voz que preguntaba: “¿Quién es?”. Sin siquiera darnos el tiempo para responder vimos abrirse la puerta revelando a la joven que había respondido. Inesperadamente, se abalanzó sobre mí con un salto súbito, rodeándome con sus brazos y dándome un beso. A mi lado, mi amiga compartía mi asombro ante tal efusión. "¡Qué clase de saludo!", exclamamos, aún perplejas.
De forma tan repentina como intensa, me vi en medio de la escena. Ellas hablaban con pasión, completamente inmersas en el tema que las conectaba. Las palabras se atropellaban entre ellas en el aire, como ráfagas de energía. Yo, atrapada en ese torbellino verbal, intentaba disimular la sonrisa que se dibujaba en mi rostro, cómplice silenciosa de aquella efervescencia compartida.
No era la primera vez que me encontraba en medio de circunstancias como aquellas. Ya en tres ocasiones aisladas había visitado a las dos hermanas que vivían en aquella casa, y cada vez había sido testigo —y en cierto modo protagonista— de la eufórica emoción que la más joven mostraba ante mi presencia.
Cada tanto, podía ver a la joven dirigir su mirada hacia mí y mostrar, sin disimulo, una amplia sonrisa acompañada de gestos y expresiones corporales intensamente descriptivos. De alguna manera, parecía experimentar una fascinación genuina ante mi presencia. Quizás era la forma en que le hablaba, con mi tono característico: suave, expresivo. O tal vez eran los temas que compartía con ella —de origen divino— que la transportaban a un mundo de historias y experiencias desconocidas.
También podía ser mi conducta: siempre amable y considerada, en contraste con la brusquedad del entorno que la rodeaba. Era como si irradiara una luz especial, una que la atraía hacia mí como una mariposa a la llama. Quizás, en el fondo, la joven buscaba la figura materna que tanto anhelaba, un refugio seguro en medio de la tormenta de su adolescencia.
Una mañana, poco después de aquel encuentro que había dejado una huella silenciosa en nosotras, regresamos para concluir nuestra visita a la zona. El clima estaba más fresco, menos sofocante que de costumbre, como si el aire mismo hubiera soltado algo que antes pesaba. Al notar mi ausencia, la joven preguntó por mí con una naturalidad que revelaba cercanía. Me llamó “la hermana”, como si en mí hubiera encontrado un lazo familiar, y luego, con una mezcla de ternura y extrañeza, “la señora mayor”.
Lo que más me conmovió fue ese último título, pronunciado al comparar mi presencia con la de mi esposo, a quien ella percibía como un muchacho. En su mirada, él era juventud, impulso, quizás incluso juego; mientras que yo, sin saberlo, me había convertido en figura de contención, de tiempo, de algo que ya no corría, sino que observaba. Fue una revelación silenciosa, como si me viera desde un lugar que yo misma no había contemplado.
Me sonreí al enterarme, con esa mezcla de sorpresa y resignación que ya me es familiar. “Otra vez me vuelve a pasar”, pensé, como quien reconoce un patrón que se repite con ternura. Y aunque el título de “señora mayor” llevaba consigo una carga inesperada, también me hizo detenerme por dentro, como si el tiempo me tocara suavemente el hombro.