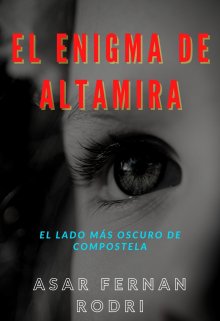El Enigma De Altamira
CAPÍTULO III
Indecisa, doña Águeda no sabía qué hacer. Se moría de ganas de ir al ala del palacio de donde procedió aquel ruido de trueno que al marqués le había emocionado en serio. ¿Habría heridos? Sin embargo, no se movió. El misterio del que el marqués quería rodear sus trabajos le había obligado a no admitir en aquel dominio la curiosidad de los profanos. Las explicaciones que había consentido en dar al arzobispo no eran sino explicaciones a medias y por consideración a la jerarquía del visitante. Y aun así habían sido insuficientes para calmar las sospechas del prelado. Doña Águeda temblaba «¡Brujería!». Miró en torno suyo. En aquella decoración encantadora, la palabra parecía una broma siniestra. Pero había demasiadas cosas que doña Águeda ignoraba.
—Voy a ver –dijo–. Si se enoja peor para él.
Oyó el paso de su marido, que poco después entró en el salón. Tenía las manos negras de hollín. Sin embargo, sonreía.
—Nada grave, a Dios gracias. Goio no tiene sino algunos rasguños. Se había escondido también debajo de una mesa que por un momento llegue a creer que la explosión lo había volatilizado. En cambio, los destrozos materiales son serios. Mis más preciosas redomas de cristal de Bohemia están hechas trizas, no me queda ni una.
Dos pajes se acercaron con una jofaina y una jarra de oro. Se lavó las manos y se arregló los vuelos de encaje de las mangas. Doña Águeda se armó de valor.
—¿Es necesario, Indalecio, que dediquéis tantas horas a esos trabajos peligrosos?
—Es necesario tener dinero para vivir –dijo el marqués señalando con un ademán circular el magnífico salón cuyos dorados artesonados había hecho restaurar hacía poco–. Pero la cuestión no es esa. Encuentro en esos trabajos un placer que ninguna cosa puede darme. Son el fin de mi vida.
Doña Águeda sintió un pinchazo en el corazón, como si tales palabras la privasen de un bien precioso. Dándose cuenta de que su marido la observaba con atención se esforzó por tomar un aire indiferente. Él sonrió.
—Son el único fin de mi vida, fuera del placer de conquistaros –agregó haciendo una profunda reverencia cortesana.
—No soy rival de vuestras redomas y crisoles –dijo doña Águeda tal vez demasiado vivamente–. Sin embargo, os confieso que las palabras de monseñor han despertado en mi cierta inquietud.
—¿De veras?
—¿No habéis sentido en ellas una amenaza oculta?
El marqués no respondió inmediatamente. Apoyado en la ventana, miraba pensativo los tejados inclinados de la ciudad, apretados unos contra otros hasta formar con sus tejas redondas un inmenso tapiz de colores variados que iban del trébol a la amapola. A su derecha, sobresalían orgullosas las torres de la catedral de Santiago, el Apóstol. Como su marido no hablaba, doña Águeda volvió a sentarse en su sillón. Un siervo colocó junto a ella el cestillo en que se mezclaban los hilos brillantes de su labor de tapicería. El palacio estaba tranquilo aquella mañana después de la fiesta de la víspera. Doña Águeda creyó que se encontraría a solas frente al marqués en la comida del mediodía.
—¿Habéis observado –dijo de pronto el marqués– el arte del señor gran inquisidor? Empieza por hablar de la moral, subraya al pasar las orgías del palacio del marqués de Beauforth, hace alusión a mis viajes y de ahí nos lleva hasta Salomón. En resumen, de pronto descubrimos esto: que el señor arzobispo de Compostela me pide que reparta con él mi secreto de la fabricación del oro, y si me niego a ello, me hará quemar como brujo en la plaza del Obradoiro.
—Esa es precisamente la amenaza que he creído adivinar –dijo doña Águeda espantada–. ¿Creéis que se figure verdaderamente que tenéis tratos con el diablo?
—¿Eh? No. Eso se lo deja a su ingenuo Bécher. El arzobispo tiene una inteligencia demasiado positiva y me conoce demasiado bien. Pero está persuadido de que poseo el secreto de multiplicar científicamente el oro y la plata. Quiere conocerlo para poderlo utilizar también.
—¡Es un ser abyecto! –exclamó la joven–. Eso que parece tan digno, tan lleno de fe, tan generoso.
—Lo es. Su fortuna la usa en buenas obras. Sostiene el cuartel de incendios, el asilo de niños expósitos. ¡Qué se yo cuántas cosas! Está dedicado al bien de las almas y siente la grandeza de Dios. Pero su demonio es el de la dominación. Echa de menos el tiempo en que era único dueño de la ciudad, y hasta de una provincia; en que él, arzobispo, báculo en mano, dispensaba la justicia, castigaba, recompensaba. Y cuando ve alzarse frente a su catedral la influencia del palacio del marqués de Beauforth, se revela. Si las cosas continúan así, dentro de unos cuantos años será el marqués de Beauforth quien domine a Compostela. El oro y la plata dan el poder, y he aquí que el poder está cayendo ahora en manos de un súbdito de Satán... Entonces monseñor no vacila. Repartimos el poder o...
—¿Qué sucederá?
—No os asustéis, esposa mía. Aunque las intrigas de un arzobispo de Compostela puedan sernos funestas, no veo por qué hemos de llegar a tal extremo. Ha descubierto su juego. Quiere tener el secreto de la fabricación del oro. Se lo entregaré con mucho gusto.
—¿Lo poseéis, pues? –murmuró doña Águeda abriendo mucho los ojos.
—No confundamos. No poseo ninguna fórmula mágica para crear oro. Mi fin no es tanto crear riquezas como hacer trabajar a las fuerzas de la naturaleza.