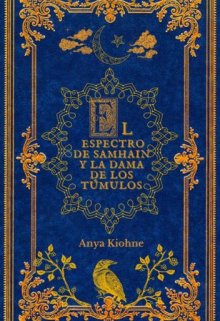El espectro de Samhain y la dama de los túmulos
Capítulo I
Dicen que el futuro de cada ser está escrito por el destino, que nada ocurre por casualidad, que todo está planificado para que funcione a la perfección como si fuese un minucioso mecanismo. Por tanto, intentar cambiar algo es imposible. Sin embargo, hay otras personas que dicen que existe la libertad de forjar tu propio camino con las decisiones propias ante las circunstancias que se presentan a lo largo de la vida. ¿Cuál de ellas será la verdad? Tal vez nunca lo sabremos. Lo único que quedará claro es que alguna de estas favoreció el surrealista encuentro entre dos jóvenes: Clarisse Baudelaire y Dorian Kingsleigh. Ambos eran contemporáneos y residían en Londres, Inglaterra más allá del Támesis. Aunque viviesen en distintos distritos, solían visitar algunos sitios en común y caminar por las mismas calles, pero sin coincidir ni una sola vez en sus vidas. Aquella peculiar situación habría de cambiar hasta un verano de 1892, cuando ambos llegaron a la edad de 14 años.
Desde que Dorian Blakesley Kingsleigh tenía memoria siempre había tenido extrañas visiones a través de sus sueños. Al principio pensaba que se trataban de pesadillas causadas por su subconsciente, más pronto se dio cuenta de que si bien poseía una imaginación desarrollada no era tan grande como para idear situaciones y escenarios estructurados, pero sobre todo incapaz de recrear la atmósfera fantasmal presente en cada una de ellos. Durante sus primeros años de vida poseía una curiosidad innata (que terminó por conservar en su adolescencia), natural para un niño por lo que pronto comenzó a cuestionarse sobre el origen de aquellos misteriosos e inquietantes sueños. Uno de los que mejor recordaba fue un presagio que tuvo antes de la desaparición de su padre, hecho indudable que dejó un gran impacto en su corta vida. La medianoche del 31 de octubre de 1882, un pequeño niño de negros cabellos dormía en su cama, sumergido en un sueño profundo después de una agitada fiesta familiar. Tan pronto cerró los ojos los sonidos fueron apagándose y la oscuridad se desvaneció por completo revelando una vívida escena. Su padre se encontraba en una oficina redactando su próximo artículo científico cuyo título era: “La comprobación de la selección natural: la adaptación de la polilla moteada" Keith Hugh Kingsleigh era un reconocido naturalista, desde muy joven había tenido una gran fascinación con la naturaleza por lo que recibió con entusiasmo la mayor parte de las ideas de Darwin. Sus trabajos de investigación comenzaron a publicarse en 1878 en la revista Terra. En el borrador de su artículo de divulgación se esforzó por explicar de manera acertada que el incremento de polillas negras se debía a que dicha coloración les permitía ocultarse entre los árboles manchados de hollín. El nombre del proceso de camuflaje de los lepidópteros era melanismo industrial, estaba claro que con sus habilidades de escritura podía lograr dar a conocer esta información. Incluso antes de escribir el manuscrito le expuso a su hijo el contenido con la mayor simplicidad posible para la comprensión de un niño de 4 años, tenía confianza en ese aspecto. Dorian no se molestó en leer aquel complicado texto lleno de tecnicismos que no lograba entender. En cambio, dirigió la mayor parte de su atención al hombre de ojos grises que tachaba algunas palabras, para sustituirlas por otras.
—¿Qué más se supone que debería hacer? Lo que estoy escribiendo es polémico. Podríamos perder el apoyo monetario de algunos de nuestros inversores más conservadores. ¡Por mi culpa esta revista podría ser satirizada! Hablando conmigo mismo en mi escritorio, debo estar perdiendo la cabeza —dijo frotándose las gafas con un sutil frenesí y pellizcando el puente de su nariz.
—No es como si alguien pudiera escuchar mis quejas, no me gusta preocupar a ningún amigo mío mucho menos a Lily. Ella misma debe estar harta de escuchar a sus ineptos colegas.
Entonces el espectador fue conmovido y olvidándose de que aquel acontecimiento era onírico decidió acercarse a su afligido progenitor para consolarlo. Al intentar darle algunas palmaditas en la espalda (como su padre hacía cuando él estaba triste) su manecita atravesó la columna del científico como si fuera aire. Pasmado por lo que acaba de suceder se dio cuenta de que no solo era invisible e intangible, sino que también inaudible. Por más que le hablase a su padre él no podía escuchar su voz. ¿Acaso se había convertido en un fantasma? No, no podía ser cierto.
—Los fantasmas no existen, solo son un invento para asustar a los niños y a los adultos crédulos —se dijo a sí mismo. Siguió reflexionando sobre el gran dilema en que se había metido y al darse cuenta de la absurda situación ocurrida volvió a su mente el recuerdo del sabor del trozo de pay jaspeado que había probado antes de acostarse.
—Era de calabaza con chocolate. Odio la calabaza. Poco después mamá me contó un cuento y me dormí —pensó.
En ese momento al fin lo comprendió. Todo era un sueño. Pero este era diferente a todos los que había tenido antes, era un sueño lúcido. Pero no podía controlar nada de lo que pasaba, solo estaba consciente. Aunque le costaba admitirlo, debía de rendirse. Solo había una opción y era retomar su observación científica, que por suerte era algo muy emocionante. A simple vista la monocromática oficina del centro de investigación contrastaba con el colorido estudio personal del señor Kingsleigh. A Dorian le parecía que este último era muy acogedor, pero algo desordenado así que preferiría el estilo sobrio de la oficina. Revisó los atestados estantes que lo rodeaban, leyendo los lomos de los libros que estaban a su alcance. Advirtió que estaban muy alineados y ordenados por secciones. Sus ojos recorrieron los títulos repisa por repisa, como un buen naturalista no podían faltar "El origen de las especies" de Charles Darwin, y un libro con grabados llamado "La oruga maravillosa transformación y extraña alimentación floral" de Maria Sybilla Merian. Al poco tiempo comenzó a aburrirse y se alejó de los anaqueles, al sentirse atraído por la luz que emitía la única ventana de la habitación. El paisaje de la ciudad se dejaba vislumbrar a través de las persianas venecianas semiabiertas.