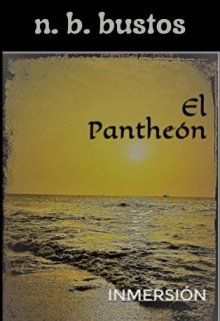El Pantheón: Inmersión
Capítulo 1: Despertar
1
Te contaré una historia que ya ha sido relatada. Una de aquellas que se repiten palabra a palabra en cada libro, en cada texto, en cada cuento. Repleta de personajes a los que no sé si vale la pena retratar de nuevo. Sin embargo, la mía se diferencia de aquellas que no se atrevieron a revelar los hechos como realmente fueron, quizás por costumbre o tal vez por ignorancia; no lo sé. Yo prefiero relatarte una verdad que, te aseguro, es mucho más gloriosa por su naturaleza terrenal que por su incorrecta divinidad, aunque es imposible dejar de lado los detalles fantásticos que la caracterizaron.
Nuestra historia realmente no comenzó el 17 de noviembre, pero se puede decir que esa fecha fue mucho más significativa que los eventos que la precedieron porque ese día despertó Alexandria de un letargo que prometía ser interminable. Hacía ya dos años que se mantenía alejada de su realidad, viviendo en su propio espejismo y fingiendo satisfacción suficiente como para continuar fantaseando. Dentro de su corazón, sabía bien que el cuento de hadas no podría durarle por mucho tiempo más. Llevaba consigo una herencia que le correspondía honrar. Sin embargo, no siempre lo que nos toca vivir se condice con nuestros deseos, y el libre albedrío, que quizás sea la más valiosa de nuestras libertades, se puede volver en contra de nuestro frágil destino.
Compartía aquella falsa realidad con su pareja, un bufón inmaduro llamado Brennen, procedente de Irlanda. El muy desgraciado se había escapado con ella hacia el sur, dejando plantada a su prometida a un mes de su boda; algo que Brennen jamás hubiera sido capaz de hacer antes de conocerla. Lejos del estrés que semejante situación podría llegar a ocasionar en cualquier ser humano, el optimismo y el infantil desapego de Brennen hacia el “deber” tenían aún más obnubilada a la irresponsable Alexandria, quien había decidido dar la espalda a su familia en busca de una vida más simple.
El 17 de noviembre, se encontraban en el taller del irlandés discutiendo, como ya se les había hecho costumbre, cuando la furia del inframundo se hizo sentir con toda su fuerza unos minutos después de la una de la mañana. Brennen cayó inconsciente al ser golpeado por unas placas de madera que se desprendieron de los estantes superiores de su taller, y al darse cuenta de que no respondía, Alexandria decidió sacarlo de allí, a pesar de que los escombros continuaban cayendo a su alrededor. Lo levantó por la espalda, lo arrastró en busca de alguna salida que los llevara hacia el exterior y, finalmente, consiguió llegar a la calle y ponerlo a salvo cuando ya había dejado de temblar.
Quedó en shock al quitarse el polvo de los ojos; la imagen de posguerra fue desoladora. Había personas heridas, gritando y corriendo desorientadas en cualquier dirección que sus ojos tomaban. La confusión la desconcertó; la calle había desaparecido sumergida bajo los escombros y la oscuridad. Acomodó a Brennen como pudo y se encaminó hacia donde su instinto la guiaba. Por un buen rato, arrastró a aquel peso muerto en su espalda, hasta que cayó de rodillas al piso, rendida. Sintió que alguien tomaba a Brennen y luego se desvaneció.
Existen dos maneras de morir, ¿sabes? Una te asalta de repente, sin previo aviso. Esa, en donde se hace una revisión instantánea de todos los momentos vividos y un frío abrumador invade tu cuerpo. Luego, tras unas milésimas de segundo, la nada absoluta te envuelve y desapareces. Hay otra... Muchos la prefieren. Llega lenta en un calor intenso, como el de un enorme y delicado abrazo. Acaricia cada uno de tus poros y, entre luces rojas y anaranjadas, pasa frente a ti como un rayo incandescente. Todo, en una sinfonía armoniosa, te prepara para desaparecer. Así sea frío o calor, en ambos casos y sin importar el proceso, el desenlace es el mismo. Y entonces me pregunto: ¿Por qué nos empeñamos tanto los seres humanos en creer en la reencarnación? ¿Qué hace que aseguremos vehementemente que tendremos otra oportunidad cuando todo parece indicar que luego solo queda la nada?
A eso de las tres de la mañana, llevaron a Alexandria a un largo pasillo del Hospital de Clínicas, donde la sentaron junto con las otras víctimas del terremoto que se encontraban fuera de peligro, la cubrieron con un cobertor azul de paño polar, y fue en ese pasillo donde finalmente despertó.
Uno de los doctores de urgencias atrajo su atención. Se paseaba por el lugar, atendiendo con paciencia y dedicación a cada persona que lo necesitaba. Su porte, su andar despreocupado y su gesto descansado desencajaban con aquel cuadro de miserable tristeza. Lo vio sonreír y hablar con desenfado, como si nada extraordinario estuviera pasando. Aquel hombre alto, de ojos azules penetrantes y cabello negro ondulado, sobresalía entre el manojo de infelices que llenaban el recinto con pesar. Su sola presencia le devolvió recuerdos guardados muy dentro de su memoria, alegrías y sufrimientos atorados en su subconsciente.
Apartó la mirada para enfrentarse con su realidad. La verdad era que conocía esos rostros; la suciedad en ellos no era otra cosa más que la manifestación de cuán indefensos nos encontramos los humanos. Conocía esos rostros de otra vida, conocía el sufrimiento y la impotencia que estos le provocaban. Se sobresaltó al sentir que la tomaban por el hombro, pero luego de escuchar la cálida voz del doctor llamándola, su lúgubre reflexión se disipó. Se dio vuelta y de repente, sus ojos se encontraron. El infinito azul que cubrió su mirada trajo a ella de vuelta el recuerdo de esa alma antigua, como la sacudida que necesitaba para despertar.
No logró entender con exactitud lo que le decía, porque había quedado desconcertada—. ¿Qué dijo? —preguntó al desconocido y luego de tragar saliva, intentó rearmarse—. Usted… dijo... —se afirmó a sí misma.