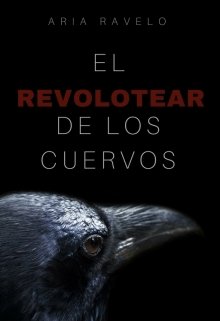El revolotear de los cuervos
III
Santiago despertó cuando los primeros rayos de sol iluminaron su cabello castaño y despeinado; por el contrario, Justine permanecía dormida sobre la mesa, justo encima de sus dibujos. Él la observó con detenimiento y ternura. Disfrutaba mucho mirarla dormidita, así, parecía un angelito. Su cabello negro estaba enmarañado y el sol iluminaba levemente las pecas saltarinas de sus mejillas. Extendió la mano para despejar un poco el cabello del rostro de la pequeña dormilona.
—¡¿Qué demonios…?!
El ronco grito que emitió Santiago hizo que Justine despertara sobresaltada. Abrió esos enormes ojos azules, y miró la expresión de horror de su padre al mirar sus dibujos. Esta vez había olvidado esconderlos, pues se quedó dormida. Entonces cayó en cuenta que su amado padre, al igual que todos en la escuela, pensaría que estaba loca. No, no quería que su padre la mirara con esos ojos. ¡No!
Santiago al ver el pavor que su hija tenía al tratar de ocultar sus dibujos, trató de cambiar su rostro despavorido por uno más afable.
—Nunca entenderé tu arte abstracto —expresó finalmente con una sonrisa—. Algún día llegarás a ser como Picasso.
La pequeña dibujó una sonrisa en su semblante tras las alegres palabras de su padre.
—Pero antes de eso, debes estudiar mi pequeña artista —dijo él, mientras le hacía cosquillas—. Báñate y vístete para ir a la escuela.
La niña se incorporó de un brinco, escapando de las fuertes garras que la hacían morir de risa. Obedeció fielmente las indicaciones de su padre y se fue a bañar.
Santiago guardó cada una de las hojas pintadas por su pequeña, no sin antes observarlos una vez más con minuciosidad. Aquellos dibujos transmitían miedo, incertidumbre… oscuridad. Por más que le daba vueltas al papel, no lograba encontrarle ninguna forma.
—¿Qué clase de niña pinta este tipo de dibujos? —susurró para sí mismo.
La niña no pudo escuchar a su padre. El agua caía sobre su cabeza, tan fuerte que le imposibilitaba por completo escuchar a sus alrededores. Además, esa mañana había amanecido con un extraño buen humor, ni siquiera había escuchado la voz que la atormentaba todos los días en la ducha y eso ya era ganancia.
Santiago preparó café y abrió la nevera, solo un par de huevos. Los desayunos en esa austera casa podían ser menesterosos pero muy agradables; con sólo mirarse padre e hija podían transmitirse cariño, haciéndose pequeñas bromas sin poder evitar sonreír entre tanto masticaban la comida.
—Pa-pa-papi, pa-papi, ¿me peinas? —suplicó al terminar.
—¡Claro, mi amor!
Santiago comenzó a cepillar su cabello y le hizo un par de coletas altas. Se había hecho un experto en peinados para niña y ésta simplemente estaba encantada jugando con su cabello. Le dio un beso en la frente y se despidió de ella. Odiaba la idea de enviarla sola al colegio, pero tenía que empezar su jornada desde muy temprano y ella tenía que acabar sus estudios, graduarse como él no lo había hecho.
Justine se sabía el camino a la escuela de memoria. Era fácil aprenderse la misma secuencia de casas, los mismos colores brillantes, las mismas personas caminando apresuradas hacia algún sitio sin percatarse de su alrededor y la misma rutina.
«Ahora viene el tipo con el perro de manchas».
Cada mañana, al doblar la esquina, siempre aparecía un chico pelirrojo, de aproximadamente catorce años, con audífonos grandes tipo diadema y un perro dálmata que lo acompañaba. El animal al verla comenzaba a ladrar con sonoro estruendo, sin ninguna razón aparente. La escena se había repetido a diario, por meses.
«Con lo hermoso que se vería ese estúpido animal lleno de manchas de sangre».
La niña sonrió al imaginar al tonto perro cubierto de sangre, no fue una risa maliciosa, sino un tanto burlesca, pero el pelirrojo pensó que era para él la sonrisa.
—Adiós Justine —dijo el muchacho con timidez.
Ella lo saludo haciendo un gesto con la mano y siguió su camino. No le agradaba la idea de que un extraño supiera su nombre. Uno de tantos días en el que el perro la había asustado con sus ladridos, él había averiguado su nombre y después de eso, siempre la saludaba por el mismo.
«Eres una pequeña traviesa, parece que le gustas. No sería mala idea, asesinarlos a ambos».
La niña suspiró resignada a seguir escuchando ideas atroces durante el resto del camino, sin saber si algún día, aquella voz, la dejaría en paz.