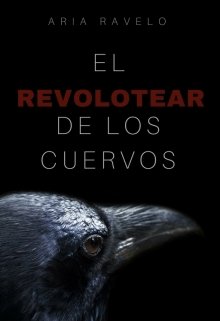El revolotear de los cuervos
VI
Había sido un día muy pesado para el padre de Justine. Solo quería quitarse esa ropa mal oliente y húmeda, tomar un baño caliente, e irse a dormir. Eran casi las ocho de la noche y no había puesto un pie en su casa. Surgieron algunos trabajos extras que no podía darse el lujo de despreciar, así que pasó todo su horario de comida y varias horas más, recolectando y separando basura para enviarla a la recicladora de una ciudad aledaña.
Otras veces había hecho lo mismo y Justine se las había arreglado sin ningún problema. Ella sabía que al pasar las tres de la tarde, debía poner un solo plato sobre la mesa. Eran bastante prácticos, la niña solo tenía que calentar la comida que él había dejado en el frigorífico. Santiago confiaba plenamente en ella, pues era muy precavida y nada traviesa.
Supo que algo estaba mal, cuando al llegar a casa, encontró todas las luces apagadas y el silencio apoderándose de cada rincón del lugar. Temeroso, abrió la puerta, tirando más de una vez las llaves por el nerviosismo. La pequeña nunca dejaba las luces apagadas y siempre corría a darle la bienvenida con un gran abrazo. Sentía la boca seca, y una fuerte aflicción en el pecho. Se preguntaba si la niña había llegado a casa con bien o si algo le había pasado en el camino. Sabía muy bien que no cuidaba bien de su hija, que no era un buen padre, pero si algo le pasaba… si por algún motivo Justine le hiciera falta, simplemente no podría seguir viviendo.
Cuando al fin consiguió entrar a su hogar, prendió la luz y pronto toda esa angustia se vio convertida en alivio. No era un lugar muy grande, apenas un par de piezas; una pequeña cocineta con una mesa en el centro, y el resto era una habitación que utilizaban como sala y dormitorio. En el rincón había dos camas separadas por un pequeño buró y varias cajas con ropa. Santiago pudo ver desde la puerta a su pequeña dormida en su mullida cama, y entonces le regresó el alma al cuerpo.
Estaba cansado y hambriento, así que lo primero que hizo es ir hasta la cocina para servirse un gran plato de comida y se sorprendió al encontrar la olla de lentejas sin tocar. ¿Era posible que la niña no comiera en todo el día? Se dirigió hasta donde estaba Justine, y al tocarla descubrió no solo que su ropa estaba completamente mojada.
—¡Estás ardiendo en fiebre, cariño!
La niña se retorció entre las sábanas, ante el inesperado grito de su padre, quien de inmediato, y con sumo cuidado, la despojó de la ropa mojada y la vistió con un pijama de conejito que a pesar de ser muy viejo, era suave y calientito. Justine ni siquiera abrió los ojos, y pronto comenzó a delirar.
—No, mami. ¡No! —murmuraba entre sollozos.
—Hija, angelito, soy tu papi, aquí estoy contigo —profirió su padre. Cogió su mano derecha y depositó en ella un febril beso para intentar calmarla.
—¡Él no es mi papá! —gimió, retorciéndose entre las sábanas.
Aquella sola frase, aquella irracional idea le rompía el corazón y le provocó que soltara su manito con brusquedad. A pesar de existir, no quería pensar en esa posibilidad, pero tampoco tenía el valor de comprobarlo. Para Santiago, ella era suya, solo suya, su pequeño ángel, su vida entera, la razón por la que había dejado todo. Se derrumbó en llanto. Le dolía, y era un dolor insoportable, como si todo el mundo que había construido para él y su pequeña se derrumbara con una sola frase. ¿Por qué su hija iba a decir semejantes cosas en sus sueños más profundos? ¿Qué sabía Justine en realidad?
Cogió una silla y la colocó justo a un costado de la cama de su pequeña. Le ponía paños con agua fría sobre su frente, y medía su temperatura al menos cada cinco minutos. Para él, siempre sería su padre y ella su hija, no había otra realidad posible.
Ahí, mirándola dormir muy quieta, recordó el primer día que la tuvo en brazos. Era inevitable pensar en que se parecía mucho a su madre. Se dio permiso a preguntarse, qué sería de su vida si Sophía no se hubiera cruzado en su camino.
Seguramente sería un gran empresario como su padre, un médico reconocido, o un abogado. Con sus veinticinco años, ya habría finalizado sus estudios y muy probablemente estaría dirigiendo la empresa familiar; pero Sophía lo sedujo con su belleza y encanto, destrozándole la vida entera. Ella era mayor que él, y en ese entonces era tremendamente atractiva, le fue fácil enamorar a un joven inexperto y soñador.
Recordó perfectamente esa tarde de verano en la que él y sus amigos salieron a pescar al río. Ahí estaba ella, la mujer más hermosa que habían visto sus ojos. Se desnudó justo en frente de ellos, al otro lado del río y se sumergió entre las frías aguas. Su silueta y color de piel brillaban armoniosamente con los cálidos rayos del sol de la época. Su largo cabello negro le servía para ocultar sus pechos, dejando apreciar su bella silueta. Ella se divertía haciéndolos babear. Con movimientos sugestivos y seductores, en pro de estarse bañando, acariciaba su cuerpo y luego se llevaba sus finos dedos a los labios, mirándolos con esos provocadores ojos azules para desafiarlos. Tal vez para los demás, solo fue una agradable coincidencia, una bonita fantasía juvenil hecha realidad, pero para él fue amor a primera vista. Pronto supo su nombre, y donde encontrarla con exactitud. Estaba realmente obsesionado con ella, a punto de pensar que podía conquistarla, cambiar su vida y sacarla de ese agujero...