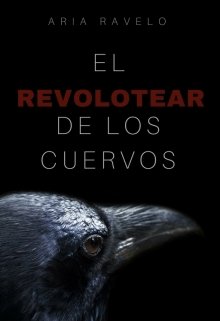El revolotear de los cuervos
XXI
Definitivamente Jacobo odiaba su trabajo. A la edad de cuarenta y ocho años y con ningún tipo de estudios, había encontrado un trabajo decente como intendente de una escuela privada de alto prestigio, pero eso no le hacía disfrutar aquel suplicio. Odiaba a los niños, no soportaba verlos correr por toda la escuela, llorar por rasparse las rodillas y mucho menos limpiar sus desastres. Los baños siempre eran la peor parte, aunque el comedor no se quedaba atrás, más si algún niño enfermo del estómago decidía tapizar el piso con su vomito.
Era una escuela grande, tenía doce salones, un laboratorio, un par de baños y el área de las piscinas; demasiado trabajo para una sola persona, pero nunca se quejó. Hasta ese día en que el director Stuart, un buen hombre según a su parecer, le exigió responder por la desaparición de un mocoso. Algunas veces preguntaban por alguna mochila olvidada, un libro perdido, o algún objeto de valor que les robaban de las mochilas, pero ese había sido el colmo. ¿Preguntar por un niño? ¿En qué clase de mundo vivía esa mujer como para perder a su hijo y pensar que él podía saber dónde estaba?
Justo cuando se dirigía a limpiar el área de la piscina, como cada tercer día, recordó el momento incomodo del día anterior a esa misma hora, las diez de la mañana. Estaba trapeando los corredores, cuando se los encontró, el director estaba consternado, pero la mujer estaba histérica, gritaba alterada que él tenía la obligación de saber si un niño salía o no de la escuela.
—Vieja loca —susurró al abrir el acceso al área de la piscina—. ¿Cree que soy el niñero de su hijo? Ella, debería saber en dónde está. ¡Yo no! —parloteó. Solía hablar solo cuando nadie más podía oírlo. Tomó la escoba y empezó a barrer los vestidores mientras seguía quejándose—. ¡Por eso yo no tengo hijos! —se detuvo al divisar una pila de libros cerca de la piscina. Un completo desastre—. ¡Lo que me faltaba!
Frunció el ceño y continuó con lo que estaba haciendo, tratando de ignorar el nuevo hallazgo. Se apresuró a terminar con los vestidores, mirando cada determinado tiempo hacia los libros, hasta que terminó. Caminó despacio, casi arrastrando los pies, y con la mirada fija en los libros los levantó uno a uno hasta recoger el último y darle varias vueltas, buscando en alguna parte, el nombre del dueño despistado que seguramente los olvidó ahí. De inmediato miró que en el piso todavía quedaba algo, lo recogió. Era una mochila escolar rota, literalmente parecía haber sido cortada con una navaja por el fondo.
—¿Qué loco habrá hecho esto? —se preguntó, pero a su mente pronto vinieron las palabras de aquella mujer histérica que buscaba a su hijo.
Estaba seguro que había mencionado algo sobre una mochila rota. La soltó con brusquedad y miró hacia todas partes. Tenía los ojos bien abiertos y sentía una presión desde muy adentro, como si estuviera a punto de descubrir algo terrible. Vio la puerta del cuarto de la limpieza entreabierta, eso no parecía normal. El miedo se había convertido en angustia, quiso ir hacia ese lugar para inspeccionar, pero sus pies no le respondieron. En su lugar siguió recorriendo el lugar con la mirada, se dio media vuelta, ahora sus pies apuntaban en dirección al agua de la piscina, bajó un poco la mirada y entonces lo vio.
—¡Carajo!
No iba a poder sacarse la imagen del niño flotando en el agua por mucho tiempo. Estaba boca abajo, con los brazos extendidos y sus pies bien estirados, levemente inclinados hacia abajo. La camisa se le había salido del pantalón y también flotaba. Nunca pataleó, nunca luchó por su vida, no tuvo oportunidad, estaba inconsciente cuando sus pulmones se llenaron de agua.
Rígido, inmóvil, inerte, un cuerpo al cual se le había escapado la vida. Tan solo masa muscular emergiendo desde el fondo de aquella piscina escolar para anunciar su muerte. Incapaz de delatar a la persona que le arrebató sus ilusiones, sueños y futuro, a pesar de haberla distinguido en su último parpadeo.
Jacobo corrió a tropezones hasta llegar a la oficina del director, estaba pálido, el color de su rostro se había ido por la impresión. Sus alaridos hicieron que tanto el director como el psicólogo, e incluso la secretaria, acudieron a su encuentro.
—Señor director —suspiró agitado. Apuntó con el dedo índice en dirección al área de las piscinas —, el niño, el niño desaparecido…
—¡Bendito, Dios! ¿Ya apareció? —en su cara rechoncha se dibujó una sonrisa que en breve fue apagada por la expresión de angustia que tenía el intendente.
—¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Se ahogó!