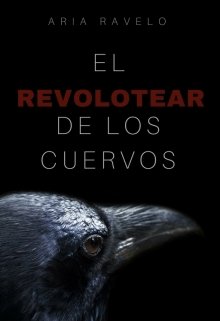El revolotear de los cuervos
XXIV
Los débiles rayos del sol se introdujeron por la ventana del cuarto de arte, acariciando con calidez el rostro de Christine Bennett y entonces despertó. Abrió con lentitud sus ojos y se levantó del piso. Estaba adormilada y confundida, sus manos estaban manchadas de pintura al igual que sus brazos. Miró su trabajo que sobresalía entre todo el desorden y una sonrisa se dibujó en su pálido rostro.
—Vaya, creo que ebria pinto mejor.
Salió de la habitación y apagó la música, que todavía sonaba a todo volumen, entonces escuchó su celular con ese tono meloso que tenía desde los veinte años. Era un número desconocido, aun así, contestó.
—Christine, soy Adam.
Sintió una punzada en el estómago y un leve cosquilleo que le recorría el abdomen.
—Hola —carraspeó.
—¿Cómo estás? —su voz se escuchaba más varonil de lo que ella recordaba.
—Bien, ¿por qué me llamas? —se arrepintió al instante de haber soltado aquello de forma tan cortante.
—Bueno, yo solo quería —se escuchó un desanimo en el tono de su voz—. ¿Recuerdas que me dijiste que te gustaba pintar?
—Sí —respondió sin poder creer que su reciente actividad artística era nombrada por azares del destino en aquella llamada telefónica.
—Hay una reciente exposición de pinturas en un museo de esta ciudad, están buscando nuevos artistas y… quería saber si te interesaba.
—Es que no creo que mis pinturas llamen la atención —dijo sin pensar.
—Deberías intentarlo.
Christine guardó silencio por unos minutos, luego recordó las palabras de la pequeña Justine animándola para hacer algo que realmente le apasionara. Pintar era ese algo, le había gustado dibujar desde pequeña, a pesar de no ser tan buena, y de que las clases de pintura en la adolescencia no hayan sido demasiado fructíferas, esa era su pasión.
—Ayer hice un cuadro muy bueno —dijo dudosa—, pero todavía no seca la pintura.
—En cuanto lo tengas listo, llámame y yo mismo puedo llevarte al museo.
—Gracias. Adam —musitó con voz nostálgica. Él terminó la llamada y ella suspiró.
Paulette Roberts, la rubia de cabello sedoso y rizado, lavó su rostro y contempló la imagen que el espejo le devolvía. Se había enamorado, ese era el problema, y como en la mayoría de los casos, uno no elige a quién amar; es el destino, cupido o cualquier fuerza suprema que rige a los corazones, la que se encarga de tejer una telaraña con los sentimientos de las personas.
Si ella hubiese elegido a quién amar, tenía muy claro que sería a James. Lo admiraba por sobre todas las cosas, era tierno, sincero, agradable y apreciaba bastante que siempre estaba dispuesto a todo por ella. Pero el último pensamiento al dormitar siempre era Jhon, el joven muchacho que la enamoró a base de palabras dulces y promesas falsas. Hizo un gesto de negación antes de alejarse del espejo, sin saber que esa sería la última vez que vería su reflejo.
Apenas llegó al colegió saludó a su ex novio. James lo había decidido así después de la pelea que tuvo con Sophía, en la cual, al punto de vista de él, se había comportado como una neandertal. Ella ya le había tomado cierto cariño, y en verdad disfrutaba el tiempo que pasaba con él, pero se dio por satisfecha cuando el psicólogo le prometió llegar hasta las últimas consecuencias con la niña.
—Hola —saludó la rubia con una amplia sonrisa.
—¿Cómo has estado, Paulette?
—Bien.
—¿Por qué no vamos a almorzar juntos después de clases? —preguntó sin pensárselo dos veces—, no sería una cita, solamente una comida entre colegas del colegio.
—Me encantaría, pero tengo que calificar exámenes.
—Tengo noticias sobre Justine —expuso el hombre al tratar de convencerla.
—¿Así? —cuestionó ella, que sabía muy bien la ética que cuidaba tanto James, y lo imposible que resultaba que hiciera algo en contra de dichos principios.
—Cada vez, te acercas más a tu propósito querida, solo me falta comprobar mis sospechas. Deberías desearme suerte para la sesión de hoy. Uno nunca sabe cuándo las respuestas a todas las dudas pueden desvelarse en una fructificarte sesión psicológica.