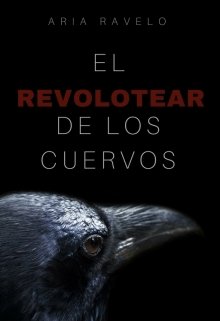El revolotear de los cuervos
XXVIII
Era perfecto, era perfecto tener a ese hombre desnudo en su casa y que le hiciera el amor de todas las formas posibles, formas que ni siquiera ella misma hubiese imaginado. Solo podía admirar su abdomen firme, los músculos de sus brazos y pectorales bien definidos sin resultar grotescos, y los huesos de la pelvis que marcaban la parte baja de su cuerpo. Amaba cada detalle de él, desde su cálida sonrisa, hasta el olor de su sudor. Era perfecto para ella.
—Ven aquí, pequeña —dijo Adam extendiendo los brazos.
Christine gateó por la cama sin una pizca de pudor o vergüenza, dejando que él apreciara su figura cantonearse por la cama. Empezó a marcar un camino de besos por su abdomen hasta llegar a su cuello y luego él la detuvo en su boca con un leve mordisco al labio inferior.
—Sé que es muy apresurado, pero creo que te amo —confesó ella.
—Y yo creo que al amor no hay que hacerlo esperar —susurró—. Nunca se sabe cuándo es la última oportunidad que se tiene para enamorarse.
—Quiero ser esa última oportunidad…
—Tal vez, eres la primera, Chris —declaró frotando su nariz contra la de ella—, solo sé que nunca había sido así, tan espontaneo, tan impredecible, tan…
—¿Tan perfecto? —cuestionó ella con picardía.
—Nunca tan perfecto, Christine —afirmó Adam—. ¿Qué te parece si vamos por una botella de vino y me cuentas las muchas cosas en las que eres mejor cuando estás ebria?
—Ya no necesito estar ebria, Adam.
Christine sonrió, los ojos le brillaban llenos de deseo y acarició con su dedo índice sus labios de manera insinuante, pero cuando él la tomó de la cintura acercándola a su cuerpo se escuchó el timbre de la puerta principal que parecía retumbar por cada una de las habitaciones silenciosas de la casa. Adam se asomó por la ventana y frunció el ceño al reconocer a Santiago y a la pequeña niña, de la que tanto tenía terribles sospechas.
—Es tu hermano —le dijo con aspecto serio.
Christine se puso una bata de mangas largas que sujetó con un lazo en su cintura y bajó para hablar con su inoportuna visita, que se hubiese marchado pensando que no había nadie si no hubieran visto la luz prendida que provenía de su alcoba.
—¿Qué hacen aquí? —expresó con los brazos cruzados detrás del enrejado. No tenía la mínima intención de invitarlos a pasar, debido a los asuntos demasiado importantes que tenía en su dormitorio—. Pensé que estarían ocupados ahora que su familia está completa.
—Vamos, Chris. La niña te ha echado de menos, no deja de mencionarte a cada rato, ha estado muy triste desde que le dijiste lo que le pasó a su maestra y solo pregunta por ti.
Christine trató de mantenerse insufrible, pero cometió el error de mirar a la niña que tenía sus grandes ojos cristalizados en lágrimas. Abrió el portón y se agachó hasta estar a la altura del rostro de la infanta.
—Lo siento tanto pequeña, no fue mi intención…
—Si nos invitas galletas recién horneadas, podríamos perdonarte por no contestar una sola de nuestras llamadas —chantajeó su hermano.
Santiago sabía que no había mejor forma de convencer a su hermana que acorralarla. Justine movió la cabeza en aprobación a lo que su padre decía con una sonrisa divertida.
—¿Acaso tu madre no sabe hornear galletas? —cuestionó a la niña, cuando la pregunta iba directamente como un berrinche hacia su hermano.
Justine se puso seria, y bajó la mirada.
—Tenemos que hablar de eso, Chris —manifestó con franqueza. Estaba demasiado confundido al tener de intrusa en su casa a la madre de Justine, su único y enfermizo amor—. Yo creo que estás malinterpretando las cosas.
—No tienes que darme explicaciones hermanito, ya estás bastante grandecito para…
—¿Piensas dejarnos aquí, bajo el sereno de la noche? —exageró Santiago con voz sobreactuada al interrumpir su discurso de hermana mayor—. Le puede dar un resfriado a la niña.
Christine miró el cielo y la enorme luna llena que matizaba el cielo oscuro. No logró ver una sola estrella, sin embargo, todo le parecía encantador desde hace un par de días. Apenas podía creer que fuera de noche, el tiempo era tan veloz justo cuando más lento quería que pasara. Se había olvidado del tiempo en brazos de Adam.
—Está bien, pasen —dictaminó cuando los dulces ojitos de la niña parecían suplicarle dejarla entrar—. Aunque les advierto que pediré pizza en lugar de esas galletas que tanto los malcrían a ambos.