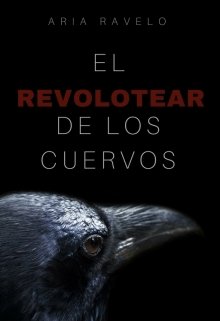El revolotear de los cuervos
XXXVI
Todo ocurrió demasiado rápido, tan rápido que Boris apenas podía creer que Mariel, la dulce anciana que le ofrecía una taza de té a cualquier extraño, estuviera muerta. Los últimos acontecimientos habían abierto una nueva investigación en la comisaría, dejando al descubierto los sobornos por parte de Stuart, al que le terminaron por clausurar la escuela; y no solo eso, con el arma homicida y el hallazgo de una colección de cubiertos de plata incompleta en la casa de la nueva víctima, comenzaron a unir piezas que parecían culpar a un solo hombre. Tal vez por eso, nadie sabía el paradero del psicólogo. La incertidumbre era grande en el pequeño pueblo de Oviedo, las cuantiosas muertes en tan poco tiempo comenzaban a despertar el miedo entre las personas. Algunos pensaban que la muerte se hospedaba entre ellos, haciendo esporádicas visitas a su paso. Otros como él, un policía con sueños de ser detective y su buen amigo Adam, creían que todas las muertes tenían algo en común, solo uno de los dos estaba en lo cierto, pero no tenía como comprobar sus hipótesis.
La comisaría era un completo caos después que despidieron al comandante en turno, Boris al igual que otros colegas suyos, se postularon para el puesto, sin embargo, éste le fue otorgado a un amigo suyo, quien contaba con los estudios suficientes, pero resultaba bastante inexperto.
—Todavía no puedo creer que alguien pudiera asesinar así a esa pobre mujer —comentó uno de los policías que entraba con Boris a la oficina del nuevo comandante.
—Entonces, ¿piensan declarar que se trata de otro suicidio? —preguntó Boris con el entrecejo fruncido.
—No podemos descartar esa idea, Boris —afirmó el comandante—. Abrir todas las llaves del gas, y cerrar todas las ventanas ha sido una de las formas de morir más comunes de todos los siglos. La muerte dulce. Es simple, la vieja estaba harta de su vida, y descubrió que su hijo había asesinado a su propia novia. ¿No tenía razones suficientes para suicidarse?
—Ignoro la razón por la que el psicólogo no dé la cara, pero sus huellas no fueron encontradas en el arma homicida, señor —explicó otro policía que se añadía a la plática al ingresar a la oficina con un par de cafés en la mano—, las huellas de su madre sí. Por cierto, Boris, te buscan ahí afuera.
Todo era extremadamente extraño, incluso para Boris, que se creía experto en el tema. Abandonó la interesante conversación y en cuestión de minutos, se reunió con Adam, que como todo un caballero tenía toda la intención de cumplir la promesa de apoyarlo económicamente con sus estudios y así continuar su carrera, resultándole convenientemente útil.
La paranoia que Adam sentía hacia Justine cada día era mayor, no quería volverse loco, pues por algún motivo creía que todas las muertes tenían a esa niña como común denominador. Con Boris al tanto de todo, tenía dos opciones: comprobar o refutar sus locas ideas.
—¡Amigo! —exclamó Adam con ánimo fingido.
—Adam, que gusto volver a verte —contestó Boris—. Lamento mucho lo de tu prometida, espero que ya te sientas un poco mejor.
—Un poco —mintió—. ¿Qué tal todo por aquí?
—Pues James sigue siendo sospechoso, pero las huellas que encontraron en el cuchillo son las de su madre. No sé qué pensar.
—Boris, te voy a dar un consejo —dijo Adam, sin sorprenderse al descartar al psicólogo—. Si de verdad quieres ser detective, yo me puedo encargar de los gastos, pero tú, tú tienes que ser más inteligente, ver más allá de lo aparente. Debes escudriñar aquello de lo que nadie sospecha, buscar el punto común en todos esos extraños homicidios.
—¿A qué te refieres? —indagó el joven con curiosidad.
—Solo piensa, Boris. La muerte de mi hija, el niño ahogado, la maestra, mi querida Christine y ahora Mariel, deben tener algo en común. ¿No crees?
Boris dudó por un momento, pero por alguna razón, creía cada una de las desquiciadas palabras de su amigo. Ahí comenzó su carrera de investigador, ante esta disyuntiva tan errante. Tendría un camino muy largo por recorrer si como el psicólogo, intentaba descifrar la participación de Justine en todo ese meollo.
Para Santiago, también su vida cobró un giro inesperado. De un día para otro, tenía acciones en la empresa de vinos de su padre, y su pequeña había pasado a ser la única heredera de la mansión de su familia, con la única condición que Christine puso en su testamento: que Justine realmente fuera su sobrina.
Y eso lo aterraba. No por el hecho de que la casa de sus padres pasará a manos de la beneficencia, como estipuló su hermana en el caso de que las pruebas resultarán negativas; sino por saber que su pequeño angelito no llevara su sangre. Prefería vivir, convenciéndose a sí mismo que amaba a esa niña por sobre todas las cosas, sin una prueba que le restriegue en la cara que el mundo color de rosa que construyó por una mujer y el bebé que esperará era producto de una mentira.