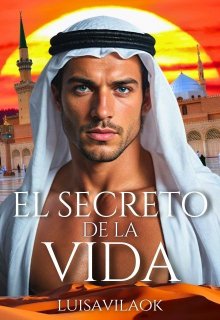El Secreto de la Vida
Capítulo 62
Narrado por VALERIA
El día del veredicto final amanece sin sol. Un manto de nubes grises y densas cubre la ciudad, como si el cielo mismo estuviera conteniendo el aliento, suspendido en la misma incertidumbre que nos consume a todos. La tensión en la sala del tribunal es una entidad física, un aire espeso y eléctrico que se pega a la piel y dificulta la respiración. Cada tos, cada carraspeo, cada crujido de un asiento resuena en el silencio sepulcral como una profanación. Estoy en mi lugar habitual, en la segunda fila, con las manos entrelazadas sobre mi regazo con tanta fuerza que mis nudillos están blancos y sin sangre. A mi lado, Rodrigo está quieto como una estatua, su presencia es una fuente de apoyo silencioso, aunque sé que su propio corazón debe estar librando una batalla campal por ser mi compañía en este momento.
Pero mis ojos, como siempre, están fijos en Kerim. Hoy no lleva el traje gris de acusado, sino una camisa blanca, sencilla, que resalta la dignidad tranquila que ha mantenido durante todo este calvario. No hay esposas en sus muñecas. Un pequeño gesto de la corte, quizás, o una señal de que el final, para bien o para mal, está cerca. Su rostro está sereno, pero no es la serenidad de la indiferencia, sino la de la aceptación. Ha dicho su verdad, ha expuesto su alma, y ahora espera el juicio del mundo. Nuestras miradas se han cruzado varias veces esta mañana, y en cada una de ellas, hemos compartido un universo de emociones sin necesidad de una sola palabra: miedo, amor, y una promesa silenciosa de que, sin importar el resultado, no estamos solos.
El presidente del tribunal, un hombre mayor de rostro severo pero ojos inteligentes, se ajusta las gafas y carraspea. El sonido, amplificado por los micrófonos, se percibe como un trueno en la quietud. El mundo entero está pendiente de sus próximas palabras. Siento el sudor frío recorrer mi espalda. Mi corazón martillea contra mis costillas, un tambor frenético que amenaza con ahogarme. Cierro los ojos por un instante, y la imagen de esa casa blanca, de la risa de Kerim bajo el sol, parpadea en mi mente como un sueño a punto de desvanecerse para siempre.
—Tras una deliberación exhaustiva —comienza el juez, su voz grave y mesurada se encarga de llenar cada rincón de la sala—, y habiendo considerado todas las pruebas presentadas, los testimonios ofrecidos y las complejidades sin precedentes de este caso, este tribunal ha llegado a un veredicto.
Abro los ojos. El tiempo parece estirarse, volverse denso y pegajoso. Cada segundo es una eternidad.
—En los cargos de alta traición al Estado de Sefirá y manipulación de patrimonio cultural universal…
El juez hace una pausa que me desgarra por dentro. Es una pausa dramática, calculada, el tipo de pausa que precede a una sentencia de muerte o a una absolución milagrosa. Miro a Kerim. Él no me mira a mí. Mantiene la vista fija en el tribunal, su mandíbula permanece tensa y su cuerpo preparado para recibir el golpe.
—…el tribunal encuentra al acusado, Kerim Quismet, culpable.
La palabra resuena en la sala como el tañido de una campana fúnebre. “Culpable”. Un jadeo colectivo recorre las bancas del público. Oigo los clics frenéticos de las cámaras, el murmullo excitado de los periodistas que ya están enviando la noticia a sus redacciones. Siento cómo el aire se escapa de mis pulmones, cómo un frío glacial se apodera de mi cuerpo. Rodrigo pone una mano sobre mi brazo, un gesto de apoyo, pero apenas lo siento. Mis ojos están fijos en la espalda de Kerim, esperando verla encorvarse bajo el peso de la condena. Pero no lo hace. Permanece recto, inmóvil.
El fiscal principal sonríe, es una mueca de triunfo satisfecha y cruel. Han ganado. Lo han conseguido. Han convertido a un hombre complejo, con sentimientos, con necesidad de coherencia, en un simple criminal.
Pero el juez levanta una mano, pidiendo silencio. Y aún no ha terminado.
—Sin embargo —continúa, su voz adquiriendo un tono diferente, más reflexivo—, este tribunal reconoce las circunstancias extraordinarias y sin precedentes que rodean estos actos. Reconocemos que las acciones del acusado, aunque ilegalmente constituidas, no parecen haber sido motivadas por la codicia personal o el deseo de poder, como argumentaba la fiscalía. Más bien, parecen ser el resultado de una convicción, equivocada o no, de que estaba protegiendo un bien mayor de una profanación segura y de un mal uso inminente por parte de un régimen que, como se ha demostrado, era corrupto y tiránico.
Un murmullo de confusión ahora recorre la sala. La sonrisa del fiscal se desvanece, reemplazada por una mueca de desconcierto.
—Por lo tanto —prosigue el juez, su mirada fija en Kerim—, aunque la ley debe ser respetada y el veredicto de culpabilidad se mantiene, la sentencia de este tribunal busca reflejar esta complejidad. Kerim Quismet, es usted sentenciado al tiempo ya cumplido en detención preventiva. Queda usted en libertad a partir de este momento.
¿Qué…? ¿Qué acaba de suceder? ¿Lo han acusado de algo, al tiempo que también lo han eximido con prisión preventiva? ¿Le dan la libertad al tiempo que lo penan? No… No entiendo… Pero parece ser algo muy bueno. O será que mi propia coherencia no me permite identificarlo ahora mismo.
La sala explota. Es un caos de gritos, de aplausos, de protestas. Los periodistas se empujan unos a otros, gritando preguntas. Los fiscales parecen petrificados, incrédulos. El abogado de Kerim le da una palmada en la espalda, con una expresión de alivio y asombro. Libre. La palabra rebota en mi cerebro, luchando por encontrar un lugar donde asentarse. ¿Libre? ¿Culpable pero libre? Es una resolución salomónica, una obra maestra de la jurisprudencia que satisface la letra de la ley sin traicionar el espíritu de la justicia. Reconocen su crimen, pero también su intención. Lo castigan, pero lo liberan. Claramente lo que quieren hacer es capturarlo y encerrarlo, porque lo consideran un perjuicio competitivo políticamente, sin embargo soy yo quien no lo digiere.