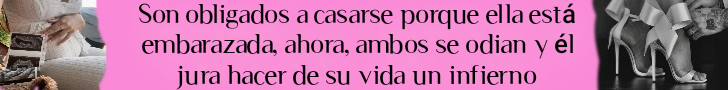Ella es el Asesino (libro 1)
Cuervos que Susurran - Parte 1
Amantes bajo la noche,
solo una ilusión
solo un fugaz deseo.
Dos almas distintas,
dos cuerpos iguales
entregándose confidentes
en silencio
bajo el estrellado cielo.
Los árboles imponentes de la carretera iban y venían como una película repetida que no mostraba el fin. Lidia se dirigía de vuelta a la ciudad y los troncos se hacían presentes como figuras grotescas en esa larga y cansada noche de invierno. Ella leía en el autobús una y otra vez el diario de Ámbar, que a leguas se veía que había sido cortado en páginas convenientes y que dejaban un sabor amargo en la boca a pesar de que la gran mayoría de lo que venía escrito no eran más que poemas de amor. No existía en él ninguna pequeña historia antes de que Alan llegara a su vida. No existía tampoco el relato de los días previos al asesinato. Solo tenía en él declaraciones excesivas de un romance desenfrenado que estaba envolviendo a la abogada por la fuerza que las letras contenían.
El Doctor Santos implantó en ella, después de su inquietante historia, la duda razonable de saber si Ámbar decía la verdad. Después de todo, entre su paranoia y arrebatos, era posible que fuera sincera. Para su desgracia, los presentimientos o corazonadas no son suficientes en una sala de juicio ante un jurado cruel, que solo verá al muchacho que fue víctima de homicidio por una pueblerina sin educación que nadie va a extrañar. Tenía que encontrar pruebas, todas las que fueran necesarias. Así que, siguiendo lo que creía, fue en busca de ellas hasta un lugar que podía decirle más.
El día resultó ser agotador. Lidia ahora se encontraba en el asiento de autobús que la llevaba hasta su hogar. Mientras repetía un párrafo en la mente, el recuerdo de lo que había vivido unas pocas horas antes la asaltó. Con la piel estremecida trajo a su cabeza el momento en que sus pies tocaron esas tierras perdidas.
El viaje hasta el pueblo de Ámbar había sido de más de tres horas de camino y varios transbordes incómodos. Y su corazón latió de una forma distinta cuando llegó y descubrió con gran tristeza que el lugar no era para nada como se lo describió cuando habló de él: «Mi hogar está entre las montañas… Es un pueblo mágico, pequeño pero hermoso. A veces llegan turistas a visitarnos, les gusta visitarnos, conocernos», recordó. Ese sitio, que debía ser hermoso, que tenía que ser mágico, era en realidad casi un pueblo fantasma. Parecía como si un holocausto invisible hubiese pasado por ahí, dejando una huella aterradora y doliente tras él; incluso las plantas se notaban ausentes de vida y no se veían demasiados animales como debería por estar en una zona boscosa.
Las casas, en su mayoría abandonadas, estaban casi o por completo destruidas; los establos no tenían rebaños; el aire olía distinto, como a cementerio. El pueblo lucía como si un fuego hambriento lo hubiera consumido con saña y maldad, dejando todo ennegrecido y roto. Había gente, ¡sí que había!, pero no la suficiente como para decir que ahí existía una comunidad.
«¿Qué reflejan esos rostros grises que andan por ahí como caminantes perdidos?», se cuestionó confundida y afligida, acariciando la ventana empañada al rememorar la pobreza en la que sobrevivían esas personas.
Una insondable amargura la abordó cuando se reafirmó que las declaraciones de su joven cliente estaban siendo demasiado increíbles como para tomarlas en serio... ¿Y qué más daba? Ya había viajado hasta ese punto y no le quedó más que intentar recolectar pruebas de su inocencia, si es que existían.
Recapituló su visita de inicio a fin con sumo detalle:
Las interrogaciones concretas eran la mejor forma de iniciar con su investigación y ella llevó definida la lista en la libreta: ¿Qué saben de la víctima? ¿Con qué nombre lo conocían? ¿Qué pueden decir de su paradero? ¿Quién es Samanta?... En sus averiguaciones también venía anotado el saber qué opinaba la gente sobre Ámbar, cómo la veían y qué descripción podían darle de su comportamiento antes de que llegara Alan, o como se llamara... El segundo paso era buscar al abuelo y al hermano de la chica ya que la poca comunicación que había tenido con don Manuel, como se llamaba el anciano, fue solo por teléfono, incluso su contratación. Su pago fue enviado por correo postal.
Cuando llegó la hora de buscar testigos, recorrió incómoda unos cuantos metros la calle principal que, para su sorpresa, seguía siendo empedrada, como lo eran antes en las ciudades. Se sentía como si estuviera caminando en el pasado. Las puntas de sus tacones se enterraban a cada momento entre las piedras, haciéndola tambalear más veces de las que hubiera querido. Pronto unas llagas rojas cubrieron sus talones, pero no eran lo bastante dolorosas como para detenerla.
Con la mirada buscó una casa que no se encontrara en ruina total, hasta que dio con una donde salía humo de un horno de piedra. Aclaró su garganta, se acomodó el cabello que ese día llevaba suelto, abrochó el abrigo que agradeció llevar y luego tocó segura la puerta podrida y medio suelta un par de veces. Segundos más tarde una mujer mayor, regordeta, vestida con una falda larga azul claro tejida con flores y una blusa anaranjada, peinada con una trenza negra que le llegaba casi a las caderas, atendió al llamado.
#605 en Thriller
#1329 en Fantasía
#790 en Personajes sobrenaturales
abogada, asesinatos amor celos romance, romance amistad demonios
Editado: 27.05.2024