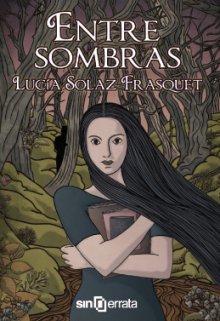Entre sombras
24
24
Una mañana después de desayunar, Iris les sugirió que fueran a pasear a la bahía de Holywell mientras ella terminaba el trabajo que tenía pendiente relacionado con sus conferencias.
Acacia acogió la oportunidad con los brazos abiertos. Habían practicado casi sin descanso desde su llegada a Cornualles y, a pesar de los cuidados de Enstel, la intensidad del entrenamiento estaba haciendo mella en ella. Alterar la estructura molecular de la materia, consiguiendo que descendiera su nivel de densidad, estaba demostrando ser más agotador de lo anticipado. A pesar de su frustración, Eric le había asegurado que lo estaba haciendo muy bien y que pronto podría traspasar objetos sólidos.
Apenas media hora más tarde aparcaron el coche cerca de unas dunas y en unos minutos alcanzaron una magnífica playa rodeada de acantilados. Hacía muy buen día, soleado y con una suave brisa, y había varias personas haciendo surf con trajes isotérmicos.
—Allá hay algo que quiero mostrarte —dijo Eric tomándola de la mano.
Anduvieron descalzos sobre la arena dorada, rodeando rocas cubiertas de pequeños mejillones, lapas y algas, hasta llegar a una cueva. En su interior, Eric le señaló una de las paredes, erosionada en forma de hermosos peldaños multicolores de los que caía un hilo de agua.
—Este es uno de los legendarios pozos sagrados de Cornualles. Aunque de origen pagano, la gente todavía lo utiliza para bautizar a los bebés.
—Ah, Iris me ha hablado de ellos. También se usan para adivinar el futuro y para curar. ¡Qué bonito es! —exclamó acariciando la colorida roca.
Poco después escalaron el acantilado hasta llegar a la cima, coronada por un denso manto de hierba y florecillas silvestres.
—Cuidado con las madrigueras —le advirtió Eric señalándole los agujeros.
—Debe haber un millón de conejos —observó Acacia.
—Con un poco de suerte podremos ver algunas focas, frailecillos y delfines. A veces incluso se avistan ballenas y tiburones.
Recorrieron el acantilado disfrutando de la brisa marina, la calidez del sol y las espectaculares vistas. Una hora más tarde se tumbaron sobre la mullida hierba y se besaron morosamente entre campanillas moradas, blancas y rosas, margaritas y dientes de león, el programa de adiestramiento y todas sus preocupaciones en el olvido.
—No sabía que el sexo pudiera ser así —murmuró Eric recordando la noche anterior.
—¿Qué quieres decir?
—Tan intenso, tan significativo —respondió apartándole un mechón de cabello del rostro—. Algo mucho más allá del simple acto físico, cuando pareces perder conciencia de lo que te rodea y te fusionas con algo mucho más grande que tú mismo. Pura elación.
—Ah, sí…
—No parece algo nuevo para ti.
—¿Nunca lo habías experimentado?
—No, aunque también es cierto que no he tenido la suerte de gozar de un curriculum tan dilatado como el tuyo —contestó con un guiño.
—Debo admitir que en los últimos años me he aplicado con entusiasmo —se rió Acacia—, pero solo he sentido algo así con Enstel y cuando se introduce en mis amantes.
—¿Nunca con un triste mortal?
—Solo contigo.
—¿Qué crees que puede significar? —preguntó Eric perdiéndose en la profundidad de sus ojos verdes—. ¿Será porque compartimos un nivel energético similar?
—Podría ser —respondió Acacia pensativa—. O quizás es porque estamos enamorados. Nunca había estado enamorada.
—Ni yo tampoco. Desde luego, no como lo estoy de ti.
Permanecieron tendidos sobre la hierba, observando con las manos entrelazadas las formas caprichosas que formaban las nubes.
—He estado reflexionando sobre Dios —dijo Acacia.
—Creía que llevabas meses haciéndolo. Es el tema de tu tesis, ¿no? —bromeó Eric.
—Pero ahí lo trato desde un punto de vista antropológico, cultural y religioso, no necesariamente espiritual. Me intriga lo que me dijo tu madre.
—¿Podrías ser un poco más concreta?
—Iris es partidaria de la noción de Dios no como un ser separado, sino como la fuerza vital dentro de nosotros, que nos crea y nos infunde ánima desde el interior. Dice que nuestros problemas provienen de pensar que es un Dios externo a nosotros, lejano e inalcanzable, que estamos separados de la energía que nos creó y que nos encontramos solos frente al mundo.
—Ajá.
—También sostiene que no existe ningún juicio aparte del que elegimos hacer de nosotros mismos. Somos nosotros los que nos juzgamos despiadadamente, a nosotros mismos y a los demás. Dios jamás lo hace, pues las etiquetas del bien y el mal son humanas, no divinas. La ley del karma implica una serie de acciones destinadas no a castigarnos, sino a ayudarnos a regresar al equilibrio que hemos perdido por el camino. Lo que nosotros consideramos errores o pecados, para el universo son simples experiencias.