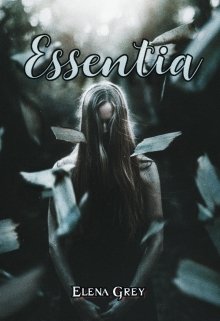Essentia
Infancia complicada
Para entender todo lo que pasó, es necesario volver unos años atrás, cuando mi familia original seguía junta. Mis padres vivían en Melbourne, Australia, y después de mantener una relación larga y estable, decidieron casarse. Sus familias no estuvieron de acuerdo, pero al final consiguieron una casa juntos y se valieron por sí mismos, cortando todo contacto con sus parientes. Su amor les parecía suficiente y además planeaban formar un hogar propio.
Dos años después de iniciar este proyecto tuvieron un bebé, un lindo varón al que nombraron Jason Oscar Deanworth. El niño era de salud delicada, y los primeros tres años tuvo que soportarlos entre idas y venidas al hospital, además de medicamentos variados para mantenerlo en pie. Cuando ya era evidente que el chico podía valerse sin ayuda de la medicina, siete años después de llegar al mundo, la pareja estaba decidida a traerle compañía. Otro bebé estaba en camino, y nació el mismo día que su primer hijo: una niña más sana que Jason, a la que nombraron Elizabeth Dorian Deanworth. La madre, Margaret, se encargó de que sus segundos nombres combinaran de aquella forma, y el señor Deanworth no tuvo de otra que aceptarlo. El amor que le profesaba a su esposa le impedía criticar cualquiera de sus decisiones.
Un amor tan fuerte y grande que era solo para Margaret, mientras que los niños… bueno, se tenían el uno al otro y al amor de su madre, pero el señor Deanworth solo los veía como intrusos en el paraíso que consideraba la vida marital.
El señor Deanworth pasaba mucho tiempo en casa gracias al puesto que ocupaba en su trabajo, mientras que Margaret solo veía a su familia en las noches y parte de la tarde. Los días en que él cuidaba a los niños, de dos a tres veces por semana, eran los peores.
Ante el más mínimo error por parte de alguno, siempre había un castigo. Jason era el que más sufría, pero no porque se equivocara —de hecho, era un chico muy inteligente, y de la escuela solo recibía felicitaciones—, sino que debía aceptar los castigos de su hermana, mis castigos. Yo era muy joven y no diferenciaba entre las órdenes de papá y mis propios deseos. Hacía lo que quería, y cuando él venía dispuesto a impartir su autoridad, Jason se le cruzaba en el camino y asumía toda la culpa.
El señor Deanworth lo aceptaba gustoso, pues lo único que esperaba era ver un poco de sangre al final del día. En cierta ocasión, espié por la puerta entreabierta de la habitación lo que pasaba con mi hermano. Jason se arrodilló en el suelo sin camisa y apoyó los brazos en la cama. Me fijé en las líneas blancas que ya adornaban la piel de su espalda, pero algo desvió mi atención: papá llevaba un cinturón en la mano al que le había quitado el broche, y solo emitió una palabra antes de levantar el brazo y descargar el látigo con fuerza en la espalda de Jason. El único sonido en la habitación era el del cuero contra la piel, interrumpido a veces por jadeos y pequeños gritos contenidos.
La palabra que papá dijo fue diez. Vi cómo la piel se abría y dejaba una marca rojiza, a veces sangrienta cuando no controlaba su fuerza, después de cada golpe, que al fijarme bien no eran tan fuertes. Pero se veían dolorosos. El primer día que vi el espectáculo estaba cumpliendo dos años, y Jason nueve.
Cuando terminaba, Jason iba a su cuarto para cubrir los cortes con vendas antes de que mamá llegara, y después de ver lo difícil que se le hacía, empecé a colarme detrás de él para prestarle mi ayuda. Margaret nunca se enteró de lo que pasaba, y su trabajo era tan agotador que no se fijaba en la incomodidad con que su hijo mayor tomaba asiento a la hora de la cena. No dijimos nada porque papá nos amenazaba con todo tipo de cosas que ya ni recuerdo, pero que asustarían a cualquier niño pequeño.
Los episodios se repetían siempre que las viejas heridas cicatrizaban, razón por la cual el señor Deanworth trataba de no excederse.
Mi relación con Jason era muy buena, aun si con el paso del tiempo supe que los golpes eran por mi culpa y me esforcé por no cometer tantos errores.
—No tienes que aceptar los castigos por mí —le dije en cierta ocasión, tratando de hacerme la valiente. Lo cierto es que me aterraba de solo pensar en lo que sentiría si papá me hacía lo mismo.
Pero mi hermano nunca dejó de aceptar los castigos, que cada vez eran más escasos por mi esfuerzo en ser una buena chica, pero más tortuosos porque papá se ensañaba por el tiempo perdido.
Mamá nos compró un perrito cuando tenía dos años, algo que nos unió más a Jason y a mí. Él me dejó nombrarlo, y le puse Destino.
Destino era muy cariñoso y juguetón, pero murió seis meses después de llegar a casa: un auto lo aplastó cuando salía corriendo en medio de la calle. Estuve destrozada por su muerte, con Jason consolándome y repitiendo que todo estaría bien, que Destino estaría en un lugar mejor. Solo lo decía porque era lo que las personas mayores se repetían entre ellos cuando perdían a alguien importante. Ni siquiera estaba seguro de que existiera un cielo para los animales.