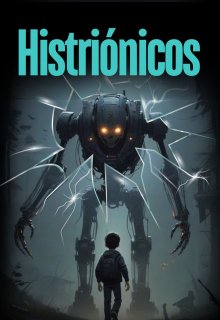Histriónicos
Capítulo 2 En la tormenta
Oliver salió corriendo de la escuela al finalizar la jornada de estudios, dispuesto a no mirar atrás, no espero a nadie y no tenía que hacerlo, después de todo, ni su madre, ni su padre irían por él para llevarlo de regreso a casa. Algunos alumnos subieron a los autos de sus padres quienes ya los esperaban en la calle. Otros papás abarrotaban el acceso el instituto esperando que sus hijos aparecieran para después regresar a casa caminando.
A pesar de su corta edad, Oliver se las arreglaba para regresar a casa. De cualquier manera, a él le gustaba caminar solo e imaginar un mundo en el que fuera un gran ingeniero, donde pudiera crear pequeños seres de metal.
Oliver vivía en García, Nuevo León, una ciudad ubicada al noreste del país. La metrópoli es conocida como una ciudad entre las montañas, ya que, por un lado, se encuentra el Cerro de las Mitras y por el otro, el del Fraile, en lo que antes era un valle. Se accede a ella por Coahuila de Zaragoza tras cruzar intrincados caminos dispersos entre el relieve de roca caliza que termina en el centro histórico del municipio en mención.
Era una ciudad nueva para él, pues su familia se mudó hace unos meses. Oliver vivía junto a sus padres, en una casa angosta de dos pisos, de estilo colonial, con ventanas y puertas a doble altura y en arcos romanos. Era precisamente detrás de la popular colonia, que se lograba apreciar una zona árida y rocosa, muy característico de la región; adornada con ébanos, mezquites, arbustos espinosos y otras cactáceas.
Oliver llegó hasta la puerta de su casa. Los vecinos, una pareja de ancianos que estaba por subir a un auto rojo, al otro lado de la calle, lo saludaron desde la distancia, pero él los ignoró. De la familia Tavares se conocía casi nada, pues ellos preferían mantener su vida en privado y a duras penas intercambiaban un “Buenos días”.
—¡Ya llegué, mamá! — anunció el niño dejando el paraguas a un costado de la puerta cuando ingresó a la pequeña sala. Oliver no estaba de buen humor luego de lo ocurrido en el salón frente a los alumnos. Lo único que deseaba en ese momento era refugiarse en su habitación y dormir lo que restaba del día, pero ni eso podía hacer porque debía prepararse para un examen de habilidades, el cual presentaría el siguiente lunes.
Su madre lo esperaba de pie en la sala; ella tenía los brazos cruzados y el entrecejo fruncido, señal de que algo andaban mal. Se anticipaba una noche de gritos y reclamos.
«¡Oh!, otra vez, papá», pensó Oliver, afligido. Sin darse cuenta, comenzó a morderse las uñas.
—¿Mamá? ¿Dónde está mi papá? — preguntó al fin, después de unos minutos en silencio. Antes de contestar, su madre se apresuró a cerrar la puerta.
—No lo sé, quieres…
De pronto, con el abrupto silencio de la mujer, el niño dejó de morderse las uñas. En segundos, su mente anticipó aquel escenario caótico que con seguridad siempre se terminaba cumpliendo. No hacía falta ser un mago o un brujo para saber que cuando el señor Tavares llegaba borracho con delirios de persecución y a la defensiva, era un hecho que nadie dormiría en paz. Desde que Oliver tenía cinco años, su padre, dejó de ser un hombre amable con el que siempre salía a jugar. De la noche a la mañana se convirtió en un ser ahogado por la tristeza, el rencor y la rabia. Todos los días salía a trabajar y al caer el sol, regresaba destruyendo todo a su paso, gritando y llorando por un pasado que no alcanzaba a comprender y que, al recordar, le hacía vociferar insultos con cualquiera que se presentara ante él. En esa casa nadie se salvaba de las humillaciones. Así era su modus operandi y esa noche no era la excepción.
—Hice tortitas de atún. Ven a comer — dudó la mujer, de piel trigueña, que se esforzaba por mantener una voz firme, aunque su mirada la traicionaba. Sus ojos permanecían en el suelo y, veces, alcanzaban a los de su hijo.
Oliver sintió un leve, pero muy incómodo, dolor que le recorría desde el brazo derecho hasta el pecho. Sin decir algo, corrió asustado a refugiarse en su habitación, se ocultó bajo la cama. Ahí se quedó a esperar a que la discusión terminará mientras una mezcla de miedo y enojo sacudía cada parte de su cuerpo sin saber qué hacer.
La pequeña habitación estaba desordenada; papeles y envoltorios de dulces tirados por doquier. Las paredes raídas y en mal estado. Las cobijas y el edredón seguían amontonadas en un rincón, tal y como las había dejado en la mañana, antes de ir a la escuela.
Pasado el tiempo y viendo que su corazón continuaba acelerado, abandonó su refugio de un salto para abrir su computadora portátil. Poco le importaron los gritos de furia y llanto al otro lado de la puerta. El niño tenía trabajo que hacer y se concentraría en ello.
«No es mi problema, mamá quiere tolerarlo, ¡pues que lo aguante!» se dijo en su mente tratando de restarle importancia.
En ese momento, surgió un nuevo dolor en la yema del dedo índice derecho, el cual viajó hacia el antebrazo y de ahí al pecho. Entonces una idea surgió en su pequeña cabecita y rápido prendió las alarmas de alerta.
Oliver abrió el buscador de internet para introducir las palabras: “síntomas del infarto”. Estaba casi seguro de que el dolor que sentía, era una señal que no debía ignorar.
«Me voy a morir, me voy a morir» repetía tantas veces en su mente. «Pero…yo quiero vivir».
Entonces, ingresó a una página web dedicada a la Salud Pública. Luego, consultó la información de un importante hospital de la zona, hasta quedar conforme y tranquilo. De esta manera comparó la sintomatología que presentaba para llegar a la conclusión de que no estaba en peligro de muerte.