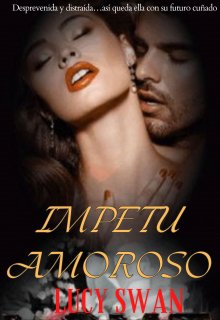Impetu Amoroso
Capítulo Tercero
— ¿No puede esperar? Ya sé, que se si estuviéramos en medio de algo importante, diría que no. Aunque tal y como están las cosas, estábamos terminando una sesión.
Marcela sonrió aliviada.
—Es muy sencillo.
***
Nada es tan sencillo, pensó Erika más tarde, sentada en el jardín y miraba a través de la oscuridad. El cielo africano estaba resplandeciente de estrellas y el aire no había perdido nada de su calor diurno, porque estábamos en Natal, el cinturón de caña de azúcar de Sudáfrica, donde el clima era a menudo bochornoso y caluroso durante meses y sin dar tregua. Afortunadamente, a Erika le encantaba el calor y no sufría la humedad que hacía que gran parte de la población huyera a los interiores en busca del alivio que les brindaban los acondicionadores de aire.
La casa estaba situada en lo alto de una ladera montañosa, y a sus pies podía ver las innumerables luces de la ciudad. Especialmente colorida era la carretera de la costa, con luces que centelleaban y relucían en lo que parecía un interminable espíritu de carnaval. De hecho, si se animaba a conducir hasta allí, podría mezclarse con los numerosos turistas que abarrotaban los paseos y parques de atracciones sobre las playas.
Más allá, el océano Índico se recortaba austeramente oscuro contra el cielo estrellado. Aquí y allá se veían las luces de los barcos, inmóviles, cada uno esperando su turno para atracar en el puerto de Washington.
A Erika siempre le había encantado esa vista, pero no podía disfrutarla esta noche.
Decidió que iría a la playa de Ifafa. Una vez allí, averiguaría cómo llegar a Watamu. Y de paso llamar por teléfono a su hermana, pero su madre había protestado.
Sally podía ser elocuente cuando quería, podía hablar por sí sola para salir de la situación más difícil, y una inesperada llamada era la que tenía más posibilidades de éxito. O bien Sally estaría dispuesta a razonar o no, de una forma u otra. ella podría estar de vuelta en Washington en cuestión de días. Era extraño que se sintiera incómoda. Era como si yendo a Watamu las cosas nunca volvieran a ser como antes.
Era una inquietud que no podía explicar.
A la mañana siguiente tomó el tren. Las ondulantes colinas cubiertas de caña de azúcar dieron paso a plantaciones de frutas a medida que el tren avanzaba hacia el sur. Empezaron a verse mangos, lichis, plátanos y papayas con más frecuencia.
El tren nunca se alejaba de la costa. A un lado estaban las tierras de cultivo y al otro el mar. Los compañeros de viaje de Erika estaban encantados con las vistas que se desplegaban en cada curva de la vía férrea, pero ella estaba preocupada.
Era extraño, pensó, iba a emprender un viaje para salvar a su hermana de un matrimonio demasiado apresurado. Al mismo tiempo, estaba poniendo distancia entre ella y un hombre que quería casarse con ella, retrasando la toma de una decisión, de modo que, en cierto modo, unos días fuera de casa eran una especie de garantía.
Y, sin embargo, la inquietud persistía. En la playa de Ifafa se bajó del tren. ¿Y cómo seguir su camino desde el pueblo costero? se preguntó. Supuso que una agencia estatal local estaría familiarizada con la mayoría de las granjas del distrito, se dirigió a la más cercana y preguntó cómo llegar.
—Al otro lado de la carretera hay una parada de autobuses que paran no muy lejos de Watamu, —dijo el hombre que respondió a su pregunta, —pero un taxi probablemente sería su mejor opción a esta hora del día, en particular.
Este no mostró sorpresa ante el nombre de la granja, lo cual fue tranquilizador. Por primera vez, Erika reconoció la sospecha de que había pensado que podría llegar aquí solo para descubrir que el nombre que Victor Keys le había dado era ficticia.
El taxi recorrió la carretera de la costa durante unos kilómetros antes de girar hacia el interior, y Erika comenzó a interesarse por su entorno. El paisaje era exuberante y profuso. Más allá de la carretera se encontraban las tierras de las granjas de frutas, pero más cerca había una vegetación y un color profusos.
A lo largo de las vías del tren había palmeras, papayas y palmeras bananeras que crecían silvestres como malas hierbas, y aquí, junto a la carretera, había incluso más palmeras.
No había espacios entre ellas, solo había una maleza desenfrenada para plantas de hojas carnosas y arbustos de colores brillantes, algunos brotes de caña de azúcar silvestre aquí, una flor de pascua escarlata o un hibisco que se había sembrado allí. Todo parecía fuerte y resistente bajo el ardiente sol africano.
Cuando llegaron a Watamu, Erika se sentó más erguida en su asiento mientras el taxista bajaba del coche para abrir un par de grandes puertas de hierro forjado situadas debajo de un alto arco de piedra.
Su interés se profundizó a medida que avanzaban por un camino bordeado por árboles de flores escarlatas.
A través de ellos, podía ver los huertos. Fila tras fila de árboles frutales, cítricos y mangos, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con aspecto saludable y con la apariencia de estar bien cuidados.
Allí, no había nada de la maleza desenfrenada que había visto en la carretera. Se dio cuenta de que haría falta mucha disciplina y esfuerzo para mantenerla a raya, y comprendió que Watamu era un lugar más impresionante de lo que ella o su madre habían imaginado.
Delante de una casa de campo, de pulcras paredes blancas rodeada de grandes árboles frondosos, el taxi se detuvo. Erika pagó al conductor y experimentó un momento de pánico.
¿Estaba loca por haber recorrido todo ese camino?
¿Recibiría alguna compasión de la gente que vivía allí?
Tal vez pensarían que cualquier lío en el que se hubieran metido Sally y su Victor era culpa suya.
Editado: 27.11.2024